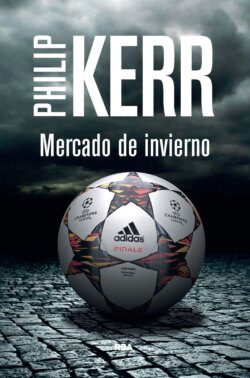Читать книгу Mercado de invierno - Philip Kerr - Страница 11
6
ОглавлениеFinalmente, el trayecto de quince kilómetros desde el piso de King’s Road hasta el East End solo me llevó treinta minutos. A esas horas no hay mucha gente en la carretera, pero había numerosos periodistas cuando llegué. Cuando me acercaba a la puerta del aparcamiento del club, se dirigieron en manada hacia el Range Rover para ver de quién se trataba. Al mismo tiempo, me preguntaba qué resultaba tan interesante en Silvertown Dock para desviar su atención de Wembley Way. Entonces no lo sabía, pero aquella noche Wembley Way gozaba de la misma popularidad entre los periodistas. Hay más periódicos y canales de televisión en Inglaterra buscando una buena noticia de los que os podáis imaginar, sobre todo si la noticia está relacionada con el fútbol.
Me acerqué a las puertas del aparcamiento y esperé a que nuestros agentes de seguridad me permitieran el acceso. Llovía a mares, así que mientras aguardaba puse en marcha los limpiaparabrisas para negar a los numerosos fotógrafos una buena instantánea de mi rostro cansado y probablemente abatido. Dentro del estadio los focos estaban encendidos, lo que se hacía raro casi las tres de la mañana.
—¡Scott! ¡Scott! ¡Scott!
Como no tenía ni idea de qué era lo que me esperaba cuando entré, concluí que lo mejor era no decir nada, lo cual me parecía bien, porque no me gusta hablar con la prensa ni con la policía. Sarah Crompton siempre trataba de convencerme de que mostrara un poco más de amabilidad con los periodistas, pero los viejos hábitos nunca mueren; cada vez que se presentan en mi casa unos reporteros o me hace una foto un mono con una Canon me entran ganas de darle a catar lo que Zinedine Zidane le dio a Marco Materazzi en la final del Mundial de 2006. A eso le llamo yo titular.
Encontré a Maurice McShane esperándome con impaciencia en la entrada para jugadores, situada junto al río y el embarcadero especial al que a veces llegaba Viktor Sokolnikov a bordo de su yate deportivo Sunseeker, de treinta y cinco metros de eslora. Maurice era un hombre corpulento de cabello rubio y barba, y una voz que sonaba como si alguien estuviera paleando gravilla. Para mi sorpresa, lo acompañaba Colin Evans, el encargado del mantenimiento del campo, a quien Sokolnikov había apartado del Bernabéu por una buena suma: estaba considerado el mejor encargado de mantenimiento de campos de Europa, y el City siempre cosechaba toda clase de premios por las excelentes condiciones en que se hallaba el suyo.
—¿Qué coño está pasando? —exclamé—. ¿Qué haces aquí a estas horas de la noche, Colin?
Colin sacudió la cabeza y gruñó, claramente enmudecido por la ira, y echó a andar por el túnel de vestuarios hasta llegar al césped. Estaba en forma, era joven para tratarse de un encargado jefe —no llegaba a los treinta y cinco— y, vestido con el mismo chándal del City que yo, podría haber pasado tranquilamente por jugador.
—Ahora lo verás —repuso Maurice.
—Tal como lo dices, no parece presagiar nada bueno.
El estadio siempre lucía fantástico para un partido nocturno cuando todos los focos estaban encendidos. Teñían los asientos naranjas de un apetecible y navideño tono mandarina y la hierba parecía relucir como una extraordinaria esmeralda; y para nuestros sesenta mil aficionados con asiento era exactamente eso: un lugar muy preciado, incluso sagrado. No es de extrañar que con frecuencia recibiéramos peticiones de seguidores que querían esparcir las cenizas de un pariente en el terreno de juego. Colin jamás habría permitido algo así, por supuesto; al parecer es muy perjudicial para la hierba, pero no tanto para las flores. Las rosas de Colin siempre ganaban premios.
Nos llevó hasta la línea de medio campo y cruzamos el círculo central, donde varios policías parecían estar a punto de realizar el primer saque. Normalmente no podía recorrer ese camino sin que se me encogiera el estómago porque faltaba poco para que diera comienzo un partido; sin embargo, en esta ocasión me sentía tan vacío como el propio estadio. Todavía tenía muy presente la muerte de Drenno. Por un momento pensé que lo que iba a ver era un cadáver. Pero, desde luego, no esperaba encontrarme con aquello.
—¿Qué coño...?
Me llevé una mano a la boca y retrocedí unos instantes.
—Bonito, ¿eh? —dijo Maurice.
Alguien había cavado un agujero en el centro del campo. Digo agujero, pero obviamente era una tumba de unos dos metros de largo y al menos uno de profundidad.
Se acercó a mí un desconocido con un abrigo de lana de color beige que sostenía una tarjeta de identificación policial.
—¿Puedo hablar un momento con ustedes, caballeros? —dijo—. Me llamo Neville, inspector Neville, de Royal Hill.
—¿Nos concede un minuto, inspector? —respondí—. Por favor.
Me llevé a Maurice y Colin aparte para que el agente no pudiera oír nuestra conversación.
—¿Cuándo ha ocurrido esto? —pregunté.
—Llegué aquí justo pasada la medianoche —dijo Colin. Era originario de Mumbles, en Swansea, y hablaba con un marcado acento galés—. Recientemente hicimos instalar unas vallas eléctricas para impedir que los zorros se cagaran en el campo por la noche. Los chicos odian resbalar con esa mierda. Es mucho peor que la caca de perro; se te pega el olor cuatro días. Vaya, que vine a comprobar si funcionaba correctamente y me di cuenta de que alguien había dejado unas herramientas en medio del campo: dos palas y una horca. Fue entonces cuando encontré eso.
Cogí una pala, leí las iniciales del mango —LCC— y la arrojé a un lado.
—¿Cómo cojones se han colado aquí? —pregunté—. Se supone que solo se puede acceder con entrada.
Colin se encogió de hombros.
—Probablemente se colaron de día, cuando las puertas están abiertas a los contratistas, y se escondieron en el estadio.
—¿Contratistas? ¿Qué están haciendo?
—Vamos a reformar uno de los bares —explicó Maurice.
Solté un gruñido. Ya podía imaginar la broma que circularía por Internet: unos ladrones se cuelan en Silvertown Dock para saquear la vitrina de trofeos pero se van con las manos vacías.
—¿Qué clase de cabrón haría algo así, Scott? —protestó Colin.
—Colin —repuse—, ¿cuánto tiempo llevas en el mundo del fútbol? Ya sabes cómo es cierta gente. Podría ser obra de aficionados de un equipo rival. Pero, con los resultados que llevamos desde Navidad, podría tratarse de nuestros propios seguidores. Joder, los nuestros no son precisamente educados. ¿Has oído las barbaridades que llegan a gritar desde esas gradas?
—Está claro que no ha sido un zorro —observó Maurice—. Son listos, pero nunca he visto a ninguno cavar un bonito rectángulo como ese, al menos sin regla.
—Y en cuanto a ti —dije a Maurice —, esto es serio, y una jodida molestia, pero podría haber esperado hasta mañana por la mañana, ¿no? Es solo un puto agujero en el suelo.
Maurice McShane era un exabogado que fue inhabilitado por mala praxis tras descubrirse que había utilizado una cuenta anónima para tuitear insultos dedicados a un compañero de profesión. También había sido un boxeador amateur de éxito y a punto estuvo de colgarse la medalla de bronce en pesos semipesados durante los Juegos de la Commonwealth de 1990, celebrados en Auckland. Era agradable tenerlo allí cuando alguien estaba en apuros, e igual resolvía las cosas con los puños que con un fajo de billetes. No dijo nada; por el contrario, sacó el teléfono y me enseñó un mensaje que había recibido de un periodista de The Sun:
Mozza. ¿Te gustaría comentar el rumor de que la tumba que ha aparecido en medio de vuestro campo es un mensaje a la siciliana para el propietario, Viktor Sokolnikov, cuyo antiguo socio, Natan Fisanovich, fue hallado en 1996 en una fosa en la que fue enterrado vivo? Al menos eso decía Panorama. Gordon.
Había un mensaje similar del Daily Mail; y me atrevería a decir que si me hubiera molestado en leer los mensajes que llegaban cada minuto a mi teléfono móvil, habría encontrado algo similar.
—¿Que si me gustaría comentarlo? —Maurice soltó una carcajada nerviosa—. No, no me gustaría. No especialmente. Tampoco es una conversación que me apetezca mantener con Viktor Sokolnikov, sobre todo cuando ha demandado a la BBC por lo que se dijo en Panorama. ¿No es así?
—Eso me contó.
Me llevé un par de chicles Orbit a la boca y empecé a masticar con fuerza, como si estuviera a punto de realizar mi imitación de sir Alex Ferguson, que se había convertido en un número muy popular en el autocar del equipo.
—Creo que Viktor debería saber esto cuanto antes —dijo Maurice—, para que pueda responder como considere más apropiado. Tú lo conoces mejor que yo, Scott. Y preferiría que fuerais tú o Zarco quienes le comunicarais lo que ha ocurrido. Esto está muy por encima de mi salario.
—Ya, comprendo. —Miré al inspector Neville—. A propósito, ¿quién ha avisado a ese y le ha dicho que puede pisotear nuestro césped con sus putos zapatos?
—Me temo que he sido yo —reconoció Colin—. Lo siento, Scott. Me asusté mucho cuando vi el agujero. Pero como es un delito, pensé que debía llamarlos. Porque queremos atrapar a los cabrones que han hecho esto, ¿no?
—Nunca más traigas a esa purria al club sin consultármelo a mí, a Zarco o a Phil Hobday. ¿Entendido, Colin? Una vez que involucras a la pasma en los asuntos de este club es como mandar un e-mail a la prensa. No te quepa la menor duda de que ha sido un poli quien ha enviado el mensaje a un colega suyo de The Sun o el Daily Mail. «¿Sabes qué? Alguien ha cavado una puta tumba en el campo de Silvertown Dock». Eso equivale a una propina de doscientas libras. Quizá más si es noticia de portada. Si no fuera por su presencia con sus dichosas cámaras podríamos haber hecho correr la voz de que era solo un agujero y no una tumba. A lo mejor estamos a tiempo si conseguimos que el poli del abrigo de lana coopere.
—Sí, ahora lo veo.
—No te preocupes. Es inevitable. Mira, les diremos que parece obra de seguidores descontentos, probablemente niños, y que vamos a mearnos en ese mensaje siciliano desde una altura enorme. Lo último que necesita el señor Sokolnikov ahora mismo son más especulaciones extravagantes sobre quién y qué es. La gente que ha cometido esta atrocidad probablemente ni sepa pronunciar la palabra «siciliano». ¿De acuerdo?
Maurice y Colin asintieron.
—Y lo que es más importante, Colin, quiero que empieces a pensar cómo y cuándo podremos arreglar el campo. En diez días jugamos aquí con el Newcastle.
—No lo he olvidado, créeme.
—De acuerdo. Vamos a hablar con ese poli.
Me dirigí hacia él.
—Siento la espera, inspector —dije—. Y más a estas horas. Pero creo que le hemos hecho perder el tiempo. Disculpe también por eso. A mí me parece obvio que es obra de unos gamberros. Aficionados descontentos, vaya. En los clubes de fútbol estamos acostumbrados a estas cosas. Imagino que no se sorprenderá cuando le diga que recibimos amenazas constantemente y que muy de vez en cuando se manifiestan en forma de vandalismo. Es lamentable, pero no infrecuente.
—¿Qué clase de amenazas? —preguntó el inspector.
—E-mails, tuits. Alguna que otra carta anónima. Cajas llenas de mierda en el buzón. Recibimos de todo.
—Me gustaría ver algunas de esas cosas si es posible.
—Me temo que no lo es. Nuestra política es no conservar nada de eso, sobre todo las mierdas envasadas.
—¿Puedo saber por qué, señor?
—Porque la mierda pasada huele mal, inspector.
—Me refiero a las cartas y los e-mails, evidentemente.
El inspector Neville era delgado y su nariz aguileña que le daba cierto aire de desdén permanente. Para mis oídos interesados, pero fríos, su acento parecía de Yorkshire. Me encogí de hombros.
—No conservamos ese tipo de cosas porque, francamente, llegan muchas. Es más sencillo borrar o destruir todo lo que sea amenazante o insultante por si lo ve el jugador afectado y se inquieta por lo que ha leído.
—Yo pensaba que todo el mundo tiene derecho a saber que ha recibido amenazas, señor.
—Usted puede pensar así, pero nuestra postura es otra. Algunos de esos muchachos son muy nerviosos, inspector. Y uno o dos no son demasiado espabilados. Aun unas amenazas manifiestamente absurdas pueden tener un enorme efecto negativo en un jugador sin personalidad de un club de la Premier League. Y no queremos eso, ¿verdad? Sobre todo cuando el domingo jugamos contra el Leeds la vuelta de la tercera ronda de la FA Cup.
—Sea como sea, aquí se ha cometido un delito.
—¿Un agujero en el suelo? No es precisamente un delito de cadena perpetua, ¿no?
—No, pero, con el debido respeto, señor, no es un agujero corriente. Para empezar, tiene cierta forma. Y luego está la consiguiente pérdida económica. En lo que a agujeros en el suelo se refiere, imagino que este es extremadamente caro. ¿No le parece, señor Evans?
Obviamente, el inspector sabía a qué clase de persona se dirigía. ¿Qué encargado del mantenimiento de un campo no se queja del estado de un terreno de juego? A pesar de ello, antes de que empezara a hacer preguntas, deseé que Colin restara importancia al coste de los daños de cara a la policía. El hecho de que fuera galés parecía empeorar las cosas, ya que era una persona muy considerada y prudente.
—¿Un agujero como ese? —Colin sacudió la cabeza—. A ver. El campo entero costó casi un millón de libras. Así que, si le soy sincero, esto es un puñetero desastre. En un mundo ideal arrancaríamos toda la superficie y empezaríamos de nuevo, pero, como estamos a mitad de temporada, imagino que tendremos que conformarnos con arreglarlo lo mejor que podamos. Por supuesto, antes de pensar siquiera en la hierba, está el sistema de calefacción subterráneo que impide que el campo se congele durante esta época del año. Ha sufrido daños y habrá que arreglarlo. Y el césped... bueno, no es solamente césped. Habrá que tender fibras artificiales en el campo junto al césped para que las raíces envuelvan el nailon. Luego está el hecho de que en esta época del año no es fácil conseguir que arraigue el césped nuevo. Así que tendremos que encender las luces artificiales de crecimiento todo el día. Eso también es caro. No creo que el arreglo diste mucho de las cincuenta mil libras. En serio. Los daños podrían ser aún peores si el campo sigue impracticable dentro de diez días. Por no hablar de la taquilla. Con un precio medio de sesenta y dos libras por entrada, los ingresos totales un día de partido rondan los seis millones de libras.
—¿Entonces el coste de los daños podría oscilar entre cincuenta mil y seis millones de libras? —preguntó el inspector Neville.
—Sí, más o menos —convino Colin.
Neville me miró y sacudió la cabeza.
—De acuerdo, señor. Yo diría que es el caso más claro de daños a la propiedad que he visto en mucho tiempo. Y, puesto que aquí se ha cometido un delito manifiesto, me veo obligado a investigarlo. Estoy seguro de que la compañía de seguros insistiría en ello si el señor Sokolnikov quisiera presentar una reclamación. Siempre lo hacen.
—Puede que esas cifras nos parezcan mucho a usted y a mí —dije —, pero no lo son para una persona como Viktor Sokolnikov. Estoy convencido de que preferiría pagar las reparaciones de su bolsillo y ahorrarse en lo posible una publicidad bochornosa. Esto podría haberse evitado si las cosas se hubieran hecho bien. No entiendo cómo consiguió llegar aquí la prensa antes que la policía. Dudo que nadie del club les haya dado el soplo.
—¿Está insinuando que se lo dijo alguien de la comisaría de Royal Hill?
—Estoy insinuando que si sale a la luz que la prensa ha conocido los hechos gracias a alguien de su comisaría, el señor Sokolnikov querrá saber por qué. Sobre todo porque me han comunicado que la prensa ya está dejando entrever que podría haber algún vínculo con el crimen organizado de Ucrania, la patria del señor Sokolnikov. Esa es la clase de periodismo sensacionalista que nos gustaría evitar. Que todavía podemos evitar, creo. Mire, ¿por qué no lo arreglo todo para que una docena de agentes de Royal Hill puedan venir a disfrutar del próximo partido en casa en un palco de directivos? Serán ustedes nuestros invitados y pasarán un día agradable. Me aseguraré de que sea así.
—¿Quiere decir en el caso de que me olvide de todo esto?
—Exacto. Le diremos a la prensa que la noticia de que en el centro del campo del London City ha aparecido una tumba se ha exagerado mucho. De hecho, insisto en ello. Venga, ¿qué me dice? Olvidémonos del tema y vayámonos a casa. ¿No le parece de sentido común?
—Lo que me parece es un soborno —repuso Neville sin inmutarse—. A riesgo de repetirme, aquí se ha cometido un delito, señor Manson. Y empiezo a tener la sensación de que no le gusta la presencia de la policía. Reconozco que estoy confuso, porque fue alguien del club quien nos llamó.
—Me temo que fui yo —terció Colin.
—Cometió un error de honestidad —dije—. Igual que yo cuando le ofrecí las entradas. Debí de pensar que era usted la clase de tío que tiene mejores cosas que hacer que investigar el misterioso caso del agujero en el suelo.
—¿Sabe lo que pienso? Pienso que es usted de esas personas a las que no les gusta la policía. ¿Es así, señor Manson?
—Mire —dije—, si quiere una medalla policial por esto, adelante. Yo solo intentaba que no perdiera el tiempo en algo que, casi con total seguridad, será un acto de vandalismo sin más. Y también ahorrar al propietario del club un bochorno innecesario. Pero ¿desde cuando le importan esas cosas a la policía metropolitana? Creo que ya le hemos explicado todo lo que sabíamos y me da la sensación de que nosotros todavía tenemos menos tiempo que perder aquí que usted.
—Sí, ya lo ha mencionado. Una tercera ronda de la FA Cup contra el Leeds. —Sonrió—. Yo soy de Leeds.
—Está usted muy al sur, inspector.
—Soy muy consciente de ello, señor. Sobre todo cuando escucho a alguien como usted. Yo solo intento hacer mi trabajo, señor Manson.
—Yo también.
—Pero, por alguna razón, usted intenta dificultar el mío.
—¿De verdad?
—Sabe que es cierto.
—Pues váyase a casa. Esto no es Misterio en el estadio del Arsenal.
—Es una película antigua en blanco y negro, ¿no?
Asentí.
—De 1939. Con Leslie Banks. La verdad es que es una mierda. Lo único interesante es que aparecen varios jugadores del Arsenal de la época: Cliff Bastin, Eddie Hapgood...
—Si usted lo dice, señor Manson. Sinceramente, nunca he sido un gran aficionado al fútbol.
—Lo suponía.
El inspector Neville reflexionó unos instantes y me señaló.
—Un momento. Manson, Manson... ¿No será usted...? Pues claro. Es usted ese Manson, ¿no es así? Scott Manson. Usted jugaba en el Arsenal hasta que fue a la cárcel.
No abrí la boca. Por experiencia, sé que siempre es lo mejor cuando uno habla con la policía.
—Sí —apostilló Neville con desdén—. Eso lo explicaría todo.