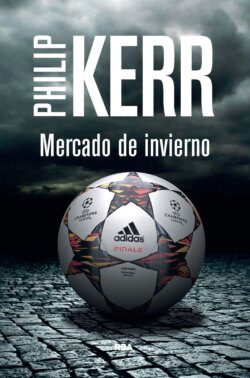Читать книгу Mercado de invierno - Philip Kerr - Страница 7
2
ОглавлениеLa Corona de Espinas es el apodo que han otorgado los vecinos al estadio de fútbol del City en Silvertown Dock, una zona del East End londinense, aunque la expresión fue acuñada por la escultora Maggi Hambling, que ejerció de asesora artística de Bellew & Hammerstein, los arquitectos del edificio. Me gusta mucho su trabajo y poseo varias marinas espléndidas que pintó ella misma. Sí, el mar. Suena como si fueran una mierda, lo sé, pero si vierais los cuadros, os daríais cuenta de que son algo muy especial.
Con sus dos estructuras independientes —una gradería de cemento naranja (el naranja es el color de la franja de la equipación del City cuando juega en casa) y un marco exterior de acero que verdaderamente recuerda a una corona de espinas—, el diseño del estadio no dista mucho del Nido de Pájaro que fue utilizado en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Es el edificio más llamativo de todo el este de Londres, y levantarlo costó quinientos millones de libras, así que es de agradecer que el club sea propiedad de un multimillonario ucraniano al que le deben salir billetes por las orejas. Según la revista Forbes, Viktor Yevegenovich Sokolnikov posee una fortuna de veinte mil millones de dólares, lo cual lo sitúa en el puesto cincuenta de los hombres más ricos del mundo. No me preguntéis cómo amasó esa montaña de dinero del tamaño del Matterhorn. Francamente, en ese aspecto prefiero vivir en la ignorancia. Lo único que sé es lo que me contó el propio señor Sokolnikov: que su padre trabajaba en una fábrica de película fotográfica en una pequeña ciudad ucraniana llamada Shostka y que ganó su primer millón comerciando con carbón y madera, con el que luego hizo algunas inversiones arriesgadas que dieron sus dividendos. Y tampoco me preguntéis cómo convenció a la Asociación del Fútbol y al alcalde de Londres de que le permitieran sufragar la deuda de cuatro clubes veteranos del este de Londres que habían sido intervenidos para poder relanzarlos en la Segunda División bajo el nombre de London City. Supongo que el dinero —a montones— quizá tuvo algo que ver con ello. Sokolnikov ha dilapidado una fortuna regenerando Silvertown Dock y Thames Gateway, y el club de fútbol —que ascendió a la Premier League después de solo cinco años— actualmente cuenta con más de cuatrocientos empleados, por no hablar del dinero que inyecta en una parte de Londres en la que la palabra «inversión» en su día era considerada un insulto. Además del estadio, Sokolnikov ha prometido que su empresa, Shostka Solutions AG, construirá el nuevo puente de Thames Gateway, que fue desestimado por Boris Johnson en 2008 porque resultaba demasiado caro; o al menos lo hará cuando los capullos laboristas de planificación urbanística despierten y bajen de la nube. Ahora mismo, el proyecto está asediado por las objeciones.
Cuando volví del hospital a mi piso de Manresa Road, en Chelsea, Sonja, mi novia, salió a la puerta con los ojos abiertos como platos y voz contenida.
—Matt está aquí —dijo.
—¿Matt?
—Matt Drennan.
—Dios, ¿qué quiere?
—Creo que no lo sabe ni él —respondió Sonja—. Me parece que va borracho y su estado es lamentable.
—Menuda sorpresa.
—Lleva una hora aquí, Scott. Y tengo que decirte que me ha costado sangre, sudor y lágrimas que no se acerque a la bandeja de bebidas.
—No me cabe la menor duda.
Besé su fría mejilla y sobé su trasero simultáneamente. Sabía que no le caía bien Drennan y lo entendía; nunca había conocido al Matt Drennan que yo conocí en el pasado.
—Scott, no le dejarás que se quede, ¿verdad? No pasará la noche aquí... Me da miedo cuando va bebido.
—Es inofensivo, cariño.
—No, no lo es, Scott. Es una zona catastrófica con patas.
—Déjamelo a mí, amor. Vete y... haz algo. Ya has cumplido tu parte. A partir de ahora yo me ocupo de él.
Drennan estaba de pie —más o menos— en medio del comedor, contemplando uno de los cuadros de Hambling: una ola enorme, una especie de tsunami, a punto de romper en una playa de Suffolk, cerca de donde vivía y trabajaba la artista. Me situé un momento junto a mi antiguo compañero de equipo y le puse la mano en el hombro para que dejara de tambalearse. En el breve intervalo transcurrido desde que Sonja se ausentó hasta que yo entré se había servido un vaso de whisky, y tenía la esperanza de poder arrebatárselo si en algún momento lo soltaba. Llevaba la camisa rasgada y no demasiado limpia, y en el lóbulo de la oreja, donde en su día lucía un diamante, se apreciaba una gran costra de sangre.
—Así es exactamente como me siento —dijo Drennan.
Le olía el aliento a contenedor para vidrio.
—No vas a vomitar, ¿verdad, Matt? Porque la alfombra es nueva.
Drennan se echó a reír.
—No. Para hacer eso tendría que haber comido algo antes —repuso.
—Si quieres podemos ir a buscar un kebab. Y luego puedo llevarte a casa.
Hacía mucho tiempo que no visitaba el Kebab Kid de Parsons Green; últimamente me entusiasmaba más el sushi, pero estaba dispuesto a ir si eso significaba hacer feliz a Drenno.
—No tengo hambre —dijo.
—¿Qué estás haciendo aquí? Pensaba que pasarías el Año Nuevo con Tiffany.
Drennan me miró con aire somnoliento.
—He venido a preguntarte cómo se encuentra el muchacho francés. El que se abrió la cabeza. He ido al hospital, pero me han echado de allí por ir muy borracho.
—Me sorprende que no te hayan ofrecido una cama. Mírate, Matt. ¿Te echaron antes de estar en este estado o la sanidad pública realmente es tan mala como dicen?
—He tenido una trifulca con Tiff. —Era algo que ya le había oído decir antes, pero no tenía ni idea de que había sido mucho más que una riña ni de que Tiff se encontraba en el mismo hospital que Didier Cassell, lo cual probablemente era el verdadero motivo por el que Matt Drennan se había presentado en mi casa—. Me tiró una puta bota de montar. —Se echó a reír de nuevo—. Como Fergie. Nos habría venido bien en el vestuario de Highbury, ¿eh? En serio, Scott, esa mujer escupe fuego por la boca, no como esa princesita tuya. Sandra se llama ¿verdad? Es un bombón. ¿A qué dijiste que se dedicaba?
—Es psiquiatra, Matt. Y se llama Sonja.
—Ah sí, es verdad. Una loquera. Ya decía yo que su manera de mirarme me resultaba familiar. Me observaba como si fuera un puto chiflado.
—Eres un puto chiflado, Matt. Todo el mundo lo sabe.
Drennan sonrió y sacudió la cabeza con un gesto entrañable, cosa que él era —casi siempre—, y luego se la rascó con fuerza.
—¿Ha vuelto a echarte?
—Sí. Ella es así. Pero hemos pasado por cosas peores. Supongo que todo saldrá bien. Ella me arrancará la oreja de un mordisco y yo tendré que dormir en el garaje.
—Por lo visto ya te la ha arrancado —señalé—. Tienes sangre en la oreja. Puedo ponerte algo si quieres. Una tirita o una pomada antiséptica. O un fotógrafo de The Sun.
—No pasa nada. Estoy bien. Tiff me ha atizado con una bota de montar, eso es todo.
—Normal, entonces.
—Bastante normal, sí.
Con sobrepeso y medio calvo, Matt Drennan proyectaba una imagen de desolación. Era escocés, igual que yo, pero ahí terminaban las similitudes; bueno, casi. Observándolo ahora me costaba creer que aún no hubieran pasado diez años desde que ambos militáramos en el Arsenal. Una pierna rota había acabado con la carrera de Drenno cuando solo tenía veintinueve años, no sin que antes anotara más de cien goles para los Gunners y se convirtiera en un ídolo en Highbury. Aún hoy podía personarse en el Emirates y el público al completo le aclamaba en cuanto pisaba el césped. Era más de lo que aquellos cabrones habían hecho nunca por mí. Parecía caerles bien incluso a los seguidores de los Spurs, lo cual no es poca cosa. No obstante, desde que dejó el fútbol, su vida se había convertido en un catálogo de cagadas anunciadas a bombo y platillo: alcohol, depresión, adicción a la cocaína y el Nurofen, tres meses en la cárcel por conducir ebrio y seis meses por atacar a un agente de policía —eso no puedo recriminárselo—, escarceos con la cienciología, una breve e ignominiosa carrera en Hollywood, bancarrota, un escándalo de apuestas, un traumático divorcio de su primera esposa y, presuntamente, un segundo matrimonio que hacía aguas. La última vez que supe de él había vuelto a ingresar por su propio pie en la clínica Priory para intentar volver a estar limpio. Nadie daba un penique por sus posibilidades de éxito. Era de todos sabido que Matt Drennan se había quedado seco más veces que una toalla de baño de un Holiday Inn. Por todos esos motivos, era el único futbolista que yo conociera cuya autobiografía resultaba fascinante, y eso incluye mi lamentable libro. A su lado, Syd Barrett parecía el moderador de la Iglesia de Escocia. Pero lo quiero como si fuera... Bueno, mi hermana no, porque no hablo mucho con ella últimamente, pero sí como a alguien importante en mi vida.
—¿Y cómo está? No me lo has dicho.
—¿Didier Cassell? No está bien. No está nada bien. Estará de baja el resto de la temporada, eso seguro. Y ahora mismo diría que tú tienes más posibilidades de volver a jugar que él.
Drennan pestañeó como si pensara que aquello era una posibilidad real.
—Dios mío, daría cualquier cosa por volver a jugar una temporada entera.
—Todos lo haríamos, colega.
—O una final de la FA Cup un día soleado de mayo. Abide with Me. Nosotros contra un equipo decente como el Tottenham o el Liverpool. El ambiente de Wembley. Tal como era antes de que la Premier League, los extranjeros y la televisión lo convirtieran en una puñetera barraca de feria.
—Lo sé. Yo pienso igual que tú.
—De hecho, tengo la intención de realizar una última aparición estelar en Wembley y dejarlo.
—Claro, Matt, claro. Puedes hacer de director del coro del barrio.
—En serio.
Drennan se llevó el whisky a los labios, pero antes de que lo tocara, agarré el vaso con firmeza y lo puse fuera de peligro.
—Vámonos. Tengo el coche fuera. Te dejaría dormir aquí, pero te beberías todo el alcohol y tendría que darte un tirón de orejas, así que será mejor que te lleve a casa ahora mismo. O aún mejor, ¿por qué no te llevo directamente al Priory? Podemos estar allí en menos de media hora. Mira lo que te digo: pagaré yo la primera semana. Un regalo navideño con retraso de tu compañero de vestuario.
—Iría de buena gana, pero allí no te permiten leer, y ya sabes cómo soy con los libros. Me aburro mucho si no tengo algo para leer.
Como si pretendiera demostrar tal afirmación o comprobar que seguía allí, miró un libro que llevaba enrollado en el bolsillo de la chaqueta.
—¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué no te dejan tener libros?
—Esos gilipollas creen que si lees no sales del caparazón y no hablas de tus putos problemas. Como si con eso mejorara algo. Estoy intentando alejarme de los problemas, no chocar con ellos de frente. Además, tengo que ir a casa, aunque solo sea para recuperar el pendiente de diamante. Se me cayó de la oreja cuando Tiff me pegó y el dichoso perro pensó que era un caramelo de menta y se lo tragó. Le gustan mucho los caramelos de menta. Así que encerré al cabrón en el cobertizo para que la naturaleza siguiera su curso. Espero que nadie lo haya sacado a pasear. Ese pendiente me costó seis de los grandes.
Me eché a reír.
—Y yo que pensaba que me encomendaban todos los trabajos de mierda en el London City.
—Exacto —Drennan sonrió y eructó sonoramente—. Me gusta —dijo señalando el cuadro, y después escrutó la sala y asintió con aprobación—. Me gusta todo. Tu casa. Tu novia. Te lo has montado bien, cabronazo. Te envidio, Scott. Pero me alegro por ti después de todo lo que has pasado, ya sabes.
—Venga, idiota de los cojones. Te llevaré a casa.
—No —dijo Drennan—. Iré andando hasta King’s Road y cogeré un taxi. Con un poco de suerte, el conductor me reconocerá y me llevará gratis. Suele ocurrirme.
—Y así es como acabas en los periódicos por conseguir que el dueño de otro pub te eche a la calle. —Lo cogí del brazo—. Te llevo yo y no hay más que hablar.
Drennan logró zafarse con unos dedos sorprendentemente fuertes y meneó la cabeza.
—Tú quédate aquí con ese bomboncito tuyo. Cogeré un taxi.
—Directo a casa.
—Te lo prometo.
—Al menos déjame acompañarte un trozo —dije.
Fui con Drennan hasta King’s Road y paré un taxi. Pagué por anticipado al conductor y, mientras ayudaba a Drennan a subirse, deslicé doscientas libras en el bolsillo de su abrigo. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta del coche, se dio la vuelta, me cogió la mano y la sostuvo con fuerza. En sus ojos azul claro asomaban lágrimas.
—Gracias, amigo.
—¿Por qué?
—Por ser un amigo, supongo. ¿Qué nos queda a gente como tú y como yo?
—No tienes que darme las gracias por eso. Precisamente tú, Matt.
—Gracias de todos modos.
—Ahora lárgate a casa antes de que me ponga sentimental.
Había un hombre sentado en la acera delante del cajero. Le di un billete de veinte, aunque, sinceramente, habría sido mejor darle los doscientos. Al menos estaba sobrio. En cuanto le hube metido el dinero en el bolsillo a Drenno supe que era un error, igual que sabía que era un error no llevarlo yo mismo a casa, pero así son las cosas a veces; te olvidas de cómo es tratar con borrachos, de lo autodestructivos que pueden llegar a ser. Sobre todo un borracho como Drenno.