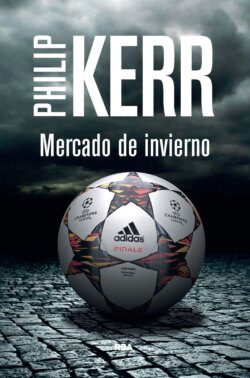Читать книгу Mercado de invierno - Philip Kerr - Страница 12
7
ОглавлениеAntes de que os cuente lo que me sucedió en 2004, debería aclarar que soy medio negro, más como David James o Clark Carlisle que como Sol Campbell o Didier Drogba, pero creo que probablemente es relevante en vista de lo ocurrido. De hecho, estoy convencido de que lo es. No me considero negro, pero soy un gran simpatizante de la campaña antirracista Kick it Out.
Mi padre, Henry, es un escocés que jugó en el Heart of Midlothian y el Leicester City. Fue convocado para jugar en la selección escocesa de Willie Ormond y participó en la fase final del Mundial de la República Federal de Alemania en 1974, el año en que estuvimos a punto de hacer algo grande. Papá no jugó por lesión, y probablemente eso le dio tiempo para conocer a mi madre, Ursula Stephens, una exatleta alemana —en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 quedó cuarta en salto de altura femenino— que trabajaba para la televisión de su país. Ursula es hija de un alto mando afroamericano de las Fuerzas Aéreas estadounidenses destinado en Ramstein, y de una mujer de Kaiserslautern. Me alegra poder decir que mis padres y mis abuelos siguen vivos.
Cuando terminó su carrera futbolística, mi padre creó una empresa de botas y calzado deportivo en Northampton, donde yo fui a la escuela, y en Stuttgart. La empresa de calzado se llama Pedila y hoy genera casi quinientos millones de dólares anuales en ingresos netos. Gano mucho dinero como director de esa empresa; por eso puedo permitirme un piso en Chelsea. Mi padre dice que soy el embajador de la empresa en el mundo del fútbol profesional, pero no siempre fue así. Sinceramente, no siempre fui el embajador al que habríais dado la bienvenida en vuestro lujoso cuarto de baño, y mucho menos en la sala de juntas.
En 2003, cuando tenía veintiocho años, jugaba en el Southampton y fui traspasado al Arsenal. Al año siguiente ingresé en prisión por una violación que no cometí. Esto es lo que sucedió.
Por aquel entonces yo estaba casado con una chica llamada Anne; trabaja en el mundo de la moda y es una mujer decente, pero, para ser sinceros, no estábamos hechos el uno para el otro. Aunque me gusta la ropa y no me importa gastarme dos mil libras en un traje de Richard James, nunca me ha interesado demasiado la alta costura. Anne cree que gente como Karl Lagerfeld y Marc Jacobs son artistas. Yo creo que es una verdad a medias. Así que, aun viviendo juntos, ya habíamos empezado a distanciarnos; yo estaba convencido de que ella tenía una aventura. Hice cuanto estuvo en mi mano por ignorarlo, pero era difícil. No teníamos hijos, lo cual fue una suerte, ya que estábamos abocados al divorcio.
Bien. Yo había empezado a verme con una mujer llamada Karen, una de las mejores amigas de Anne. Ese fue mi primer error. Karen tenía dos hijos y estaba casada con un abogado especializado en deportes que padecía cáncer. Al principio solo era amable con ella y la llevaba a comer de vez en cuando para animarla, pero luego la cosa se nos fue de las manos. No estoy orgulloso de ello, pero fue así. Lo único que puedo decir en mi defensa es que era joven e idiota. Y, sí, me sentía solo. No me interesaban las chicas que se arrojan a los brazos de los futbolistas en las discotecas. Nunca me han interesado. Ni siquiera me gustan las discotecas. Mi concepto de pesadilla es salir una noche con los muchachos. Prefiero de lejos una cena en el Ivy o en el Wolseley. Incluso cuando estaba en el Arsenal, el club tenía fama de tener algunos jugadores que bebían mucho — gente como Tony Adams y Paul Merson no solo ayudaron a los Gunners a ganar trofeos plateados—, pero yo siempre estaba acostado antes de la medianoche.
La casa de Karen en St. Albans estaba cerca de los campos de entrenamiento que el Arsenal tenía en Shenley, lo cual resultaba muy cómodo, así que tomé por costumbre el ir a visitarla de camino a Hampstead, donde yo vivía, y a veces la veía mucho más de lo que habría sido conveniente. Supongo que estaba enamorado de ella. Y puede que ella lo estuviese de mí. No sé qué pensábamos que iba a ocurrir. Desde luego, jamás nos hubiéramos imaginado lo que sucedió en realidad.
Recuerdo todo lo que sucedió aquel día como si lo llevara grabado a fuego. Fue tras una de aquellas visitas a Shenley, en un hermoso día de final de temporada. Salí de casa de Karen al cabo de un par de horas y descubrí que me habían robado el coche. Era un Porsche Cayenne Turbo nuevo que acababan de entregarme, así que estaba bastante hecho polvo. Al mismo tiempo, era reacio a denunciar el robo por la sencilla razón de que supuse que mi mujer, Anne, reconocería la dirección de Karen si la noticia llegaba a los periódicos. Así que me monté en un tren y volví a mi casa de Hampstead pensando que podría alegar que el robo se había cometido en otra zona de la ciudad. Segundo error. Sin embargo, en cuanto llegué, Karen me llamó y me dijo que el coche volvía a estar aparcado delante de su casa. Al principio no la creí, pero me dijo la matrícula y, en efecto, era mi coche. Extremadamente confuso por lo que estaba sucediendo, me metí en un taxi y volví de inmediato a St. Albans para recoger el vehículo.
Cuando llegué no podía creerme la suerte que había tenido. El coche no estaba cerrado, pero no se apreciaba una sola rayada y, ansioso por alejarme de la casa de Karen antes de que llegara su marido, me fui de allí diciéndome a mí mismo que tal vez se lo habían llevado unos niños para dar una vuelta y lo habían devuelto después de reflexionar sobre sus actos. Curiosamente, yo había hecho algo similar de pequeño: robé una moto y la devolví al cabo de un par de horas. Fui un ingenuo al creer que ahora había ocurrido algo parecido, lo reconozco, pero me alegré de reencontrarme con un coche que me encantaba. Tercer error.
De camino a casa vi un cuchillo en el suelo e, incapaz de pensar con claridad, lo cogí. Cuarto error. Debería haberlo arrojado por la ventanilla, pero lo guardé en el compartimento que había debajo del reposabrazos. Estaba tan contento de haber recuperado un coche que creía robado que quizá rebasé el límite de velocidad aquí y allá; sin embargo, la conducción no era peligrosa ni me hallaba bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Cerca de Edgware vi por el retrovisor un coche que me hacía luces y lo ignoré, como suele hacer todo el mundo, porque Londres está plagado de memos al volante. No tenía ni idea de que se trataba de un coche patrulla de incógnito. Cuando volví a mirar, cerca de Brent Cross, el mismo coche seguía en el retrovisor, pero ahora llevaba una sirena en la capota. Y, sin sospechar aún que había sucedido algo terrible, me detuve. Imaginad cuál fue mi sorpresa cuando dos agentes de policía me acusaron de haber rebasado el límite de velocidad y de no haber parado. Me esposaron, me detuvieron y me condujeron a Willesden Green, donde, para mi aterradora sorpresa, me interrogaron por una violación. Un hombre que «respondía a mi descripción» y conducía mi coche —la víctima recordaba la marca y media matrícula— había recogido a una mujer en una estación de servicio de la A414 y la había violado amenazándola con un cuchillo en el cercano Greenwood Park.
No cabía duda de que mi coche había estado involucrado: encontraron cabellos de la víctima en el reposacabezas, sus bragas estaban en la guantera y había otras pruebas circunstanciales. Evidentemente, en el cuchillo aparecieron sangre de la chica y mis huellas; y en la misma guantera donde se hallaban las bragas, la policía encontró una caja de condones que había comprado en una gasolinera de Shenley. El recibo seguía estando en el cenicero. El vendedor de la gasolinera recordaba que los había comprado porque me había visto en Match of the Day fanfarroneando sobre algún incidente estúpido en un partido contra el Tottenham. Seguiremos con eso en un momento. Total, que en la caja faltaban dos condones. El violador había utilizado uno con la víctima; el otro me lo había metido en la cartera cuando fui a visitar a Karen, pero no pensaba contárselo a la policía, porque todavía tenía la esperanza de que ella y, lo que era más importante, su marido, salieran indemnes. Supuse que lo último que necesitaba el pobre era que su mujer me proporcionara una coartada adúltera mientras le daban quimioterapia. Quinto error.
Sin embargo, la víctima —Helen Fehmiu, de origen turco— no estaba convencida de que fuera yo el autor de la violación. El atacante le había pegado tan fuerte en la cara que sufrió un desprendimiento de retina, pero le pareció que era negro o «de rasgos extranjeros», lo cual tenía su gracia viniendo de ella. Era más oscura que yo. Muy amablemente, la policía mostró a la señorita Fehmiu una fotografía que apareció en las últimas páginas de los periódicos, donde me disculpaba por mi conducta tras el partido del Tottenham. Uno de sus jugadores se tiró después de una entrada y el árbitro concedió un penalti muy dudoso, ante lo cual le grité a la cara, cosa que me valió una tarjeta roja más que merecida. Cuando se enfrentan Arsenal y Tottenham las emociones siempre están a flor de piel, por decirlo finamente.
En cualquier caso, a la señorita Fehmiu le pareció que tal vez era yo quien la había violado y, teniendo en cuenta eso y el examen forense de mi coche, la policía me interrogó durante dieciséis horas, tras lo cual redactaron una transcripción que no se parecía en nada a lo que yo decía en la cinta. En la transcripción manuscrita yo admitía más o menos todo; incluso reconocía «haber cometido un O. J. Simpson» y haber tratado de dar esquinazo a un coche patrulla que me seguía. En resumen, lo tergiversaron todo, seguros de que la calidad de la grabación de la entrevista era tan nefasta que el jurado sería incapaz de entender lo que se decía en ella. Y así fue. De hecho, el jurado quedó tan convencido por la transcripción de la policía que me oyó decir cosas que no estaban allí. Extraño, pero cierto.
Entretanto, trascendió que la policía se las había arreglado para «perder» la única prueba vital para mi defensa: un condón usado que fue hallado en Greenwood Park el día de la violación, justo en el lugar en que la víctima decía que había sufrido el ataque. Ese condón me habría absuelto fácilmente.
La prensa metió las narices, cómo no, y antes del juicio, los periódicos sensacionalistas realizaron su aportación a la justicia inglesa; tras llegar a la conclusión de que yo era «un monstruo» y «revelar» que mi apodo en Highbury era Norman Bates, por mi personalidad de psicópata en el campo (lo cual era una burda mentira), hicieron circular el hecho de que, técnicamente, ya era un violador. Como de costumbre, no fue por algo que ellos hubieran dicho, ni tampoco por algo que no hubieran dicho. Dieron con una exnovia mía de Northampton con la que mantuve relaciones sexuales días antes de su decimosexto cumpleaños. Obviaron mencionar que, por aquel entonces, yo solo tenía dieciocho años y que llevábamos más de un año juntos; su padre —que no sentía demasiado apego por alguien que, según él, era «demasiado morenito», es decir, yo— había descubierto que nos habíamos acostado y, aunque en aquel momento no vivía en casa con su hija, amenazó con acusarme de abuso de menores. No pareció importar mucho que esa misma chica se ofreciera voluntaria para testificar en mi favor.
A pesar de ello, y después de dos semanas de juicio, fui hallado culpable en los Reales Tribunales de St. Albans la víspera de Navidad de 2004 y condenado a ocho años de cárcel.
Me enviaron a Wandsworth. Por si no lo sabíais, es la prisión más grande de Reino Unido. Allí han encerrado a montones de jugadores de críquet —por amañar partidos—, y también a Oscar Wilde, Ronnie Kray y Julian Assange, pero, curiosamente, yo fui el primer jugador de la Premier League que pasó por Wandsworth. En el talego las cosas me fueron bien —a todo el mundo le gusta hablar de fútbol en la cárcel, incluso al alcaide— e hice muchos amigos. Allí hay de todo, no solo delincuentes. Confiaría más en algunos de esos tipos de lo que confiaría jamás en un poli. Ese es uno de los motivos por los que en la actualidad colaboro con Kenward Trust, que ayuda a la reinserción de delincuentes.
Desde luego, las cosas me fueron mejor a mí que a la pobre señora Fehmiu, que perdió la vista en un ojo. Tres meses después del juicio se suicidó. Yo, por mi parte, pasé el primer año en Wandsworth realizando un curso de dirección deportiva por correspondencia porque sabía que a la postre saldría absuelto.
Dieciocho meses después de mi ingreso en prisión, el marido de Karen falleció de cáncer. Pero, honestamente, no tenía ni idea de que su muerte fuera a llegar tan tarde. Esperar que se muera un pobre hombre a cuya mujer te has estado tirando para poder salir de la cárcel es una situación psicológicamente bastante jodida, pero así me sentía yo en aquel momento. Karen contactó de inmediato con la policía para explicar que la tarde de la violación había estado conmigo. Pero la policía dijo que el caso estaba cerrado y le pidieron que se marchara.
Así que llevó la historia a The Daily Telegraph, que empezó a hacer campaña por mi puesta en libertad. Casi al instante, descubrieron que el inspector Twistleton, que había dirigido la investigación sobre la violación de la señorita Fehmiu, se enfrentaba a sesenta y cinco expedientes disciplinarios, entre ellos un ataque a un agente de policía negro. Pronto quedó claro que Twistleton no solo era racista —a juzgar por algunos términos que utilizó en mi celda, no me sorprendió—, sino que también era miembro del Frente Nacional. Lo increíble es que el condón utilizado en la violación fue «encontrado» por alguien de la comisaría de Willesden y, pese a que habían transcurrido dieciocho meses, contenía ADN suficiente para eximirme de cualquier responsabilidad.
Tres jueces del Tribunal de Apelaciones anularon la pena de cárcel y salí de las celdas de los Reales Tribunales de Justicia aquel mismo día. Luego, ocho periódicos me pagaron unas indemnizaciones por injurias que ascendían a casi un millón de libras. Asimismo, se ordenó a la policía que abonara medio millón de libras por encarcelamiento injustificado, aunque, tras una apelación, quedó reducido a cien mil libras porque había ocultado que Karen podía proporcionarme una coartada. Tampoco es que el dinero fuera importante. El daño ya estaba hecho. Mi carrera deportiva se había acabado y, aunque no sabía lo de Karen, mi mujer se había divorciado de mí.
Al ser puesto en libertad llegué a la conclusión de que debía alejarme de Inglaterra. Me fui a vivir una temporada con mis abuelos a Alemania y luego estudié en el Instituto Johan Cruyff de Barcelona, inaugurado en 2002. Había cursado la licenciatura de Lenguas Modernas en la Universidad de Birmingham, así que hablaba un poco de español, y en Barcelona —mi ciudad europea favorita— realicé un curso de un año en Dirección Deportiva y después un posgrado de ocho meses en Dirección de Fútbol. En 2010 obtuve las titulaciones de la UEFA y acepté un puesto de aprendiz de entrenador con Pep Guardiola en el F. C. Barcelona. En 2011, me convertí en aprendiz de entrenador del primer equipo del Bayern de Múnich y trabajé con Jupp Heynckes, que era un viejo amigo de mi padre. Formó parte de la selección de la República Federal de Alemania en 1974, aunque, al igual que papá, Jupp estaba lesionado y se pasó gran parte del torneo en el banquillo.
No obstante, he pensado mucho en la pobre señorita Fehmiu; la única vez que la vi fue en los tribunales y comprendí su dolor. Hace un par de años me involucré en otra organización benéfica llamada Rape Crisis y financio uno de sus centros en Camden, porque, a mi modo de ver, yo también fui víctima del violador de la señorita Fehmiu. De su violador, de la prensa y de la Policía Metropolitana.
Procuro no amargarme por lo ocurrido y me digo que, hasta cierto punto, fue culpa mía. Y, sin embargo, todavía me entristece. Sé que debería superarlo, dejarlo atrás, y puede que con el tiempo lo consiga. Por supuesto, una cosa es dar buenos consejos a los demás y otra muy distinta es recibir esos consejos tú. Pero hay una verdad que he aprendido e intento transmitir a todos mis jugadores: cuando ha pasado lo peor, nada puede hacerte daño. Eso es tan cierto en el terreno de juego como en la vida. Porque siempre hay una próxima vez.
Yo no soy un filósofo del fútbol como João Zarco, ya me entendéis. Para mí, dirigir un equipo es una cuestión de sentido común con la bufanda puesta.