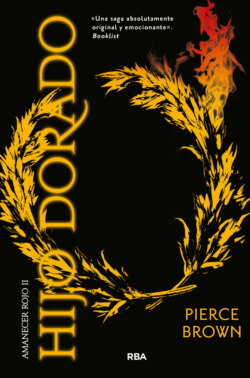Читать книгу Hijo dorado - Pierce Brown - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 LA BRECHA
ОглавлениеEn el lector táctico, los seis veloces destructores se mueven en torno al buque que me queda. Entre la tripulación azul reina un silencio escalofriante mientras se encargan de las funciones de guerra. En el plano por el que sus mentes vagan en estos instantes, las palabras son más lentas que los icebergs. Mis tenientes controlan mi flota. En cualquier otra ocasión, estarían en sus destructores personales o liderando a los hombres de las naves sanguijuela, pero en el momento de la victoria, los quiero cerca. Aun así, a pesar de que ellos están de pie a mi lado, siento esa separación, ese golfo profundo entre su mundo y el mío.
—Misiles detectados —anuncia el oficial azul.
El puente no se convierte en un hervidero de acción. No hay luces de alarma que hagan cundir el pánico entre la tripulación. No hay gritos que rompan el silencio. Los azules son especímenes fríos, criados desde su nacimiento en sectas comunales donde los enseñan a aferrarse a la lógica y a realizar sus funciones con gélida eficiencia. Suele decirse que son más ordenadores que hombres.
El espacio oscuro que se extiende al otro lado de mi ventanal estalla en un espeso velo de microexplosiones. Nuestro escudo antiaéreo se cubre de una enorme pantalla de nubes grisáceas. Los misiles que se dirigen hacia nosotros saltan en mil pedazos cuando el escudo hace detonar sus cargas de forma prematura. Pero uno consigue alcanzarnos y un destructor situado en nuestra ala más lejana tiembla debido a la explosión nuclear simulada. Los hombres saldrían de la nave a borbotones. Los gases se filtrarían al exterior. Las explosiones podrían agujerear la carcasa de metal y hacer que el oxígeno ardiendo brotara de su interior como lo haría la sangre de una ballena, y solo para ser engullido por la negrura en un abrir y cerrar de ojos. Pero esto es un juego bélico, y no nos proporcionan bombas nucleares de verdad. Aquí las armas más mortíferas son los propios alumnos.
Otra nave cae cuando las salvas de un cañón de riel atraviesan el escudo antiaéreo.
—Darrow... —dice Victra preocupada.
Distraído, continúo acariciando con los dedos el lugar en el que una vez estuvo el anillo de Eo.
Victra se vuelve hacia mí.
—Darrow, por si no te has dado cuenta, nos está haciendo pedazos.
—La señorita tiene razón, Segador —señala Tacto, cuya cara refleja la luz azulada de la pantalla táctica—. Sea lo que sea lo que tienes reservado para ellos, no te cortes.
—Oficiales, ordenad a los escuadrones Destripador y Garra que ataquen al enemigo.
Observo la pantalla táctica mientras los batallones que envié hace media hora se abaten sobre ambos lados de los asteroides y alcanzan el flanco de Karnus. Desde esta distancia es imposible distinguirlos a simple vista, pero provocan destellos dorados en la pantalla.
—Enhorabuena, amigo mío —susurra Roque antes incluso de que se haya realizado. Hay una extraña veneración en su voz, ya ha desaparecido cualquier posible dejo de frustración que pudiera haber transmitido antes—. Esto lo cambiará todo. —Me toca el hombro—. Todo.
Observo cómo mi trampa cae sobre el enemigo y siento que la inminente victoria logra que la tensión de mis hombros se disipe. Los grises de mi puente dan un paso al frente. Incluso los obsidianos se acercan a ver las pantallas cuando la nave de Karnus detecta a mis escuadrones en sus radares. Intenta huir acelerando los motores para escapar de la que se le viene encima. Pero los ángulos conspiran en su contra. Mis batallones liberan sus misiles antes de que Karnus pueda desplegar un escudo antiaéreo o poner a punto sus propios misiles. Treinta explosiones nucleares simuladas destruyen su última nave. A estas alturas del juego no tiene sentido capturar su buque, así que los pilotos de combate azules se recrean un poco con el ataque.
Y, sin más, he ganado.
Los gritos de los grises y los técnicos naranjas inundan mi puente. Los azules entrechocan los nudillos con fuerza. Los obsidianos, fuera de lugar en este mundo de alta tecnología, no emiten ni un solo ruido. En su puesto del puente, mi ayudante personal, Teodora, sonríe a sus subordinados más jóvenes. Es una antigua cortesana rosácea que hace tiempo que pasó sus mejores años, así que ha oído muchos secretos y me sirve como consejera social.
Por toda la nave, desde los motores hasta las cocinas, las holopantallas transmiten la victoria. No es solo mi victoria. Cada uno de mis hombres y mujeres la comparte a su manera. Esa es la estrategia de la Sociedad. Para prosperar, tu superior debe prosperar. Del mismo modo en que yo encontré un patrono en Augusto, los colores inferiores deben encontrar el suyo en mí. Así se genera una lealtad de necesidad hacia los dorados que el propio sistema de colores no puede crear por mero dictado.
Ahora mi estrella ascenderá, y todos los que están a bordo de mi buque ascenderán con ella.
En esta cultura, el poder y el potencial son fama. No hace mucho, cuando el archigobernador anunció que iba a financiar mis estudios en la Academia, los canales de la holopantalla hirvieron en especulaciones. ¿Podría ganar alguien tan joven, alguien procedente de una familia tan patética? Fijaos en lo que hice en el Instituto. Rompí el juego. Conquisté a los próctores, maté a uno y maniaté a los demás como si fueran niños. Pero ¿acaso fui flor de un día? Pues aquí tienen su respuesta esos capullos charlatanes.
—Helmsman, pon rumbo a la Academia. Nos esperan los laureles —anuncio entre vítores.
«Laurel». La mera palabra retumba en mi pasado y me trae un sabor amargo a la boca. A pesar de mi sonrisa, no siento un gran júbilo por esta victoria. Tan solo una satisfacción sombría.
Un paso más, Eo. Un paso adelante más.
—Pretor Darrow au Andrómeda. —Tacto juguetea con el título—. Los Belona se cagarán vivos. Me pregunto si podré sacar una comandancia de esto... ¿O crees que debería unirme a tu flota? Nunca se sabe. La condenada burocracia es tan aburrida... Para eso están los cobres. Los dorados apuntamos más alto. Mis hermanos querrán organizarnos una fiesta, naturalmente. —Me da un codazo—. En una Fiesta de los Hermanos Rath puede que incluso tú eches al fin un polvo.
—Como si fuera a tocar a tus amigas. —Victra me aprieta la mano y deja que sus dedos me acaricien como si llevara un camisón y no una armadura—. Por más que me cueste decirlo, Antonia no se equivocaba contigo.
Noto que Roque se estremece y recuerdo el ruido que hizo Antonia al cortarle la garganta a Lea mientras intentaba persuadirme para que abandonara mi escondite en el Instituto. Yo permanecí entre las sombras y oí cómo mi pequeña amiga caía sobre el suelo húmedo y musgoso. Roque quería a Lea a su modo.
—Ya te he dicho que no pronuncies el nombre de tu hermana en nuestra presencia —le digo a Victra, que tuerce el gesto ante el brusco rechazo.
Me vuelvo hacia Roque.
—Como pretor, creo que tengo autoridad para formar mi flota con el personal que elija. Tal vez debamos traer de vuelta a unas cuantas caras conocidas. A Sevro desde Plutón, a los Aulladores desde donde demonios los enviaran, y quizás... ¿a Quinn desde Ganímedes?
A Roque se le enrojecen las mejillas al escuchar el nombre de Quinn.
Personalmente, al que más deseo traer es a Sevro. Ninguno de los dos somos especialmente diligentes a la hora de mantenernos en contacto a través de la holonet, sobre todo yo, puesto que no he tenido acceso a ella desde que comenzó la Academia. De todas formas, lo único que le gusta mandar a Sevro son hologramas de unicornios pervertidos hasta el extremo y vídeos de él leyendo retruécanos. Plutón lo ha convertido, si cabe, en alguien todavía más extraño. Y tal vez más solitario.
—Dominus.
La voz del timonel azul hace que me fije en la pantalla.
—¿Qué pasa? —pregunto.
Tiene los ojos vidriosos. Distantes, sumergidos en los sensores de la nave, estudiando todos los datos de la pantalla hacia la que me he vuelto.
—No está claro, dominus. Distorsión de los sensores. Imágenes falsas.
En la enorme pantalla central, los asteroides aparecen en azul. Nosotros somos dorados. Los enemigos, rojos. No debería quedar ninguno. Sin embargo, un punto rojo palpita sobre ella. Roque y Victra se acercan a la pantalla. Mi amigo mueve la mano y los datos se transfieren a su propio dispositivo. Un hologlobo más pequeño flota ante él. Aumenta la imagen y la estudia con filtros analíticos.
—¿Radiación? —aventura Victra—. ¿Escombros?
—La mena del asteroide podría provocar una refracción en espejo de nuestra señal —comenta Roque—. No puede ser un programa... Ha desaparecido.
El punto rojo titila y se desvanece, pero la tensión se ha extendido por el puente. Todo el mundo observa la pantalla. Nada. Ahí fuera no hay nada aparte de mis barcos y el destrozado buque insignia de Karnus. A no ser que...
Roque se vuelve hacia mí, con la cara demacrada, aterrorizado.
—Huye —consigue decir justo cuando la señal roja vuelve a cobrar vida.
—Motores a toda máquina —rujo—. Treinta grados más allá de nuestro eje.
—Lanzad el resto de los misiles contra la superficie del asteroide —ordena Tacto.
Demasiado tarde.
Victra ahoga un grito y yo veo con mis propios ojos lo que nuestros instrumentos apenas podían detectar. Un destructor oculto surge de un hueco del asteroide. Un barco que creía que habíamos derrotado hace tres días. Mantenía los motores apagados mientras se agazapaba a la espera. Tiene la mitad delantera rota y ennegrecida a causa de los daños. Pero ahora sus motores funcionan a plena potencia. Y su trayectoria lo lleva directamente hacia mi barco.
Va a embestirnos.
—¡Trajes y cápsulas de evacuación! —grito.
Alguien vocifera que nos preparemos para el impacto. Corro hacia un extremo del puente, donde está encastrada la cápsula de escape de la comandancia. A mi orden, se abre. Tacto, Roque y Victra se introducen en ella a toda prisa. Yo me quedo atrás, gritándoles a los azules que se apresuren y se desincronicen. Tanta lógica, y sin embargo serían capaces de morir por sus barcos.
Deambulo por el puente, vociferando que activen su escotilla de escape. El timonel obedece y aprieta un botón que hace que se abra un agujero en el suelo del foso. Uno por uno, se desincronizan y son absorbidos por el tubo de gravedad hacia sus cápsulas de escape.
—¡Teodora! —grito cuando la veo observando a un joven azul que continúa aferrado a su dispositivo de operaciones con los nudillos blancos, aterrorizado—. ¡Métete en la condenada cápsula!
No me hace caso. El azul tampoco suelta la pantalla. Echo a andar hacia ellos justo cuando el sensor de proximidad lanza un último aviso de cercanía.
Todo se ralentiza.
Las luces del puente se vuelven rojas y comienzan a parpadear.
Salto hacia Teodora y la rodeo con los brazos.
Y el destructor impacta contra el eje central de mi buque.
Abrazado a Teodora, salgo despedido por el puente y choco contra una pared de metal situada a treinta metros de mi posición. Un dolor agudo me recorre el brazo izquierdo, son las junturas de la fractura aún sin soldar. La oscuridad me golpea. Las luces bailan en ella, primero como estrellas, luego como líneas de arena ondulante sacudida por el viento.
Una luz roja se filtra a través de mis párpados. Una mano suave me tira de la ropa.
Abro los ojos. Estoy enrollado en torno a una columna eléctrica dentada mientras el barco se estremece, gimiendo como una bestia anciana y agonizante que se hunde en las profundidades. La columna tiembla con violencia contra mi estómago mientras el destructor termina de rebanar nuestro eje central. Nos destripa con parsimoniosa crueldad.
Alguien grita mi nombre. Los sonidos vuelven a cobrar vida.
Las luces bañan el puente alternando matices de rojo asesino. Sirenas de alarma. El canto del cisne del buque. Las manos viejas y delicadas de Teodora tiran de mí, como un pájaro que tira de una estatua caída. Me sangra la frente. Tengo la nariz rota. Me enjugo la sangre que hace que me escuezan los ojos y me doy la vuelta para tumbarme de espaldas. Una pantalla rota titila a mi lado. Está manchada con mi sangre. ¿Se me ha caído encima? A su lado hay una barra, y mi mirada se desvía hacia Teodora. Ella me la ha quitado de encima. Pero es muy pequeña. Me agarra la cara con ambas manos.
—Levanta. Dominus, si quieres vivir, tienes que levantarte. —Las manos de la anciana tiemblan de miedo—. Por favor, levántate.
Con un gruñido, me pongo en pie. La cápsula de escape de la comandancia ha desaparecido. Con la colisión, debe de haber despegado. O eso, o se han marchado sin mí. También la cápsula de los azules ha emprendido el vuelo. El azul aterrorizado se ha convertido en una mancha sobre un mamparo. Teodora es incapaz de apartar la vista del espectáculo.
—Hay otra cápsula en mis aposentos —mascullo.
Entonces me percato de a qué se debe la expresión de Teodora. No es miedo, sino dolor. Tiene la pierna destrozada, retorcida hacia un lado como una tiza húmeda, resquebrajada. Los rosas no están hechos para esto.
—No lo conseguiré, dominus. Vete, ya.
Apoyo una rodilla en el suelo y me echo a Teodora sobre el hombro del brazo bueno. Lanza un gañido horrible cuando se le mueve la pierna. Noto que le castañetean los dientes. Y corro. Corro por el puente roto hacia la herida que está acabando con la vida de mi buque, avanzo por los pasillos del nivel del puente hacia una escena caótica. Las salas principales están abarrotadas de gente que abandona sus puestos y sus funciones para apresurarse hacia las cápsulas de escape y los transportadores de tropas del hangar delantero. Personas que han luchado por mí —electricistas, encargados de mantenimiento, soldados, cocineros, asistentes—. No conseguirán ponerse a salvo. Muchos cambian de rumbo cuando me ven. Se tambalean hacia delante, se apoyan en mí, poseídos por el pánico y la locura en su obsesión por encontrar seguridad. Me tiran de la ropa, gritando, suplicando. Me los quito de encima perdiendo una pequeña porción de corazón cada vez que uno de ellos cae a mis espaldas. No puedo salvarlos. No puedo. Un naranja se agarra a la pierna sana de Teodora y una sargento gris lo golpea en la frente hasta que cae al suelo como una piedra.
—Despejaré el camino —vocifera la corpulenta gris.
Desenvaina su achicharrador de su funda táctica y dispara al aire. Otro gris, tras recobrar la compostura, o tal vez al pensar que soy su pasaporte hacia el exterior de esta trampa mortal, se une a ella para desbrozar el caos. Enseguida, otros dos nos abren camino a punta de pistola.
Con su ayuda, logro llegar a mi suite. La puerta se abre con un siseo cuando la toco con mi ADN y avanzamos. Los grises entran tras nosotros, de espaldas, apuntando con sus achicharradores a las treinta almas desesperadas que rodean la entrada. La puerta emite un zumbido como si fuera a cerrarse, pero una obsidiana se abre camino entre la multitud y se coloca a la fuerza en el umbral. Un naranja se une a ella. Luego un azul de bajo rango. Sin el menor titubeo, la sargento gris dispara a la obsidiana en la cabeza. Sus compañeros derriban al azul y al naranja y los apartan del umbral para que la puerta pueda cerrarse. Aparto la mirada de la sangre que cubre el suelo y tumbo a Teodora en uno de mis sofás.
—Dominus, ¿cuántas plazas hay en la cápsula de escape? —me pregunta la sargento gris mientras me dirijo hacia la puerta de seguridad de la cápsula.
Lleva el pelo rapado a lo militar. Por debajo del cuello de la camisa le asoma un tatuaje grabado sobre la piel bronceada. Hago volar mis manos sobre el prisma de control e introduzco la clave con una serie de movimientos manuales.
—Cuatro. Tenéis dos. Decidid vosotros.
Somos seis.
—¿Dos? —pregunta con frialdad la sargento.
—¡Pero si la rosa es una esclava! —sisea uno de los grises.
—No vale una mierda —dice otro.
—Es mi esclava —rujo—. Haced lo que os mando.
—Ni de coña.
Y entonces siento el silencio tanto como lo escucho, y sé que uno de ellos me apunta con una pistola. Me vuelvo lentamente. El gris viejo y corpulento no es ningún tonto. Se ha situado fuera de mi alcance. No llevo armadura, solo mi filo. Tal vez sea capaz de matarlo. Los demás le preguntan qué demonios se cree que está haciendo.
—Soy un hombre libre, dominus. Debería poder marcharme —dice el gris con la voz temblorosa—. Tengo familia. Tengo derecho a salir de aquí. —Mira a sus compañeros, bañado en el desagradable rojo de las luces de emergencia—. Esa mujer no es más que una puta. Una puta venida a más.
—Marcel, baja el arma —ordena el cabo de piel oscura. Mira a su amigo con los ojos pesados—. Recuerda tus votos. Lo echaremos a suertes.
—¡No es justo! Ni siquiera puede tener hijos.
—Y ¿qué pensarían tus hijos de ti en estos momentos? —le pregunto.
A Marcel se le llenan los ojos de lágrimas. El achicharrador tiembla en su imponente mano. Y entonces, un disparo. Se le tensa el cuerpo y cae sin vida sobre la cubierta cuando una bala del achicharrador de la sargento le atraviesa la cabeza e impacta contra el mamparo de metal.
—Lo haremos por rango —anuncia la sargento mientras envaina el arma.
Si aún fuera el hombre que Eo conoció, me habría quedado paralizado de terror. Pero ese hombre ya no existe. Lamento su muerte todos los días. Cada vez olvido más quién era, qué sueños tenía, qué cosas amaba. Ahora la tristeza es sorda. Y yo sigo adelante a pesar de la sombra que proyecta sobre mí.
La cápsula de escape se abre con el ruido seco de la cerradura magnética. La puerta sisea al elevarse. Levanto a Teodora del sofá y la aseguro en uno de los asientos. Las correas son casi demasiado grandes para ella, pensadas para los dorados. Entonces algo profundo y horrible ruge en las entrañas de mi barco. A medio kilómetro de distancia, nuestros almacenes de torpedos estallan.
La gravedad artificial se esfuma. Las paredes estables se esfuman. Es una sensación insidiosa. Todo da vueltas. Caigo de bruces sobre el suelo de la cápsula de escape. ¿O es el techo? No lo sé. El buque pierde presión. Alguien vomita. Lo huelo más que lo oigo. Grito a los grises que se metan en la cápsula. Solo uno se queda atrás, con la cara macilenta y serena, cuando la sargento y el cabo se introducen en la cápsula. Se aseguran en los asientos que hay frente a mí. Activo la función de despegue y saludo al gris que se queda atrás. Él me devuelve el gesto, orgulloso y leal a pesar del silencio que lo invade al enfrentarse a sus últimos instantes de vida, con la mirada perdida y pensando en algún amor de juventud, algún camino no tomado, tal vez preguntándose por qué no nació dorado.
Entonces la puerta se cierra y él desaparece de mi mundo.
Me estrello contra mi asiento cuando la cápsula de escape sale disparada de la nave agonizante, desplazándose a toda prisa entre los escombros. Entonces volvemos a ser ingrávidos y nos alejamos del caos al tiempo que se encienden los amortiguadores de inercia. Por nuestro ventanal veo que mi buque insignia escupe penachos de llamas azules y rojas. El helio-3 procesado, que proporciona energía a ambas naves, se incendia cerca de los motores del buque y provoca una explosión en cadena que parte el barco en dos. De pronto me doy cuenta de que lo que he sentido impactar contra mi cápsula de escape al abandonar el buque no eran escombros. Eran personas. Mi tripulación. Cientos de colores inferiores vertidos hacia el espacio.
Los grises siguen sentados frente a mí.
—Tenía tres hijas —dice el cabo de piel oscura. La adrenalina se disipa y el hombre se estremece—. Dos años y se habría retirado con una pensión. Y tú le has disparado en la cabeza.
—Tras mi informe, ese cobarde no habría rascado ni una pensión de muerte —repone la sargento con desdén.
El cabo la mira horrorizado.
—Eres una zorra fría.
Sus palabras se desvanecen, superadas por el bombeo de la sangre en mis oídos. Esto es culpa mía. Rompí las reglas en el Instituto. Cambié el paradigma y pensé que ellos no se adaptarían. Que no cambiarían su estrategia por mí.
Y ahora he perdido tantas vidas que puede que nunca llegue a saber el balance total.
Acaban de morir más personas en un abrir y cerrar de ojos que durante todo el año del Instituto, y esos fallecimientos me abren un agujero negro en el estómago.
Roque y Victra me llaman por los intercomunicadores. Habrán rastreado mi terminal de datos y saben que estoy a salvo. Apenas los oigo. La rabia, espesa y nefasta, se arremolina en mi interior, hace que me tiemblen las manos, que el corazón me golpee las costillas.
Por algún motivo, el barco de Karnus continúa surcando el espacio tras haber partido mi nave en dos, dañado pero no roto. Me pongo de pie en la cápsula tras desabrocharme las correas del asiento. En el extremo más alejado de la cápsula hay un tubo escupidor con un caparazón estelar precargado —un traje mecanizado preparado para convertir a un hombre en un torpedo humano—. Está diseñado para lanzar a los dorados a asteroides o planetas, ya que la cápsula no sobreviviría a la reentrada atmosférica. Pero yo lo utilizaré para vengarme. Me lanzaré contra el puente de ese jodido bastardo de Belona.
Teodora sigue sin despertarse. Me alegro.
Le digo al cabo que me ayude a ponerme el traje. Dos minutos después, estoy en el caparazón metálico. Tardo otros dos en discutir con el ordenador sobre los cálculos que requiere mi trayectoria para cruzarse con la de Karnus de manera que pueda atravesar los ventanales del puente de su navío. Jamás he oído hablar de nadie que haya hecho algo así. Ni siquiera he visto que lo hayan intentado. Es una locura. Pero Karnus me las pagará.
Comienzo mi propia cuenta atrás.
«Tres...». El barco enemigo se desliza arrogantemente a cien kilómetros de distancia. Es como una serpiente oscura con una cola azul y un puente en lugar de ojos. Entre Karnus y yo resplandecen un centenar de cápsulas de escape, otros tantos rubíes recortados contra el sol. «Dos...». Rezo para dar con el valle si no sobrevivo a esto. «Uno». Mis mandos se desconectan y unos destellos rojos atraviesan mi casco. Los próctores se hacen con el control de mi ordenador y bloquean mis mandos.
—¡No! —rujo, y contemplo cómo el barco de Karnus desaparece en la oscuridad.