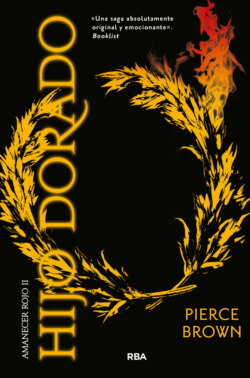Читать книгу Hijo dorado - Pierce Brown - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7 LA PLACENTA
ОглавлениеEn la Luna no hay oscuridad. Al menos no de la de verdad. Luces de un millón de tonalidades diferentes nadan juntas y relumbran sobre la piel de acero del paisaje urbano lunar, irregular y agrietado. Tranvías públicos serpenteantes y autopistas de aire, centros de comunicación que parpadean, restaurantes bulliciosos y comisarías de policía austeras se entretejen en la dermis metálica de la ciudad como capilares sanguíneos, terminaciones nerviosas, glándulas sudoríparas y folículos pilosos.
Descendemos desde los distritos dorados abandonando las alturas de la ciudad, donde imponentes lanzaderas y gravibotas trasladan a los dorados a casas de la ópera situadas en la cima de torres kilométricas. Dejamos atrás a toda prisa los acomodados distritos de los plateados y los bronces avanzando entre eolopeldaños y trenes aéreos, sobrepasamos los distritos medios, donde residen los amarillos, verdes, azules y violetas, y nos alejamos del distrito inferior, donde los grises y los naranjas construyen sus casas.
Bajamos cada vez más hacia las alcantarillas de la ciudad, donde las raíces de esta colosal jungla de acero se hunden en la tierra. Una miríada de colores inferiores se trasladan en transporte público de las fábricas a sus apartamentos desprovistos de ventanas, algunos de apenas un metro por tres. Solo hay espacio para una cama. Los coches traquetean exhaustos por los bulevares atascados e iluminados por faroles. Cuanto más descendemos, menos luces, más sucios los edificios, más extraños los animales, pero más brillantes los grafitis. Vislumbro a policías grises junto a unos vándalos marrones arrestados por haber cubierto un complejo de apartamentos con la imagen de una chica colgada. Mi esposa. Diez pisos de altura, pelo en llamas, reproducida en pintura digital. Se me encoge el pecho al pasar y los muros que he construido en torno a sus recuerdos se resquebrajan. Ya la he visto colgada un millar de veces, ahora que su martirio se expande por los mundos, ciudad por ciudad. Sin embargo, la imagen me sacude en cada ocasión como un golpe físico, las terminaciones nerviosas de mi pecho tiemblan, el corazón me late a toda prisa, se me tensa el cuello por debajo de la mandíbula. Qué vida tan cruel si la visión de mi esposa muerta significa esperanza.
Da igual cuáles sean nuestras reputaciones, ningún enemigo nos buscaría aquí. No hay oídos que escuchen. Ni ojos que vean. Es un lugar de matanzas de pandilleros, robos, peleas territoriales, tráfico de drogas. Que mi nuevo amigo quiera tal privacidad humana, una privacidad que ni siquiera un campo inhibitorio puede ofrecer en la Ciudadela y la Ciudad Alta, significa mucho. Me preocupa. Significa que las reglas no tienen validez. Pero Victra tenía razón y Roque no. La paciencia no me servirá de nada. Debo correr riesgos.
El equipo de lurchers ha asegurado un garaje abandonado. Se ocupan de la vigilancia de la lanzadera mientras el equipo de Valentin me acompaña desde el interior del garaje al ajetreo de la sucia calle del exterior. Los desechos y el agua forman lodazales en los callejones. El aire húmedo está espeso a causa del dulzón olor a almizcle de la podredumbre y el hollín carbonizado de la basura ardiendo. Los vendedores ambulantes anuncian a gritos sus mercancías desde las aceras agrietadas, atestadas de rojos, marrones, grises y naranjas de todas las especies: granujas, inválidos, de clase trabajadora, pandilleros, drogadictos, madres, padres, mendigos, tullidos, niños. Los perdidos.
Eo diría que este es el infierno sobre el que ellos han construido su cielo. Y estaría en lo cierto. Al mirar hacia arriba, veo más de medio kilómetro de edificios de apartamentos antes del laberinto contaminado que hace de techo para la jungla humana. Cuerdas de tender la ropa y cables eléctricos se entrecruzan como vides sobre nuestras cabezas. El panorama es desesperanzador. ¿Qué hay que cambiar aquí aparte de todo?
Tenemos que encontrarnos en la taberna Lost Wee Den. Es un local amplio, de techo alto y con un cartel rojo titilante cubierto de breves grafitis. Quince niveles, todos abiertos y con vistas a una sala central con mesas y cabinas donde beben unos doscientos clientes. Percibo el olor de la orina en las cabinas metálicas, que están combadas a causa del uso. Las botellas repiquetean y los vasos tintinean cuando la clientela se traga la bazofia con avidez. Unas luces índigo y rosa parpadean en la decimoquinta planta, donde hay bailarines y habitaciones privadas para los parroquianos. Paso con Valentin entre dos gorilas con manos biomodificadas, uno obsidiano con la piel tan pálida como el mármol blanqueado y los brazos más gruesos que los míos y el otro un gris de piel oscura con una bocacha de achicharrador incrustada en el brazo.
El resto de mis grises entra a mis espaldas a intervalos escalonados. Algunos llevan lentillas, pues fingen ser otros colores. Uno lleva incluso una careta de músculo para parecer bello como un rosa. Ni siquiera se distingue que es digital hasta que le acercas un imán. Parece que encajan aquí. Dudo que yo lo haga, a pesar del tinte de obsidiano que me han aplicado.
Me han cubierto los emblemas de las manos con prótesis obsidianas. Tengo el pelo blanco, los ojos negros. Los cosméticos me han empalidecido la piel. Victra y yo somos demasiado altos para pasar por ningún otro color. Por suerte, los obsidianos, aunque menos comunes que los demás colores inferiores, no están fuera de lugar aquí abajo. Sigo a Valentin hasta una mesa situada en un rincón cerca del fondo de la sala, donde un hombre joven está arrellanado detrás de una panda de mercenarios y un único obsidiano. Un silencio sepulcral me invade mientras observo a este último ponerse de pie y abandonar la mesa para sentarse a otra adyacente. Los demás también lo estudian antes de recuperar la compostura y bajar la mirada hacia sus bebidas, como pájaros acuáticos cuando un cocodrilo pasa deslizándose ante ellos. El obsidiano es treinta centímetros más alto que yo. Y el tatuaje de una calavera le ocupa toda la cara. Es un Sucio.
Eso sí que es pasar desapercibido.
—¿Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo? —pregunto al hombre recostado.
—¡Segador! Hasta Milton sabía que Lucifer era un mezquino hijo de puta. —Sonríe enigmáticamente y hace un gesto vago en dirección a la silla que hay frente a la suya—. Deja de aparentar que estás por encima de mí.
Ni siquiera lleva disfraz. Desvío la mirada hacia Victra.
—Pensé que iba a tratarse de un nuevo amigo.
—Bueno, nunca habíais sido amigos antes. Esa sería la novedad. Ahora, chicos, divertíos.
—¿No te quedas? —pregunto.
—Yo te he enseñado la puerta. Tú eres quien debe atravesarla.
Me pellizca el culo juguetonamente y se marcha bamboleando las caderas. El Chacal la observa mientras se va, incorporándose ligeramente para verla mejor.
—No creía que te interesaran las mujeres.
—Podría estar muerto y aun así la admiraría. Pero eso no tengo que decírtelo. Solo en el espacio durante meses. Con todo el barco para ti. ¿Qué otra cosa había que hacer allí?
Me siento frente a él. Me ofrece una botella de licor verdoso.
Niego con la cabeza.
—Bebo para olvidar a los hombres como tú.
—¡Vaya! Un insulto arcosiano, si no me equivoco. Uno de los mejores de Lorn. Aunque hay muchos donde elegir. —Se echa hacia atrás. Enigmático en su monotonía. Cara inexpresiva. Con los ojos como monedas lisas, gastadas. El pelo del color de la arena del desierto. Una mano solitaria hace girar un estilo plateado con la rapidez de un insecto que se escabulle sobre un terreno acribillado, de grieta en grieta—. El Chacal de Augusto y el Segador de Marte juntos otra vez, al fin. Cómo hemos caído.
—El sitio lo has elegido tú —digo al tiempo que se coloca el estilo tras la oreja y coge un muslo de pollo de una fuente que hay sobre la mesa.
Le arranca la piel con los dientes.
—¿Te pone nervioso?
—¿Por qué iba a hacerlo? Los dos sabemos cuánto te gusta la oscuridad.
De repente se echa a reír, un ladrido chillón y agudo, como si estuvieran acuchillando a un perro.
—Cuánto orgullo para ti, Darrow au Andrómeda. Toda la familia muerta. Pobrecitos desgraciados sin un penique. Tan mediocres que tus padres ni siquiera intentaron presentarte en la Sociedad. No te quedan amigos. Nadie que te conociera antes de que te colaras en el Instituto, tan modesto. Pero cómo ascendiste en cuanto se te dio una oportunidad.
—Bueno, al menos te sigue gustando hablar —mascullo.
—Y a ti te sigue gustando hacer enemigos.
—Todo el mundo tiene una afición. —Estudio el muñón donde debería estar su mano derecha—. ¿Desesperado por llamar la atención? Eres el único dorado vivo que no se preocuparía por hacerse con una mano nueva.
—Me pregunto por qué continúas provocándome cuando tu reputación está hecha pedazos. Y tus cuentas corrientes vacías. —Incómodo, cambio de postura en mi asiento—. Ah, sí. ¿No lo sabías? Plinio es concienzudo cuando derriba a alguien del poder. Ha hecho desaparecer todos tus fondos. Así que lo cierto es que te queda muy poco. Pero aquí estás, sentado en lo más bajo de una luna. Solo. Conmigo, con los míos. Profiriendo insultos.
—¿Estos son los tuyos? —pregunto mirando a los colores inferiores que nos rodean—. Habría pensado que te daban asco.
—¿Quién ha dicho que tus hijos deban gustarte? —pregunta el Chacal con cordialidad—. Son producto de nuestras entrañas doradas. —Roe el muslo de pollo y parte el hueso con los dientes antes de desecharlo—. ¿Sabes a qué he estado dedicando mi tiempo?
—¿A masturbarte entre los matorrales?
—Pues no. Mi derrota a tus manos me ha puesto las cosas difíciles. No me da miedo decirlo. Me hiciste daño a mí y a mis planes. Mi hermana también me hizo daño. ¿Amordazarme? ¿Atarme desnudo y lanzarme a tus pies? Aquello escoció, sobre todo cuando todos los grandes señores y señoras de nuestra buena casta de Únicos se echaron unas risas a mi costa.
—Los dos sabemos que tú no sientes dolor, Adrio.
—Oh, llámame Chacal. Escuchar «Adrio» de tus labios es como oír ladrar a un gato. —Se estremece, pero se inclina hacia delante sobre su asiento, encantado, cuando una mujer marrón con los brazos gruesos y tatuajes cubriéndole la piel pálida y picada de viruela sale de las cocinas cargada con cuencos humeantes. Los coloca frente a nosotros—. ¡Gracias! —exclama el Chacal, y coge dos para él.
Observo el cuenco con suspicacia.
—No soy un envenenador —asegura—. Podría envenenar a mi padre cuando quisiera, pero no lo hago. ¿Sabes por qué?
—Porque no has conseguido lo que necesitas de él.
—¿Y eso es...?
—Su aprobación.
El Chacal me estudia a través del vapor de su cuenco.
—Exacto. Me han ofrecido bastantes aprendizajes. Se los ofrecen al nombre de mi padre, no a mí. Me desprecian porque me comí a los alumnos. Pero es una enorme hipocresía. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Se nos pide que ganemos, y yo hice cuanto estuvo en mi mano. Y luego me critican. Actúan con nobleza, como si ellos no cometieran asesinatos. Una locura.
Niega con la cabeza y acompaña el gesto de un breve suspiro.
—Sí, podría haber ido a la Academia a estudiar guerra, como tú. Podría haber estudiado política en el Colegio de Políticos de la Luna. Podría haber sido un corregidor decente si pudiera soportar Venus. Pero ascenderé sin su hipocresía. Sin sus escuelas.
—He escuchado los rumores. ¿Alguno es verdad?
—La mayoría. —Saca más fideos del cuenco y vierte sobre ellos salsa de pimiento rojo—. Ahora soy un hombre de negocios, Darrow. Compro cosas. Poseo cosas. Creo. Por supuesto, esos Únicos gilipollas y pretenciosos me ven como a un plateado avaricioso. Pero no soy uno de los debilitados señores de la Europa del siglo XX. Comprendo que el poder reside en ser práctico, en poseer cosas. Personas. Ideas. Infraestructuras. Es mucho más importante que el dinero. Mucho más insidioso que —realiza un movimiento extraño con la mano— las astronaves y los filos. Dime, ¿tiene importancia un barco si no puedes suministrar y transportar la comida que alimentará a su tripulación? Yo conozco mejor que nadie la importancia de la comida.
—Eres el dueño de este sitio, ¿no es así? —pregunto.
—En cierto sentido. —Sonríe con demasiados dientes—. Tengo la sensación de que debo ser franco contigo. Teníamos casi dieciocho años cuando salimos del Instituto. Ahora tenemos veinte. He pasado dos años en el exilio y ahora quiero volver a casa.
—¿Para relacionarte con Únicos gilipollas? —digo entre risas—. Si has prestado algo de atención, sabrás que no tengo influencia sobre tu padre.
—Prestar atención... —Comparte una mirada con Victra y se echa hacia delante—. Segador. Yo soy la atención. ¿Sabes qué parte de la industria de las comunicaciones he adquirido?
—No.
—Bien. Eso quiere decir que lo estoy haciendo como se debe. He adquirido más del veinte por ciento. Con mi socio silencioso, poseo casi el treinta. ¿Te estás preguntando por qué? Está claro que las familias como la de Victra no consideran que los negocios las ensucien. Al fin y al cabo, los Julii llevan siglos en el mundo del comercio. Pero los medios de comunicación son distintos para nosotros. Cenagosos. Que se los queden Quicksilver y los de su clase. Entonces ¿por qué iba a ensuciarse las manos con ellos alguien de mi linaje? Bueno, quiero que te imagines los medios de comunicación como una tubería que llega a una ciudad situada en el desierto. —Hace un gesto a nuestro alrededor—. Nuestro desierto metafórico. Yo solo puedo suministrar el treinta por ciento del contenido de lo que llega a través de esa tubería, pero puedo influir en el cien por cien. Mi agua contamina el resto. Esa es la naturaleza de los medios de comunicación. ¿Quiero que esa ciudad del desierto alucine? ¿Quiero que sus habitantes se retuerzan de dolor? ¿Quiero que se rebelen? —Deja los palillos sobre la mesa—. Todo comienza con lo que yo quiero.
—Y ¿qué es lo que quieres? —pregunto.
—Tu cabeza —contesta.
Nuestras miradas se cruzan como dos barras de hierro que chocan entre ellas y proyectan reverberaciones punzantes por todo el cuerpo. Siento una incomodidad palpable por el mero hecho de estar cerca de él, y aún más al mirar esas órbitas doradas y muertas. Es muy joven. Tiene mi edad, pero hay cierto infantilismo en él, una curiosidad a pesar del tono gastado de sus ojos que hace que Adrio parezca una perversidad. No es que perciba la crueldad y la maldad emanando de él. Es ese sentimiento que me inundó cuando Mustang me contó que, de niño, mató a un cachorro de león porque quería ver sus entrañas para entender cómo funcionaba.
—Tienes un extraño sentido del humor.
—Lo sé. Pero me alegra que captes mis bromas. Hay muchos Únicos quisquillosos últimamente. ¡Duelos! ¡Honor! ¡Sangre! Y todo porque están aburridos. No queda nadie con quien luchar. Condenadamente tedioso.
—Creo que estabas exponiendo un argumento.
—Ah, sí. —El Chacal se pasa la mano por el pelo engominado hacia atrás, igual que hace su padre—. Te he traído hasta aquí porque Plinio es enemigo mío. Me ha hecho la vida muy difícil. Incluso ha entrado en mi harén. ¿Sabes cuántos espías suyos he tenido que matar? He acabado con muchos sirvientes. No intento darte lástima —puntualiza rápidamente.
—Estabas a punto de empezar a dármela.
—No obstante, me ayudarás mejor si comprendes la gravedad de mi situación. Hasta hoy, Plinio controla el favor de mi padre. Como una serpiente que le sisea al oído. Leto es su hechura, ¿lo sabías? —No lo sabía—. Fue él quien encontró al encantador muchacho, sabía que se ganaría el frío corazón de mi padre porque le recordaría a mi hermano muerto, Claudio. Así que Plinio lo educó, lo entrenó y convenció a mi padre de que lo adoptara como pupilo con la intención de convertirlo en el heredero. Entonces tú entraste en nuestras vidas y alteraste el plan de Plinio. Le ha costado dos años librarse de ti, pero, con paciencia, lo ha conseguido. Al igual que conmigo. Ahora Leto será el heredero de mi padre y Plinio será el señor de Leto.
Es un golpe duro. Sabía que Plinio era peligroso. Pero puede que nunca haya sabido realmente hasta qué punto.
—Y ¿cuál es tu plan? —Echo un vistazo en torno a la sala—. ¿Vas a recuperar el favor de tu padre con plebeyos y horquetas?
—Como cualquier dorado con una educación decente sabría, existe un sindicato del crimen que lo controla todo en la Ciudad Perdida. Una inmensa empresa criminal que, si sigues la pista hasta lo más alto, está bajo la influencia del departamento de la soberana de nuestra pequeña Sociedad. Puede que Octavia au Lune parezca el modelo de la virtud dorada. Pero tiene debilidad por las cosas sucias: asesinatos, organización de huelgas de trabajadores en los dominios de su propio archigobernador, nombramientos fraudulentos. Su manejo de la Ciudad Perdida no es muy distinto.
»Sus Furias y ella seleccionaron cuidadosamente a los líderes de la familia del crimen; esos tres individuos son criaturas suyas. Pero he aquí la jugosa vuelta de tuerca: he dado con algunos miembros de esa misma organización que están... inquietos.
Frunzo el ceño.
—¿No les gusta Lune?
—Es una bruja molesta. Le ha hecho la zancadilla a mi padre y ha intimado con los Belona. Pero no. Mis campeones no piensan en eso. Son colores inferiores, Darrow. Lo que les inquieta es estar encima de un montón de mierda.
—¿Por qué la Ciudad Perdida? —pregunto—. ¿Qué importancia tiene ese sitio?
—No es más que una pieza del rompecabezas. Voy a ayudar a esos ambiciosos colores inferiores a ascender a cambio de algo. Y cuando estén en el poder, erradicarán la amenaza que asedia a la Sociedad: Ares y sus Hijos.