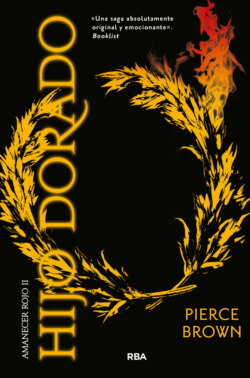Читать книгу Hijo dorado - Pierce Brown - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 SANGRE Y ORINA
ОглавлениеOchocientos treinta y tres hombres y mujeres. Ochocientas treinta y tres personas asesinadas en un juego. Ojalá no hubiera conocido nunca la tasa de mortalidad. Repito ese número una y otra vez mientras permanezco sentado en el asiento del pasajero del barco de rescate enviado para llevarme de vuelta a la Academia. Mis tenientes también están sentados, les da miedo que nuestras miradas se crucen. Incluso Roque me deja en paz.
Los instructores inhabilitaron mi nave antes de que pudiera despegar. Dicen que lo hicieron para evitar que cometiese un error de majadero. La maniobra era precipitada, estúpida e impropia de un pretor dorado. Yo me limité a mirarlos con expresión impávida mientras me informaban por medio de un holo.
Llegamos a la Academia durante las horas de marea menguante del ciclo temporal de mi barco. El lugar es un magnífico puerto de metal con techo abovedado situado en el extremo de un campo de asteroides y rodeado por muelles para destructores y buques. La mayor parte están ocupados. Alberga la Academia y el mando del sector medio, así que es una de las colmenas del ejército de la Sociedad para los mundos medios de Marte, Júpiter y Neptuno, aunque también ofrece servicio a otras fuerzas planetarias cuando sus órbitas los acercan. Mis compañeros de estudios lo habrán estado viendo aquí, en las residencias. Al igual que muchos oficiales de la flota y Únicos que se han reunido aquí durante las últimas semanas del juego para celebrar fiestas y ver las retransmisiones.
Nadie mencionará el coste de las vidas exigidas por la victoria de Karnus. Pero la derrota complicará mi misión. Los Hijos de Ares tienen espías. Cuentan con piratas informáticos y cortesanos para robar secretos. Lo que no tenían era una flota. Y ahora seguirán sin tenerla.
Nadie nos saluda a mí o a mis tenientes en el muelle.
Los rojos y los marrones trajinan de un lado a otro siguiendo las órdenes de dos violetas y un cobre, que organizan los preparativos para la Victoria de Karnus en el gran vestíbulo. Los azules y plateados de la Casa de Belona decoran las cavernosas salas de metal. El águila del blasón de su familia cubre las paredes. Tienen pétalos de rosa blanca para él. Los pétalos de rosa roja se reserva para los Triunfos, victorias de verdad en las que se derrama sangre dorada. La sangre de ochocientos treinta y tres colores inferiores no cuenta. Es un asunto administrativo.
Mis subordinados han dormido mientras regresábamos a la Lata. Yo no. Tacto y Victra se tambalean ahora delante de mí, caminando en silencio como si estuvieran sumidos en un duermevela. A pesar del peso que siento sobre los hombros, no ansío dormir. El remordimiento descansa tras mis ojos inyectados en sangre. Si duermo, sé que veré las caras de aquellos a los que abandoné a la muerte en los pasillos del barco. Sé que veré a Eo. Hoy no puedo enfrentarme a ella.
La Academia huele a desinfectante y flores. Los pétalos de rosa reposan a un lado en contenedores. Los conductos que hay encima de nuestras cabezas reciclan nuestros alientos y purifican el aire produciendo un zumbido constante. Los fluorescentes orinan una luz pálida desde el techo, como para recordarnos que este no es un lugar agradable para niños o fantasías. La luz, como los hombres y mujeres que hay aquí, es penetrante y fría.
Roque va a mi lado mientras caminamos, pese a que su aspecto es cadavérico. Le digo que duerma un poco. Se lo ha ganado.
—Y ¿qué te has ganado tú? —me pregunta—. Desde luego, no un día de enfado. No un día de autoflagelación. De todos los lanceros, eres el segundo. ¡El segundo! Hermano, ¿por qué no sentirte orgulloso de ello?
—Ahora no, Roque.
—Venga —continúa—. No es la victoria lo que hace a un hombre. Son sus derrotas. ¿Crees que tus antepasados no perdieron jamás? No te dediques a lamentarte por esto y te conviertas en uno de esos tópicos griegos. Olvídate de la arrogancia. No era más que un juego.
—¿Acaso crees que el juego me importa una mierda? —Me vuelvo hacia él—. Ha muerto gente.
—Eligieron vidas de servicio a la marina. Conocían los peligros y murieron por una causa.
—¿Qué causa?
—Que nuestra Sociedad siga siendo fuerte.
Lo miro con fijeza. ¿Es posible que mi amigo, mi querido amigo, esté tan ciego? ¿Qué opción tenían esas personas? Eran reclutas. Niego con la cabeza.
—No entiendes absolutamente nada, ¿verdad?
—Pues claro que no. Nunca dejas que nadie llegue hasta ti. Ni yo. Ni Sevro. Mira cómo trataste a Mustang. Alejas a tus amigos como si fueran enemigos.
Si él supiera...
Encuentro el jardín desierto. Está situado en la parte superior de la Lata, un enorme vestíbulo de cristal, tierra y vegetación designado como lugar de retiro para los soldados hartos de fluorescentes. Los árboles raquíticos se mecen bajo una brisa simulada. Me quito los zapatos, me libero de los calcetines y suspiro cuando noto la hierba entre los dedos de los pies.
Las lámparas que hay sobre los árboles remedan un sol falso. Me tumbo debajo de ellas hasta que, con un gruñido, me obligo a levantarme y me acerco a la pequeña fuente termal que hay en el medio del claro. Los moratones, difuminados en su mayor parte, me manchan el cuerpo como minúsculos estanques azules y morados rodeados de arenas amarillentas. El agua me calma los dolores. Estoy más delgado de lo que debería, pero tan tenso como una cuerda de piano. Si no tuviera el brazo roto, diría que estoy más sano que en el Instituto. Luchar con la ayuda de los huevos con beicon de la Academia le da mil vueltas a la carne de cabra medio cruda de aquel sitio.
Encuentro el capullo de hemanto a un lado del manantial. Ha cobrado vida donde no llega el agua. Es una flor nativa de Marte, como yo, así que no la arranco. Enterré a Eo en un sitio como este. La enterré en el bosque falso que hay sobre la mina de Lico, donde le hice el amor por última vez. Por aquel entonces éramos unas cosas escuálidas e inocentes. ¿Cómo es posible que una chica tan frágil tuviera un espíritu así, un sueño como la libertad, cuando tantas almas fuertes se mataban a trabajar y mantenían la cabeza gacha por miedo a alzar la mirada?
Le he gritado a Roque que no me importa la derrota. Pero no es cierto, y siento culpa por el hecho de que me afecte algo así cuando las muchas vidas perdidas deberían exigir todo mi pesar. Pero antes de hoy, la victoria me llenaba, porque con cada una de ellas me acerco más a convertir en realidad el sueño de Eo. Ahora la derrota me ha privado de esa sensación. Hoy le he fallado a mi esposa.
Como si conociera mis pensamientos, mi terminal de datos me hace cosquillas en el brazo. Es una llamada de Augusto. Me quito el finísimo dispositivo y cierro los ojos.
Sus palabras resuenan en mi memoria. «Aunque pierdas, aunque no puedas hacerte con la victoria por ti mismo, no permitas que venza Belona. Otra flota bajo su control inclinará la balanza del poder».
Pues muy bien. Floto en el agua, dejándome arrastrar a ratos por el sueño, hasta que se me arrugan los dedos y comienzo a aburrirme. No estoy hecho para estos momentos de calma. Me pongo de pie para salir del agua y vestirme. No puedo tener a Augusto esperando mucho tiempo. Ha llegado el momento de enfrentarse al viejo león. Y luego tal vez de dormir. Tendré que asistir y contemplar la maldita Victoria de Karnus, pero después me largaré de este horrible lugar en dirección a Marte, y quizás a Mustang.
Pero cuando me doy la vuelta para salir del manantial, descubro que mi ropa ha desaparecido, al igual que mi filo.
Y luego los percibo.
Oigo sus botas militares a mis espaldas. Sus respiraciones ruidosas y agitadas. Son cuatro, creo. Cojo una piedra del suelo. No. Me vuelvo y veo que hay siete bloqueando la única entrada al jardín. Todos dorados de la Casa de Belona. Todos mis enemigos acérrimos.
Karnus está con ellos, recién llegado de su barco. Tiene la cara tan demacrada como yo, y los hombros tal vez la mitad más anchos que los míos. Me sobrepasa con mucho en altura: es obsidiano en todos los aspectos, excepto de nacimiento y mentalidad. Su boca risueña esboza una sonrisa de extraordinaria inteligencia. Se frota el hoyuelo de la barbilla con una mano; sus antebrazos musculosos parecen tallados en madera pulida. Hallarte en presencia de alguien de tales dimensiones que sientes la vibración de su voz en los huesos es algo terrorífico.
—Parece que hemos cogido al león de Augusto lejos de su orgullo. Saludos, Segador.
—Goliat —mascullo utilizando su nombre en clave.
Goliat el destructor. Goliat el hijo asesino. Goliat el salvaje. Mustang dice que una vez le partió la columna a un dorado pijo de la Luna contra su rodilla después de que al mocoso malcriado se le ocurriera tirarle una copa a la cara en un club de Perlas. Luego su madre sobornó al corregidor para que lo absolviera con una multa.
La lista de multas por asesinato que ha pagado es más larga que mi brazo. Grises, rosas, incluso un violeta. Pero su verdadera reputación proviene de asesinar a Claudio au Augusto, el hijo favorito y heredero del archigobernador. El hermano de Mustang.
Los primos de Karnus orbitan a su alrededor. Todos de Belona. Todos nacidos bajo el sello azul y plateado del águila conquistadora. Hermanos, hermanas, primos de Casio. Sus cabellos son rizados y espesos; sus rostros, todo belleza. Su influencia se extiende a lo largo y ancho de la Sociedad. Al igual que la fama de sus brazos.
Uno es mucho mayor que yo, más bajo, pero con una complexión más poderosa, como un tocón de árbol con la cabeza cubierta de musgo rubio. Es un hombre de más de treinta años. Kellan, ahora me acuerdo. Es todo un legado, un caballero de la Sociedad. Y ha venido aquí, acompañando a sus hermanos y primos, por mí. Rezuma arrogancia. Finge un bostezo mientras se entretiene con estos juegos de patio de colegio.
El miedo ruge en mi pecho.
Me cuesta respirar. Aun así, sonrío y trato de manipular mi terminal de datos ocultándola a mi espalda.
—Siete Belona —digo entre risas—. ¿Qué necesidad tenías de traer a siete, Karnus?
—Tú tenías siete barcos contra el mío —contesta él—. He venido a continuar con nuestro juego. —Ladea la cabeza—. ¿Creías que se acababa con la muerte de tu buque?
—El juego ha terminado —aseguro—. Has ganado.
—¿He ganado, Segador? —me pregunta él.
—Con el coste de ochocientas treinta y tres personas.
—¿Gimoteas porque has perdido? —interviene Cagney. Es la más pequeña de sus primos, lancera del padre de Karnus, tiene poco más de veinte años. Es ella quien sujeta mi filo, el que me regaló Mustang. Lo agita en el aire—. Creo que me lo voy a quedar. Ni siquiera creo haber oído hablar de que lo utilices. No es que te juzgue. Los filos son peligrosos. Los riesgos de una educación insuficiente, me temo.
—Vete a meterle el puño por el culo a tu primo —le espeto—. Tiene que haber algún motivo para que todos seáis iguales, mierdas de pelo rizado.
—¿Tenemos que escucharlo ladrar, Karnus? —se queja Cagney.
—Yo enseñé a pescar a Julian, Segador —dice de pronto Kellan, el legado—. De pequeño no le gustaba porque pensaba que hacía demasiado daño a los peces. Que era cruel. Ese es el chico al que tu señor hizo que mataras. Esas son las dimensiones de su crueldad. Así que ¿te consideras alguien extraordinario? ¿Cuán valiente te crees que eres?
—Yo no quería matarlo.
—Ah, pero nosotros sí queremos matarte a ti —ruge Karnus.
Hace un gesto con la cabeza en dirección a sus primos. Dos de los Belona parten ramas de los árboles y se las lanzan a sus parientes. Disponen de filos, pero al parecer quieren tomárselo con calma.
—Si me matáis, habrá consecuencias —digo—. Esto no es un duelo autorizado, y soy un Único. Estoy protegido por el Pacto. Será asesinato, los Caballeros Olímpicos os perseguirán. Os juzgarán. Os ejecutarán.
—¿Quién ha dicho nada de asesinato? —pregunta Karnus.
—Perteneces a Casio.
Una sonrisa divide el rostro zorruno de Cagney.
—Hoy estás protegido por Augusto —vuelve a decir Karnus—. Eres su elegido. Matarte significaría iniciar una guerra. Pero nadie va a la guerra por una pequeña paliza.
Cagney se apoya sobre la pierna izquierda. Tiene la rodilla dañada. Un primo suyo se apoya sobre los talones. Me tiene miedo. El más grande, Karnus, se endereza, lo cual quiere decir que le importa una mierda hasta qué punto soy capaz de tolerar el dolor. Kellan sonríe y parece relajado. Odio a ese tipo de hombres. Difíciles de juzgar. Calculo mis posibilidades. Entonces recuerdo que tengo el brazo roto, las costillas lastimadas y una contusión en el ojo y reduzco esas posibilidades a la mitad.
Tengo miedo. Ellos no pueden matarme, yo no puedo matarlos. Aquí no. Ahora no. Todos sabemos cómo terminará este baile. Pero bailamos.
Karnus chasquea los dedos y todos a una se precipitan contra mí. Tiro la piedra contra la cara de Cagney. La derribo. Echo a correr hacia Karnus aullando como un lobo enajenado, esquivo su primer golpe y lanzo una andanada de golpes contra sus centros nerviosos, clavándole el codo en el bíceps derecho y desgarrándole los tejidos. Se balancea hacia atrás y me pego a él para utilizar su corpachón como escudo contra el resto y sus palos. Le quito una rama de las manos a una de las primas Belona y la tumbo de un codazo en la sien. Entonces me doy la vuelta y giro el palo hacia la cara de Karnus. Pero lo bloquean. Algo me golpea la nuca. La madera se resquebraja. Las astillas se me clavan en la cabeza. No me tambaleo. No hasta que Karnus me da un codazo tan fuerte en la cara que se me salta un diente.
No hacen turnos para venir uno por uno. Me rodean y me castigan con la eficiencia de su arte mortífero, el kravat. Su objetivo son los nervios, los órganos. Consigo mantenerme en pie, golpear a varios de mis atacantes. Pero no mantengo el equilibro durante mucho tiempo. Alguien me clava el palo en la piel e impacta contra el nervio subcostal. Me derrumbo en el suelo como si fuese cera fundida y Karnus me da una patada en la cabeza.
Me muerdo la lengua.
Algo cálido me inunda la boca.
El suelo es lo más suave que siento.
Me cuesta respirar por culpa de algo salado.
La sangre y el aire salen a borbotones de mi boca cuando Karnus me pone un pie sobre el estómago y otro sobre la garganta. Se ríe.
—En palabras de Lorn au Arcos, si solo puedes herir al hombre, lo mejor es acabar con su orgullo.
Borboteo intentando respirar.
Cagney sustituye a Karnus sentándose a horcajadas sobre mi pecho, sujetándome los brazos con las rodillas. Cojo una gran bocanada de aire. La chica sonríe delante de mi cara y me observa el nacimiento del cabello, la excitación que le provoca dominar a otra persona hace que separe los labios. Me agarra del pelo y lo retuerce con ambas manos. Su aliento cálido huele a hierbabuena.
—¿Qué tenemos aquí? —pregunta mientras me saca el terminal de datos del brazo—. Mierda. Ha avisado a los de Augusto. Preferiría no tener que enfrentarme a esa zorra de Julii sin mi armadura.
—Entonces deja de perder el tiempo —ladra Karnus—. Hazlo.
—Chis —me susurra ella cuando intento hablar; me recorre los labios con un cuchillo y lo introduce en mi boca hasta que el metal afilado repiquetea contra mis dientes—. Eres una zorrita muy buena.
Con brusquedad, me arranca la cabellera.
—Buena y silenciosa. Bien, Segador. Muy bien.
La sangre hace que me escuezan los ojos cuando Karnus aparta a Cagney de mi pecho con un empujón, me agarra y me levanta del suelo con la mano izquierda. Flexiona el brazo derecho, soltando improperios a causa de su bíceps destrozado. No puede echarlo hacia atrás para lanzar un puñetazo, así que me dedica una sonrisa abierta y me da un único cabezazo en el esternón. Todo me da vueltas. Se produce un crujido. Como los chasquidos que emiten las ramitas en una hoguera. Jadeo, ruidos balbuceantes, inhumanos. Karnus me asesta otro cabezazo y lanza mi cuerpo dolorido contra el suelo.
Siento que me salpica algo cálido y el olor de la orina me araña los orificios nasales. Se ríen y Karnus me susurra al oído:
—Mi madre me ha pedido que te diga una cosa: un indigente nunca puede ser príncipe. Cada vez que te mires al espejo, recuerda lo que te hemos hecho. Recuerda que respiras porque te lo hemos permitido. Recuerda que algún día tu corazón estará sobre nuestra mesa. Cuanto más alta es la subida, más grande es la caída.