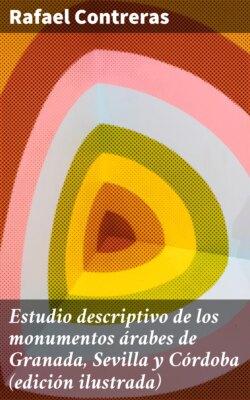Читать книгу Estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada, Sevilla y Córdoba (edición ilustrada) - Rafael Contreras - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA GRAN MEZQUITA DE CÓRDOBA
ОглавлениеÍndice
Se empezó á construir el año de 786 por disposición del Kalifa Abd-el-Rhamán[11], el cual falleció un año después de haber empezado la obra. Dícese que se edificó sobre las ruínas de un templo godo, el cual á su vez había sido construído sobre las de otro consagrado á Jano. El pensamiento de aquel monarca fué asentar la independencia de su pueblo, tanto religiosa como política, principiando por evitar que los creyentes hicieran la peregrinación á la Meca, y consiguiendo así que vinieran desde las remotas tierras asiáticas en peregrinación á la suntuosa Djama del poderío occidental. El año 796 estaba ya terminada por el sucesor de Abd-el-Rhamán. Debió costar, según los cálculos hechos por los mismos árabes, unas trescientas mil doblas de oro. Fué la primera en magnificencia, según ellos, pues otras se habían ya construído más pobres en Zaragoza y Toledo, aunque en el principio de la obra no se levantaron más que once naves, y la Capilla del Mihrab sin los espaciosos patios que después se añadieron en tiempo de Abd-el-Rhamán III, bajo la dirección del maestro Said-ben-Ayud, según consta de una inscripción que se halla en ella. En tiempo de El-Haken II se ornamentó la Quibla ó lugar de las oraciones con el mosaico de vidrio y talco; las puertas principales fueron revestidas de la ornamentación exterior, y el arte bizantino dió en sus filigranas cierta semejanza á las de los ornatos griegos de hojas y flores, modificando los abigarrados adornos semibárbaros que se ven en algunos pequeños tragaluces del exterior de sus murallas[12].
Planta de la mezquita de Córdoba.
Parece cierto que en tiempos posteriores se construyeron otras ocho naves, como se observa bien al estudiar su planta, las cuales, ensanchando el lado de Oriente, dejaron el Mihrab fuera del centro, y la puerta principal cerca del eje del edificio. Entonces, según opiniones discutibles, se hizo la Capilla de los Emires, cuyo decorado, uno de los más modernos y elegantes, principia á cambiar de rumbo enriqueciendo y afinando los tallos de sus trazerías, no tanto como en el alcázar de Granada, donde son más delicadas y menos parecidas á las concepciones del estilo bizantino, sino tomando el carácter peculiar del primer desarrollo de la civilización árabe española. Sin duda esta Capilla es lo más moderno del edificio; existe una inmensa distancia entre su estilo y el del santuario, de modo que supone algunos siglos de intervalo entre ambas decoraciones[13].
Cuando San Fernando entró en Córdoba, se bendijo por el obispo Mesa la mezquita, y se levantó en ella un altar provisional, hasta el año 1521 en el que otro obispo D. Alonso Manrique, obtuvo fatalmente permiso del emperador Carlos V, á pesar de las protestas de la población, para levantar en el centro la capilla gótica y algún tanto mudéjar que hoy se ve. Dícese que tres años después el mismo emperador se arrepintió de haber otorgado aquel permiso, y eternamente se protestará del torpe proyecto que hizo levantar esta capilla en medio de aquel fantástico recinto, donde se siente la inspiración del arte musulmán, y se recuerdan con respeto las profundísimas salutaciones que hacían en sus naves dilatadas, los apasionados descendientes de Ismael. La obra de los cristianos, por más rica y fastuosa que se presente, es siempre pálida. El viajero se embriaga á la vista del bosque interminable de columnas y arcos enlazados, que se desvanece como las formas ondulantes creadas por una imaginación calenturienta. El más piadoso cristiano aparta de sus ojos las imágenes más veneradas, y devora con la vista los ejemplares rarísimos de aquel arte mahometano, que se perdió para siempre, persuadido de que va á hallar todavía entre ellos las sombras de los poderosos kalifas, que ayudaron con sus propias manos á edificar la obra de su santo imperio.
La planta cuadrada de esta Djama recuerda también las antiguas construcciones hebráicas, que sirvieron de tipo á los primeros muslines en su celebrada Kaaba. Tiene la clásica pureza de aquéllos, y nada de la influencia romana de Itálica, Mérida ó Narbona, ni vestigios del elemento visigodo que por otras partes principiaba á renacer.
En la restauración y ensanche que experimentó este edificio un siglo después de su fundación, se conservó la planta primitiva, se tapiaron entradas, y se introdujeron los esbeltos tímpanos sobre rectos linteles que recordaban las artes greco-romanas. Llegaron hasta destruir el primitivo alminar para reemplazarlo con otro más bello, y á colocar en él campanas como las de las iglesias godas, para que los almuédanos llamasen á los fieles á sus azalas, costumbre que no siguió mucho tiempo por odio á los usos mozárabes.
La extensión que ocupa es de 642 pies de Norte á Sur y 462 de Oriente á Occidente, cercada de un muro que remata en almenas, y flanqueado de torres con paramentos lisos, que se abren solo á numerosas puertas exteriores y á otras interiores que comunican con el gran patio agobiado de gruesos pilares, y de un robusto alero de repisas, semejantes á los usados en Oriente desde los tiempos egipcios. Repetidos arcos ofrecen por todas partes ejemplos de las más antiguas ojivas de arranques embebidos en sus macizos cuadrados, que se apoyan sobre columnas de diversa decoración, los cuales ostentan la esbeltez de la curvatura, y repitiéndose se cruzan en direcciones opuestas.
Innumerables columnas se enfilan en naves paralelas, cuyos fustes están coronados de capiteles corintios de bárbara cinceladura, obras todas trabajadas para otros templos; solamente un número de ellos son de mano árabe, que intentó copiar aquéllos con más simetría y delicadeza. Las columnas apiñadas á imitación de las mezquitas del Cairo, Damasco y Cufa, se hallan si se quiere demasiado cerca unas de otras; sus cortas dimensiones fueron superpuestas por diversos órdenes de arcos adovelados para conseguir la altura de su destruído almizate.
Interior de la mezquita de Córdoba.
Recientemente, desconchando algunas capillas y lienzos de muralla, se han hallado adornos de estuco, los cuales son en general tan groseros y bastos como los de los templos primitivos de la Arabia. Tienen el carácter pérsico, primer paso de este arte, y se nota en ellos más particularmente la diferencia de estilo, desde la alquibla donde está la cúpula agallonada de quince pies de diámetro, á la estancia llamada de los Emires. En la primera el arte en su nacimiento, fajas y listas tangentes á las dovelas del arco de herradura, inscripciones sin ornamentos, minuciosos mosáicos de cristal y talco, y algunos detalles del más rudimentario bizantino. En la de los Emires renace el gusto de la imitación regularizando el ornato, distribuyéndolo con más gallardía y delicadeza, principiando á separarse del natural para hacerse más simbólico y abstracto, y adquiriendo la sencillez clásica del adorno geométrico, que más tarde constituyó el florecimiento del arte en la Alhambra.
Después de la primera época, en los tiempos de Abd-el-Rhamán II, de Mohammad, de Abdallad y otros, la mezquita se embellece en pequeños detalles y alicatados, que decoran los preciosos y elevados Mimbars, objetos que influyen en la historia artística del templo. Hasta la demolición del primer alminar, no hay obras de importancia decorativa; y del segundo, construído por An-nasir, nada nos queda más que el recuerdo de que su considerable altura no tenía rival en el mundo; que se emplearon trece meses en construirlo, y que era de piedra y mortero con dos escaleras, dispuestas de modo que los que subían por la una no veían á los que bajaban por la otra. Se cuenta que tenía una balaustrada antes de llegar á la cúpula, y que terminaba en dos bolas doradas y una plateada de tres palmos y medio de diámetro, de donde brotaban dos lirios sosteniendo una granada de oro. En el cuerpo de su elevación había catorce ventanas de dos y tres arcos, y los planos se hallaban adornados con trazerías de ladrillo rojo.
Por más fantástica que parezca toda esta obra á los autores contemporáneos[14], está fuera de duda que los mosáicos, piedras labradas y muchos capiteles se trajeron de Constantinopla y de África, especialmente los esmaltados ó sofeisafas que se ven en la capilla principal: y en tiempo de Al-Haken se hizo una reforma decorativa, y se aumentaron las naves, colocando columnas en el antiguo Mihrab, forrando de bronce las puertas, laboreando con piedras de colores el pavimento, y por fin, que el santuario se colocó de nuevo exactamente hacia la Meca.
Decoraciones de las puertas.
Los gruesos muros de esta mezquita conservan hoy fábrica de todos los tiempos desde el siglo VIII, debido á sus muchas restauraciones. Contrafuertes en figura de torres adosadas, como castillo fortificado guarnecido de crestería correspondiente á diversos estilos, árabe, gótico y mudéjar, cercan por el exterior la mezquita en una altura aproximada de 9 metros 20 centímetros; y una especie de imposta cuadrada sirve de cornisa á las sencillas paredes y de asiento á las dentadas almenas. Sólo decoran estos fríos murallones las 21 puertas que citan los autores árabes, no todas existentes, las cuales son una muestra pertinente del arte más antiguo, manejado por inexperto cincel, aunque hermanado con el bizantino más grosero.
Son dignísimas de estudio estas portadas, porque hallamos la primera aplicación del nicho ajimez y de ventanas caladas con agramiles, de formas que sintetizan la aplicación primera ó génesis del arte con arabescos sin lazo de unión, ladrillos rojos y materias blancas de sencillos alicates puestos con simetría. Las enjutas, linteles y vanos ostentan raras hojarascas pérsicas, no vistas tan puras en ningún otro edificio musulmán.
Cuéntase, que había un pasadizo secreto entre el alcázar de los reyes moros y la mezquita. Este pasadizo, cuyas puertas se suponen dispuestas de modo que cada una de ellas pudiera defenderse separadamente, se dirigía á la Mahsurah, recinto reservado é inmediato al muro de la mezquita, el cual formaba por sí solo la habitación del califa cuando acudía á las ceremonias. Esta construcción era rectangular, y cubierta por tres bóvedas preciosamente adornadas. La estancia no se conserva, y sería uno de los lugares más encantadores de este templo, con todo el juego de decoración oriental de la mayor pureza.
En esta elegante mezquita es donde debemos estudiar los innumerables recursos del arte árabe, que tomó crecimiento en España cuando el estilo bizantino por sí solo ornaba con sus caprichosas lacerías las formas atrevidas de los arcos cruzados de las hornacinas y de las claraboyas, combinadas en esbelta distribución. Obsérvese el del santuario, con cuatro preciosas columnitas y sus capiteles admirablemente esculpidos; el trazado por arista de las curvas adoveladas, revelando el origen de aquella trasformación que oriunda de Persia se modificaba en Egipto, y se levantaba en nuestra Península con rasgos positivos de su remota ascendencia. En las impostas de este arco se lee, después de la salutación de costumbre, «que el Pontífice príncipe de los creyentes Al-Mostanser Billar Abdall Al-Haken mandó al jefe de la cámara Giafar ben Abd-el Rhamán añadir estas dos columnas, etc., y que esta obra se concluyó en el año 965»; de lo que se deduce que en el antiguo Mihrab sólo había dos, y que en la restauración del templo se añadieron las otras.
El interior de todo el monumento se divide en 19 naves, elevadas unos 30 pies, y siete más que se alzaban para el caballete de la brillante cubierta de tejas de colores con que terminaban[15]. Se cruzan á éstas 35 naves, cuya anchura varía de modo, que produce diferencias en las alturas de los arcos. Como las columnas son de desproporcionadas dimensiones, sufren los arcos y pilares muchas diversas medidas é irregularidades, que no podríamos admitir en las clásicas construcciones romanas. Los fustes también cortos, crearon la necesidad de superponer arcos en busca de más altura, cuyo sistema fué seguido en otras partes sin este motivo, á pesar de la opinión de Girault de Prangey. Eran las columnas 1.419, según autores antiguos, pero hoy, difíciles de contar, exceden muy poco de 850. Su labra fué hecha sobre diversidad de jaspes, procedentes de Cabra, Sierra-Morena, Loja, Cádiz, Elvira y quizá de tierras lejanas, pues procedentes de Italia hay muchos en la región andaluza, semejantes á las de esta mezquita, cuyos orígenes parecen remontarse á los tiempos románicos ó visigodos. Lo mismo puede decirse del estilo de los capiteles, variado á lo sumo, casi todos de decadencia latina, impropios del paraje que ocupan, toscos unos, delicados otros, y casi siempre dignos de los tiempos anteriores.
Capitel (primera época).
Cubrían estas naves almizates de alfardas de pino pintadas de rojo, negro y blanco; canecillos donde descansaba otra serie de alfargias cerradas con planos pintados de labores bizantinas, y el todo un colgadizo que resistía el peso de la teja vidriada y anchas canales de plomo para conducir las aguas á los vertederos exteriores.
Pueden hoy verse los fragmentos de estas obras, y debemos añadir que por más alerce que se suponga, ni esta madera se conoce con el distintivo que le dieron los historiadores, ni hubo otras clases empleadas en construcción, que el pino, el peralejo y nogal, que hoy testificamos en los monumentos musulmanes de España.
El pavimento antiguo no existe, y podemos sospechar que no fué de mármoles, porque algunos restos se encontrarían; ni de mosáicos, porque esta industria no se había abaratado aún para emplearla en todas partes, como algunos siglos después. Debió ser, según los hallados en Iliberis, de ladrillos cortados y azulejos de un solo color, alternando en fajas para formar alicates y comarraxias. Sabido es que carecían las columnas de basas.
Detrás del coro moderno se ha descubierto una pared vestida con decoraciones de rombos, á manera de los tímpanos del patio de los Arrayanes de la Alhambra, en cuyas hojas y ornatos germina la forma espiral que se manifestó más tarde en aquel monumento. Nótese un arco en cuyo frontal hay escudos con tres fajas y banda tirada por dos cabezas simbólicas, y uno con un puente y torres defensivas. Estas labores, que podemos llamar de estilo granadino, se repiten en otros dos arcos del interior, y están en relación con las de la capilla de Villaviciosa.
Pero volviendo á las primitivas obras de este templo, debemos fijarnos especialmente en lo más sublime, que es la Kaaba ó altar santo, donde se veneraba el libro del Profeta. Es de tres capillas admirables y más todavía la del centro: mármoles labrados de fantasías bizantinas, mosáicos de cristales y colores, talcos de oro, hermoso arco central de forma igual á los de las puertas exteriores, takas sin arco como aquéllas, inscripciones cúficas en mármol sobre fondo azul, arcos decorativos y sobre ellos una serie de hornacinas en los ángulos, que, dividiendo la estancia en ocho lados, salen de ellos conchas y pechinas para cruzarse en una estrella singular, donde brillan los mismos mosáicos de cristal y comarrajias persas de su frente. Riquísima y elegante decoración, que no ha sido jamás imitada.
¡Admirable estructura que no se ha movido en once siglos de existencia! Las dos capillas laterales no son, en verdad, menos hermosas, aunque menos ricas, y sus techumbres de bóvedas cruzadas, son bellas y sorprendentes como las más bellas del mundo.
El centro de la Mezquita.
Por la del centro se entra á la quibla santa, forma octogonal también, con ornatos de mármoles y estucos, arcos lobulados fingidos, y una hermosa techumbre figura de concha que corona la estancia.
No hemos citado las dimensiones de esta encantadora estructura, porque ni son excesivas, ni el tamaño hace lo bello.
Sabido es que la construcción de tan preciosas techumbres es puramente colgada del almizate con listones de madera, como lo están las estalactitas de la Alhambra, y que en el arte arábigo hay una decoración que reviste el esqueleto de la obra, afectando á veces formas independientes de éste, y motivos de suspensión no ajustados á la lógica de las ciencias constructivas.
Adorno bizantino.
Dentro del santuario se custodiaba[16] el reclinatorio ó Mimbar de maderas preciosas, ébanos, zándalo é incrustaciones de nácar y marfil, que se conservó mucho tiempo después de la conquista, y que según los cronistas, era una especie de carro de cuatro ruedas con siete gradas, el cual había costado 35.705 dinares, y en él se depositaba una copia del Korán escrita por Othmán y manchada con su propia sangre. Este libro era tan voluminoso, que apenas podían moverlo dos hombres. Al lado de este santuario había otras estancias donde se encerraban los objetos sagrados del culto, y se alojaban los sacerdotes.
No sabemos á punto cierto donde estaba la otra Mahsurah antigua á que se referían los árabes; pues aunque se supone que pudiera ser la Capilla de Villaviciosa, donde hay un aposento subterráneo, todas estas son inducciones que se han controvertido con poco éxito.
Vamos á fijar nuestra opinión: Hay indudablemente en las mezquitas de los emires un lugar predilecto donde se coloca el sultán y los doctores de la ley, con el séquito de sherifes y soldados, en las grandes ceremonias.
Así se ve en las mezquitas de Elazhar, Amrú, Teherán, Damasco y Constantinopla, una tribuna admirablemente decorada cerca de otra donde se dirige el rezo y cánticos, la cual se sitúa al frente de la Quiblah, como los ábsides de nuestras catedrales; y este es el destino que podría tener esta capilla, levantado su pavimento hasta una ó dos gradas sobre el de la mezquita. Aquí hay tres naves principales y céntricas, hoy interrumpidas por el coro, y si se descubriese la moderna decoracion de las dos inmediatas á la que nos ocupa, podríamos hallar muy rica y semejante ornamentación á ésta, demostrándonos que las tres naves céntricas mejor decoradas constituían el centro del templo dedicado á los emires y doctores. Luego la capilla de Villaviciosa sería extremo de una de las tres naves citadas, frente á los sagrados nichos.
Con efecto, pudo también decorarse este sitio dos siglos después de hecha la mezquita, y por eso se nota un adelanto del arte decorativo, aunque la bóveda obedezca al estilo de las del Mihrab; lo cual se explica perfectamente: porque ya hemos dicho que en este primer desarrollo el arte alcanzó una manifestación rica y esplendente, que llegó á Granada cinco siglos después, y que en Sevilla no consiguió progreso alguno, antes bien, atraso y extravíos en imitaciones románicas. Por esta razón, la citada capilla se parece á muchas de estilo granadino; y sus enjutas, alizeres, y hornacinas grabadas en rica filigrana de tallos y palmas, son muy semejantes y quizá más hermosas que las de la Torre de Comareh de Granada. Cualquiera nota la diferencia de esta Mahsurah con las puertas exteriores de la mezquita[17].
Trasladándose al patio donde en lo antiguo había establecidas anchas fuentes para las abluciones, cuya agua se extraía de la gran cisterna que se extiende bajo un extenso jardín poblado de naranjos, se ven arcos de diversos tiempos, pilares y columnas cambiados, inscripciones arrancadas de su sitio, molduras góticas y mudejares, puertas hoy cerradas que se abrían siempre en las ceremonias mahometanas, otras más grandes al exterior que ha modificado la piedad religiosa de los siglos posteriores, restos romanos y fustes de respetables edades que supo conservar la dominación agarena, y por último, desde este espacioso átrio se descubrían millares de luces que ardían en lámparas, faroles y candelabros de bronce y plata con pintados trasparentes, dentro de las naves del templo, cuyas arañas deslumbraban y enardecían la piedad fanática de la raza dominante. De este mismo patio se cuenta, que Almanzor, queriendo ensanchar el templo y derribar casas con intención de indemnizarlas generosamente, se halló con la negativa de la dueña de una casita que había en él, la cual tenía una hermosa palmera, y que para entregarla exigía le dieran otra casa con una palmera igual; el califa mandó entonces que se le buscase lo que quería, aunque hubiese que pagar por ello un millar de dinares[18].
Recomendamos el estudio de la planta de la gran mezquita, porque en él se notan, haciendo abstracción de las obras cristianas, los tres períodos de su engrandecimiento. El de Almanzor está en el lado de Oriente, ocupando ocho naves que no guardan completa relación con las once primitivas; lo cual se observa también en los perfiles de los pilares que asientan sobre las columnas, en el trozo de los arcos, en las columnitas apilastradas, en el cincelado de los capiteles y otras obras decorativas. Las dimensiones del rectángulo mandado completar por Almanzor se encerraban en cuatro gruesos muros almenados, fortalecidos con torres albarranas, cuya mayor parte se conservan; pues que no todas las que fueron construídas en sus diferentes costados se sostuvieron constantemente. Las puertas, diez y seis, dos á Oriente, dos á Poniente, dos á Norte y diez al edificio cubierto. Las interiores, veintiuna, sin contar las pequeñas ó pasadizos de poca importancia. Obsérvese cuán prodigada está aquí la puerta rectangular, aunque sobremontada del arco de herradura, y cómo se distingue este primer período del arte árabe español.
Puerta del Perdón, en Córdoba.
La capilla, magníficamente ornamentada, de Villaviciosa, hermoso ejemplar del arte muslímico, es verdaderamente sublime en esta gran mezquita. Su lujo es lo que ha hecho presumir que fuera el lugar reservado al Kalifa y al gran sacerdote, por más que se pueda suponer destinada al pregón ó alicama de los almuédanos. En la Alaksa de Jerusalén y en Santa Sofía, hay una capilla así dispuesta para los cantores; y en otras del Cairo, para las discusiones teológicas. Parece que, según los relatos antiguos, había otra capilla al lado opuesto de ésta, que se llamaba de la Limosna, y fué destruída en tiempo de D. Íñigo Manrique. Dice Al-Makkari, que su puerta estaba por el lado de Occidente, y aún hoy se cree verla indicada todavía por dentro y fuera de los muros de la mezquita. Créese también, que supuesto son iguales las puertas todas, la que se cita de la Cámara de la Limosna, es hoy la que hay tapiada al lado del postigo de San Miguel, y la capilla la estancia donde se custodian el archivo y libros de coro. De cualquier modo que sea, nótase tan marcada diferencia en el ornato de las tres capillas citadas, que bien puede asegurarse había entre ellas períodos de dos ó tres generaciones. Desde el puro estilo persa al bizantino del Mihrab, y en los restos de la que hemos supuesto al lado de Occidente hay un progreso marcado del arte árabe, en los tres primeros siglos de aquella dominación. Hasta el siglo X no se ven las intimas relaciones de andaluces y africanos, en cuya época pudo tomar el estilo cierta analogía con el sentimiento de las razas occidentales. Después de esta fecha parece como que no hay huellas sensibles de cultura árabe en la Catedral, y que es preciso ir á buscarla en los demás edificios de Córdoba, que tan escasos son, pues que en muy cerca de seis siglos de influencia cristiana, pocos monumentos de tercer orden han podido subsistir.
Recordamos la gran abominación, como llamaban los musulmanes á la entrega que hizo Ben Sagiah al rey D. Alfonso de la ciudad de Córdoba en 1146. Los cristianos penetraron en la mezquita, ataron sus caballos á las columnas del templo, y deshojaron el Korán labrado que aquí se guardaba de los tiempos de Almanzor. Sin la venida, después, de los Almohades, ¿qué hubiera sido de esta grande obra?
Concluiremos con algunos datos curiosos sobre el uso de las mezquitas, tomados del libro Misión historial de Marruecos.
«No tienen en ellas más camarines y adornos que lámparas de azófar, latón y vidrio, que arden de noche, cuando se abren las puertas á la oración. En la pared de Oriente pintan algún adorno para que los creyentes se dirijan en sus azalas hacia este lado. Y tienen también un púlpito sobre ruedas para conducirlo al sitio donde el talbi les quiere predicar. Los patios de todas las mezquitas están enlosados con finos azulejos, por donde corren cristalinas aguas, que derraman á unos aposentos primorosos que son los lavatorios del pueblo, para los que no se han lavado en sus casas, pues nadie entra en el templo sin estar enteramente limpio. Tampoco puede nadie entrar calzado, dejándose los zapatos en el pórtico, ó en los mismos lavatorios, pues es sabido que si no se dejan vigilados se los llevan siempre los cautivos. La veneración á los templos es tan grande, que no permiten en su vecindad casas escandalosas, hosterías ni posadas, prohibiendo á los judíos que pasen calzados por delante de ellos.
En algunas mezquitas no entran las mujeres, porque son incircuncisas, y solo la sultana tiene su oratorio ó Mozala, donde reza en nombre de todas las mujeres.
Los almuédanos dicen estas palabras cuando suben á los minaretes, cuatro veces en siete tiempos. La primera, á media noche: «Dios es grande; rezar es mejor que dormir». La segunda, á las dos de la mañana, la misma. A las tres ó las cuatro dan la voz que llaman del Farol, porque ponen uno en la punta de un asta que quitan á esta hora, diciendo: «Ya quiere amanecer, alabemos á Dios». La cuarta voz es á las doce ó zenit, tremolando una bandera blanca que recogen á la una y á la voz de «Dios es grande». El viernes, día de fiesta, ponen desde el amanecer bandera azul, hasta las diez y media del día que ponen la blanca.
La quinta voz á las cuatro de la tarde, anunciando que es hora de dar de mano á todos los trabajos. En invierno es á las tres. La sexta voz mencionada la dan al aparecer la primera estrella de la noche, y la sétima voz á las nueve en el verano, que es la queda que nosotros conocemos. Se sirven del reloj de arena.
»Las vísperas de los días festivos cantan los almuédanos en la torre, con música no desagradable, durante una hora.
»Los lavatorios tan precisos para ir á la oración de la mezquita se hacen con tres objetos: El primero, después de las precisas necesidades que pide la naturaleza humana. El segundo, de los cinco sentidos corporales, bañándose los pies, las manos, las narices, los oídos y la cabeza. El tercero, es de todo el cuerpo, peinándose al mismo tiempo, lo cual se hace en los baños públicos, yendo los hombres por la mañana y las mujeres por la tarde. Nadie puede hacer la Zalah sin estos lavados».