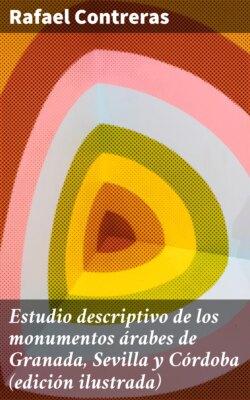Читать книгу Estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada, Sevilla y Córdoba (edición ilustrada) - Rafael Contreras - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA MEZQUITA CONVERTIDA EN CATEDRAL
ОглавлениеÍndice
Después de la conquista cristiana se consagró este templo al Misterio de la Asunción por el obispo de Osma, D. Juan. Algunos años después el primado de Toledo había constituído el Cabildo en él por traslación de la basílica mozárabe ya citada. La formal erección no se hizo hasta fines de 1238, y en los primeros años no se construyó para el culto cristiano ninguna capilla de grande importancia. Fué dotado con rentas de décimas y almojarifazgos, y las fincas se dividieron en dos partes iguales: una para el obispo y otra para el Cabildo.
La capilla mayor fué obra del rey Sabio en su mayor parte, y el Sagrario era entonces una capilla. D. Alfonso construyó la de San Clemente, y tal riqueza comenzó á desplegarse en estas obras, que no titubeamos en asegurar fuera alimentada por las adquisiciones de fincas conseguidas por el Cabildo en tierras de moros, á medida que se les iban tomando por conquista.
En poder de cristianos, siguieron los árabes labrando las paredes de la Catedral, según concesión hecha por los reyes, y hasta se obligó á muchos de los que ejercían las profesiones útiles para las obras á que prestaran sus peonadas, lo cual hicieron hasta esculpir los ornamentos góticos, según se ve en la forma de las cinceladuras sobre la piedra y yeso de la obra moderna. Cuéntase que los emperadores moros construyeron la gran mezquita ayudados de prisioneros y cautivos; que Almanzor trajo desde Santiago á Córdoba en hombros de cristianos, las campanas de aquella antigua iglesia; pero que luego San Fernando las hizo restituir en hombros de moros. Es lo cierto, que confundidos por los mismos trajes y usos, judíos, cristianos y mudejares, en Córdoba después de la conquista, hubo tales odios que se robaban mutuamente los hijos, y obligaron á los obispos á tomar disposiciones contra unos y otros, forzándoles á trabajar en los templos cristianos; razón por la cual los edificios árabes de Córdoba han conservado mucha de su originaria belleza después de ocho siglos.
De todos los vasallos sujetos á la dominación cristiana, los mudejares fueron los verdaderamente libres, pues los otros muslimes estaban obligados eternamente á las condiciones que en cada caso imponían los conquistadores. Ellos crearon ese estilo mitad cristiano, mitad islamítico, que con tanta perfección vemos desarrollarse en España desde el siglo XIII en adelante. Hasta la conquista de Granada, los mudejares de Córdoba se ocuparon de los trabajos de conservación de la Catedral, y ayudaron á los maestros cristianos en hacer otras obras de menos importancia.
En la Capilla Real se nota la diferencia que ofrece el estilo sarraceno del siglo XIV, construído bajo la inspiración cristiana, y el mismo bajo la dominación totalmente agarena. Prescindiendo de los escudos y armas castellanas que hay en ellas á cambio de la decoración primitiva, se observa la semejanza que existe entre el gusto de la restauración y el que se manifiesta en el actual Alcázar sevillano, ambos construídos bajo las mismas condiciones, debiendo por consiguiente fijarse aquí aquella época puramente mudéjar que en Córdoba aparece dos siglos antes de la construcción del crucero ó gran capilla del centro, cuya obra acabó de trastornar su antiguo aspecto.
La puerta principal, restaurada en 1377, llamada del Perdón, es otro ejemplo de la mezcla de dos estilos tan profundamente diversos, que jamás podrán armonizarse: el romano y el árabe. Entre éste y el gótico existen, como hemos visto, puntos de contacto; pero entre aquéllos la unión es imposible. Así se demuestra en estas y otras portadas, donde se nota una gran verdad, y es que las causas que influyeron para crear en Bizancio un arte especial, no fueron bastantes, seis siglos después, para formar en España un estilo que se difundiera como aquél por efecto de un cosmopolitismo prodigioso, que no podía repetirse después de la reconquista.
La capilla de San Bartolomé se construyó hacia 1280. Siguieron otras menos importantes todavía hasta concluir el siglo XIII, las cuales se dedicaban, por regla general, á depositar los restos de los capitanes que sucumbían en las llanuras cordobesas luchando con los caballeros granadinos. También el caudillo Ozmín llevó más de un héroe á las sombrías capillas de esta Catedral.
En la de la Encarnación, de 1365; la del Espíritu Santo, de 1369, que tomó luego el título de San Lorenzo, y en las de San Ildefonso, San Pedro y San Agustín fundadas en 1384, no existe combinación de géneros; hay sí un arco árabe de más delicada ejecución que vuelve á recordar la primitiva arquitectura del templo. La de San Antonio Abad, de 1385, fundada por el Señor de Aguilar, hermano de Gonzalo de Córdoba; la capilla de la Cena, de 1393, para Fernan Núñez; la de Santa Úrsula, de 1398; la de San Acacio, de 1400; y la de San Antonio de Padua, terminan las obras del siglo XIV.
Son obras más modernas la de San Ambrosio, la de la Santa Cruz, en 1517, hecha donde se hallaba la antigua Puerta de Jerusalem, primera del muro de Levante, y otras de 1401 al 1491; además de las puertas gótico-árabes y de algunos fragmentos de repisas exteriores.
En 1523 tuvo principio esa obra central que ha levantado las techumbres moriscas, y trastornado el carácter sombrío y fatalista de la mezquita. No faltó en aquel tiempo quien se opusiera á esta profanación del arte, y no fué por cierto el Cabildo sino la Ciudad que requirió á aquél por medio de escribano, hasta lograr suspender la obra; pero Carlos V la hizo continuar. No se había podido terminar en 1584; ¡tal era el estado de miseria que alcanzaba el país en aquellos heróicos tiempos de nuestras empresas en Alemania!; una pequeña parte del colosal edificio de los sarracenos, levantado en poco más de veinte años, no podía construirse bajo la dominación cristiana en los más prósperos tiempos de su grandeza.
En 1593 se principió la torre actual según el género entonces en boga, y se hizo sobre los cimientos del alminar árabe, ruinoso en aquella época.
En 1600 se acabó el Crucero ojival moderno, no sin obstáculos para equilibrar los machones que se alzaron para las nuevas bóvedas, tardando siete años en la decoración interior, y hasta 1607 no se celebró en el altar mayor la primera misa. El estilo de esta nueva iglesia, embutida en el centro de la antigua, participa de la decadencia del arte. Se ven en ella el gótico, el árabe y hasta el plateresco, abigarrando informemente las elegantes formas del estilo ojival: la cúpula, hornacinas y embovedados recamados de encuadros, casetones, baretas y follaje, copioso arsenal de medios decorativos. El trascoro es de un gusto más serio. El discípulo de Juan de Herrera lo dotó de un greco-romano, y contribuyó como los demás artífices á rebajar el prestigio de las trazerías bizantinas.
El techo que se conserva en las estrechas naves de la antigua mezquita es hoy de bóvedas, las cuales en 1713 principiaron á ocupar el lugar del hermoso artesonado de almizates de maderas oloríficas, compuesto de los alfarges pintados y dorados que había en todos los templos mahometanos.
El retablo, los púlpitos de Verdiguier, la sillería del coro hecha por Cornejo, mitad del siglo XVIII; la espaciosa escalinata del presbiterio, con mármoles de Italia; los bronces y adornos de plata, lámparas, etc., son dignos de apreciarse por la riqueza y lucidez del trabajo empleado, aunque no siempre por el gusto churrigueresco que los inspiró.
La puerta de las Palmas, arquitectura del Emperador sobre trazería sarracena; la capilla de San José y Santa Ursula, la de la Resurección, antes de 1569; la de la Asunción en 1554, la de los Obispos, de 1568, tapando una puerta árabe, y cuya capilla se aderezó en 1569 para reunir en ella las Cortes del reino que entonces no excedían de diez y ocho ó veinte procuradores; el palacio del obispo, arreglado para recibir al rey Felipe II; y el pasadizo que se conservaba entre el palacio de los Sultanes (que pudo ser el de los Obispos) y la mezquita, para el paso oculto de los Kalifas, son reconstrucciones de poca valía; pero que debemos mirar como la historia decadente del templo.
Lo mismo diremos de las de la Concepción y las Angustias, del siglo XVI, y la del Rosario, más moderna, muy cerca de la cual hay una columna árabe en cuyo fuste está mal grabada la imagen de J.C., que se dice labró con las uñas un cautivo cristiano que ataron á él los árabes, cosa que nos parece inverosímil.
Después la capilla de la Natividad, de 1673; la de la Concepción, de 1679, conjunto extraño y rico, nada agradable á la vista; la de Santa Teresa, sacristía mayor donde se ven las alhajas y cruz antigua cuajada de crestería, hecha por Enrique de Arfe, y por último, la de la Magdalena, la mayor de la Catedral antigua, y otros detalles renovados continuamente sin arte ni concierto, según el diverso género que se usaba en cada época.
Posteriormente al año 1614 se hicieron otras que son dignas de mención por algunos objetos que contienen, ya de pintura ya de escultura, debidos á los artistas andaluces más conocidos, contando en ellas la de San Pablo, San Eulogio y la de las Ánimas, donde se halla sepultado Garcilaso de la Vega; y los dos cuadros de las de San Andrés y San Esteban pintados por Carducho y Zambrano.