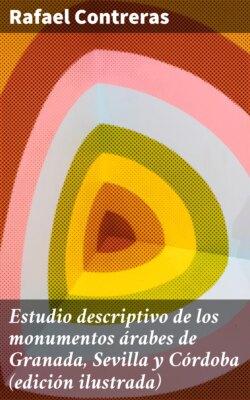Читать книгу Estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada, Sevilla y Córdoba (edición ilustrada) - Rafael Contreras - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеConocidas son las obras de la civilización romana, y los vestigios que ésta dejó en la Península ibérica. No es, por tanto, nuestro propósito hacer aquí un estudio comparativo de esas magníficas obras, cuyos detalles se pueden estudiar mejor en otras comarcas del mundo antiguo. Su influencia entre nosotros nunca fué absoluta, y las grandes construcciones que sintetizaban el período romano, más bien habían degenerado en nuestro suelo por la influencia indígena, que crecido bajo el amparo de una absoluta dominación. Difícil es demostrar el carácter de nuestro pueblo en los primeros siglos del cristianismo, si no asimilamos sus costumbres y sus leyes á las de los colonizadores; una densa oscuridad lo hace impenetrable todavía á todo género de investigaciones históricas.
Por más que miremos con sorpresa las artes romanas de la Península, nunca inspirarían el afán de estudiarlas abstrayéndonos de la universalidad de las obras que levantó aquel poderoso pueblo. Con ellas desapareció el genio peculiar de los pueblos invadidos, y no podemos hallar durante ocho siglos testimonios bien caracterizados de la raza sometida. Fragmentos griegos de una degeneración marcadísima, instrumentos de labranza y armas, que se diferencian poco de las que se ven hoy de cobre y hierro en la costa oriental de África, inscripciones interrumpidas ó piedras aisladas con signos de carácter céltico ó hebráico, grandes vías legionarias; pero ningún dato que nos guíe desde estos descubrimientos á los muchos pueblos y monumentos que existían ignorados por la incuria ó indiferencia de los procónsules. No habrá quien se atreva á sostener que merezca una apreciación seria lo poco que conocemos de la civilización y de las bellas artes greco-romanas, manejadas por los artistas españoles, y bajo la influencia de nuestra antigua cultura en los tiempos llamados siempre heróicos. La decadencia fué siempre constante, y más todavía cuando vino el influjo de aquellas inmigraciones en los primeros siglos, que huyendo de Europa ante Suevos, Vándalos y Alanos, invadían el territorio y se mezclaban casi totalmente con los primitivos habitantes. El arte degeneró sensiblemente al caer en poder de errantes hordas que se cubrían el cuerpo de tejidos groseros y hacían sus habitaciones con las ramas de los árboles; y si bien poco á poco tomaron de los Romanos el lujo y costumbres, fué para empequeñecerlas y amenguarlas, notándose cuánto sus groseras obras carecían de belleza y privaban al arte de esas esbeltas, sencillas y clásicas formas, que con encanto poseen los monumentos labrados en Roma y Grecia ó en las colonias y municipios de allende el Pirineo.
Aunque citáramos los acueductos, puentes, circos, termas, caminos, urnas, miliarios, estatuas, vasos y joyas que se hallan en nuestro suelo á cada paso, el arte en España no fué el romano, ni el griego; uno y otro no se manifiestan más que como elementos de una civilización que transita y deja huellas en el granito, en los metales y en el mármol; otros tiempos y otras civilizaciones alcanzaron mayor éxito, sin llevar el signo cruel de la decadencia, y ellos son los que merecen fijar la razón de la historia y la filosofía del arte.
Cayó el imperio romano y quedaron sus leyes y costumbres sólo en las populosas ciudades que embellecieron: lejos de éstas, y apartadas de las vías imperiales, otras costumbres y hasta otros cultos se alimentaban en silencio. Vinieron los visigodos y se establecieron en sus palacios, en sus andrónitos y en sus peristilos, y la religión que aceptaron sin profundas convicciones, sostenida por misioneros que continuamente se contradecían, é impotente entonces como lazo social inquebrantable, no destruyó completamente el ara de los sacrificios ni las estatuas de los dioses paganos. Fraccionados los cristianos por herejías profundísimas, fué imposible una vigorosa propaganda; y relajado el estado moral antiguo, el arte no pudo hacer más que expresar el influjo de tantas opiniones contradictorias como agitaban á la cristiandad en los primeros siglos de trasformaciones y esperanzas.
Si Clodoveo, único monarca que en el siglo V profesaba de lleno las creencias católicas, no hubiera sostenido contra los pueblos visigodos la primera guerra religiosa que contempló la España, tal vez habría sido más difícil á los mahometanos llevar á cabo su pasmosa conquista; pero ocupado desde aquella lucha en el establecimiento del catolicismo, como religión nueva, el pueblo gótico que venía sufriendo intolerables persecuciones á través de siglo y medio de dominación, no opuso el valor heróico de convicciones arraigadas, y sucumbió, quizá de buen grado, por acogerse á la tolerancia de los nuevos señores. De tal época de duda y desconcierto los monumentos de arte son raros y sin importancia, no expresan más que la transición tumultuosa, y carecen por aquel efecto de verdadero carácter nacional y de perfección greco-romana.
La arquitectura latina creció con una mezcla bizarra de fragmentos antiguos, que no porque fueran abundantes, la dotaban de belleza y la elevaban entre nosotros al esplendor que alcanzó en las Galias y en Italia. Hileras de columnas desiguales, colocadas las unas sobre las otras, no coronando las cornisas á los edificios sino ribeteándolos, los arcos sin archivoltas, los intercolumnios sin arquitraves, y una multitud de chocarrerías bárbaras ornaban las estrechas basílicas de aquel tiempo.
No es, por tanto, ese período de transición para nuestro país el que nos pudiera dejar un arte, á él que, desarrollado á más ó menos altura, le hubiéramos otorgado carta de naturaleza. La época goda con sus rotondas, sus baptisterios, sus cruceros, enclaustrados y criptas, no hizo nada en nuestro suelo que pudiéramos asimilarnos como arte nacional. Es preciso para esto venir al siglo VIII, cuando desaparece la sociedad cristiana y huyen nuestros soldados ante el brillo de las cimitarras, porque la patria gobernada teocráticamente no tiene valor cívico que oponer á los invasores. No era el tiempo, y así lo comprenderían aquellos santos varones de salir seguidos del coro, y precedidos de los ciriales y mangas á las puertas de las poblaciones, para pedir á los nuevos Hunos que se retiraran á sus bosques ó á las ardientes arenas de la Libia. Estos invasores tenian la conciencia de una predestinación infalible, y no podían temer otra emboscada tan sangrienta como la sufrida por aquéllos en las Galias.
De la tribu de Koreisch había de caer sobre Europa tan formidable enemigo, que á su presencia huirían las tradiciones no extinguidas del paganismo, y los pueblos cristianos se estrecharían espantados para cerrarles el paso. Los poderosos descendientes del Profeta estaban llamados á abrir en nuestro suelo un surco que no pudieran borrar los trabajos de cien generaciones. Desde muy antiguo componían el pueblo árabe corsarios del desierto, que en caravanas hacían el riquísimo comercio desde los puertos donde descargaban los bajeles de la India á las ciudades interiores de la Siria, Persia y Judea. Estos pueblos conocían perfectamente las costas y territorios del África septentrional, eran los comerciantes que llenaban los mercados romanos de las riquezas de Oriente, los que habían venido en todos los tiempos á Cartago y á las Baleares, no se extrañaban de la civilización occidental, y podían llegar hasta los Pirineos, conocedores por relatos de toda la extensión de la Península: sabían que se explotaba en España la plata, el azogue, el plomo y cobre en abundancia, y que competían sus criaderos con las minas de Sofala. Antes de la invasión, comerciaban en nuestras costas, nos traían porcelanas de la China y gomas de Malabar, y llegó después á tal punto su sed invasora y comercial, que hasta visitaron las Maldivas y las Molucas, y más tarde se pusieron los primeros en camino, con los Portugueses, para hacer inmensos descubrimientos que cambiaron la faz y las esperanzas de Europa. No ha habido en el mundo raza que extendiera sus correrías en más dilatados espacios, ni religión, que como la de Mahoma, hiciera más prosélitos en menos tiempo. Ellos se aposentaron tranquilamente en las tres partes del mundo entonces conocido. «¡Esclavos ó islamitas!» gritaban á los pueblos cuando llegaban á sus puertas. El antropomorfismo, la idolatría, el culto de los astros, el budhismo, el cristianismo, en fin, hubieran sucumbido si no se levanta el centro de la Europa para contener sus conquistas, que parecían interminables. Quizá el peligro común salvó entonces á la cristiandad de una total ruína, y echó luego los cimientos de esa unidad religiosa que parece indestructible en nuestra patria.
Conviene á nuestro propósito, para fijar bien el carácter de los invasores, el demostrar cuánto la lengua de los árabes influyó en el resultado de estas prodigiosas conquistas. El idioma del Korán era considerado el más puro de la Arabia, y se hizo patrimonio del universo civilizado. Dice á este propósito Herder: «que si los Germanos, vencedores de la Europa, hubiesen poseído un monumento tan clásico ó menos que el Korán, jamás hubiera podido el latín dominar su lengua.» Con efecto, sólo la fe religiosa de los Tabi, ciegos conservadores de los preceptos de su maestro, libres de toda corrupción del lenguaje, bastó para conservar una lengua que durante toda la Edad Media había de ser depositaria de las ciencias antiguas. Está fuera de duda por cuantos historiadores se han ocupado de nuestro país, que el período más brillante é ilustrado para la literatura y la filosofía fué el del Califato, y aun después, el más culto de los reinos que se formaron por toda la extensión de la Península; su población más numerosa que la actual y aun que la romana, sus edificios más espaciosos y ricos, sus Universidades más concurridas, y sus Academias funcionando ocho siglos antes que se fundaran las que hoy existen. Sin las exageraciones del fanatismo, los españoles se habrían aprovechado más de aquella civilización, y hoy daríamos al mundo un espectáculo bien distinto del que ofrecemos. En los pueblos donde la impiedad no podía destruirse, resto del furor arriano de los Visigodos, el Árabe enseñó la idea absoluta de un Dios, Creador, Regulador, Soberano árbitro de todas las cosas; y como emanaciones de inextinguible bondad, enseñó á las escuelas cristianas que se habían viciado por los errores de la herejía constantemente insubordinadora, la práctica diaria de la caridad, de la limpieza, de la temperancia, de la obediencia y de la oración; destruyó la pasión al juego, á la idolatría y á la usura, porque, no hay que dudarlo, los cristianos de aquel tiempo no oponían á los Árabes costumbres honestas, ni amor al trabajo, ni limpieza, sino las impurezas de las costumbres romanas que sustentaba todavía la alta sociedad, y la grosería de las clases pobres, que se había sostenido con la ignorancia ó la servidumbre. La raza que había obrado aquel prodigio en las márgenes del Guadalete poseía una tranquilidad de alma inquebrantable, un convencimiento absoluto de la unidad y santidad de su doctrina: no podían oponer lo mismo las razas vencidas ó arrolladas. Sin la tolerancia de la poligamia y la prohibición de discutir las cosas sagradas del Korán, no sabemos si la humanidad hubiera titubeado en aceptar leyes y usos que podían imprimir tan poderosa acción á millones de criaturas. Todavía, después de mil años, la lengua de los Árabes, dulce, sonora y flexible, sirve de alianza entre Oriente y Occidente; todavía, ante la humanitaria religión del Crucificado, se sostiene única y ostensiblemente cuna de muchas tradiciones. El harém, que horrorizaba á las familias cristianas y llenaba de amargura á aquellas infelices esclavas arrancadas de los pueblos conquistados, fué, al par que una feliz tradición antigua para contener á los creyentes, un valladar intraspasable para el proselitismo. ¡Cuánto carácter imprimió á sus alcázares y á todos sus monumentos esta sola condición de la vida social de los Mahometanos! Cuando vemos alzarse los esbeltos minaretes, las doradas cúpulas, los rojos ó pintados baluartes, y sentimos la inspiración de ese pueblo fanático y noble, deploramos la abyección en que ha caído y los futuros desastres que todavía amenazan á unas gentes que de tal modo fueron intérpretes de las más sabias escuelas de la Grecia.
¿Seremos todavía incapaces de reconocer con gratitud lo que la antigua civilización española debió á esos huéspedes, que sembraron su sangre y sus preocupaciones orientales en nuestro suelo?... El Español, tal cual es, ese tipo que se distingue hasta cierto límite de la familia europea, y con especialidad de las razas del Norte, representa hoy en decadencia aquella cultura; y ni las crueles persecuciones religiosas, ni la férrea unidad monárquica, ni las emigraciones, han podido destemplar el alma que se inflamó con el arte, la literatura y la poesía agarena.
No fueron los Kalifas los que por su protección hicieron del árabe el pueblo más poeta del universo: aún no había nacido Mahoma, y ya cantaba sus peregrinaciones, las luchas de Okhad, su vida errante y sus querellas amorosas. Sería interminable la lista de sus poetas y escritores. Todos recitaban versos tan sencillos como originales, notándose en ellos una cosa muy significativa: que, aun cuando conocieron la epopeya, el idilio, la oda de los Griegos, jamás aprendieron ni imitaron inspiración ni sentimiento alguno, sino que continuaron no menos entusiastas de su poesía y de sus canciones heróicas. El Cuento, género recitado que en pleno siglo XIX es aún el mejor deleite de la sociedad; que en Andalucía ha llegado á ser una parte de la conversación, y el atavío y gracejo de cuanto se habla, el que entretiene bajo sus tiendas á los moros de Fez, ese constituye todavía el solaz más dulce y agradable de las escenas españolas; y tan antigua es esta literatura de la raza pura árabe, que el Profeta, cuando principió á divulgar el Korán, temió que los cuentos de los mercaderes persas, entonces en boga en todo el Yemen y en los caminos de las caravanas, hiciesen olvidar al pueblo la lectura del Libro Santo.
Como la idea pura de la unidad de Dios es la base incontrastable de la religión mahometana, toda la filosofía estaba basada en contemplaciones, himnos, rezos y alabanzas. Simultáneamente se levantaba el ancho pedestal de la doctrina aristotélica. Sectas ilustradas examinaron el célebre Organum que trasmitieron los filósofos alejandrinos, y Alfaraví, Ibn Taphail, Algazel, Avicennes, fueron más notables filósofos que los discípulos de Abelardo, que Amaury, David y Maimonides. Además, que por ilustres que fueran las escuelas filosóficas establecidas en la Edad Media, los que impulsaron el movimiento, á pesar de los estudios teológicos, fueron esos sabios que desde Granada, Córdoba y Sevilla derramaban nuevas ideas sobre la moral, la política, el alma, la física, la razón. ¡Imposible parece que del suelo de Andalucía había de partir la luz que se reflejara sobre los Kathares, y que con tales maestros no quedara en nuestro país el menor vestigio de aquella filosofía racionalista!...
Avicebron, que vivió bajo el poder de los Abassidas, combatió la intolerancia de los Almohades, escribiendo contra los atributos de Dios y su semejanza con la criatura. Trabajos que en el suelo español no volvieron á repetirse, esterilizándose por el influjo bien explotado de la intolerancia mahometana.
Las leyes de la metafísica conocidas por los modernos, fueron trazadas ya por Mahoma y los pensadores Griegos; mientras los cristianos traspirenaicos de la Edad Media realizaron la unión constante de la escolástica y el misticismo, con lo cual había de brotar el Renacimiento, preludiando la aparición de los grandes filósofos que han hecho florecer la inteligencia y los intereses materiales de Inglaterra, Francia y Alemania.
Pero lo que sobre toda esa suma de ciencia imprime á la civilización árabe española un formidable poder y constante progreso, envidiado por todos los pueblos de Europa, son las ciencias de la naturaleza, las matemáticas y la química. Bajo el reinado de Al-Mamunn midieron un grado del meridiano en el país y llanura de Saryar, y construyeron para la astronomía cuantos instrumentos necesitaban, tablas celestes y planisferios, cartas geográficas y estadísticas, mucho tiempo antes que los cristianos se ocuparan de estos trabajos. La cronología, la navegación, la arquitectura náutica, están dotadas de tantos nombres árabes, que nadie borrará este sello indeleble de su influencia en los siglos venideros. Las tablas construídas en Samarcanda determinando épocas, fijando revoluciones celestes, y abreviando los cálculos, son otras tantas obras de su genio; y si bien en la anatomía, por una prohibición expresa, no pudieron adelantar mucho, la medicina les debe casi todo el conocimiento de las plantas, y la virtud de muchos agentes minerales que la química les había revelado. Es, pues, muy lógico que el arte, en la acepción que entre ellos tuvo esta palabra, se desarrollara á expensas de tales conocimientos exactos, y á tal punto, que las trazerías de almocarves no han sido hechas antes ni después con la perfección, exactitud y espontaneidad que se ve en los almizates y comarraxias de los edificios arábigos. En nuestros días estas combinaciones de líneas, que dejan descubiertos polígonos y otras figuras convergentes á centros comunes y simétricos, detienen la mano de los mejores dibujantes, y sin un estudio hecho á conciencia no es posible aplicarlas.