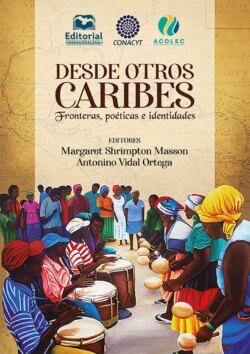Читать книгу Desde otros Caribes - Raúl Román Romero - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
William Pitt, la costa de los Mosquitos y Black Rivers
ОглавлениеDesde los años 30 del siglo XVII, una red de agentes ingleses levantó pequeños ranchos entre el río Walix y la laguna de Términos, dando paso a una nueva era de piratería forestal y al contrabando en el Caribe occidental. La caoba, el cedro y los palos tintóreos vendidos a Inglaterra y sus colonias articularon rápidamente una cooperación comercial multilateral, universalmente beneficiosa. En las costas del Reino de Guatemala —es decir, entre golfo Dulce y Bluefields— también erigieron asentamientos similares.
Durante el siglo XVIII, estos lugares abrieron canales de información que consolidaron a Jamaica como la base principal del Caribe de habla inglesa. Los británicos asumían que todas las sociedades tenían una autoridad máxima, que recaía en un solo individuo, e insistían en hacer alianza con la persona que pensaban era líder o con la que ellos designaban para estar al mando, responsabilizando al grupo cuando se negaban a asumir dicha alianza (González, 2008).
En la primera mitad del siglo XVIII, William Pitt gestionó el enclave forestal más destacado de la Mosquitia; ejemplo perfecto de agente comercial en las franjas imperiales, un personaje que auspició una sociedad de intereses económicos trenzados, que propició el crecimiento de la zona, logrando un equilibrio que superó barreras políticas y administrativas al tiempo que garantizó su sostenibilidad.
La fortuna y las conexiones de los Pitt tuvieron su origen en el gobierno de su tatarabuelo Thomas Diamond Pitt, en Madrás, entre 1700 y 1709, quien, siendo gobernador de Jamaica, en 1716, obtuvo representación en el parlamento inglés. Su tío abuelo, Thomas Pitt, fue capitán general de las islas de Barlovento en 1728 (Zacek, 2010) y su abuelo fue gobernador de las Bermudas en los años 20 del siglo XVIII. Toda la familia se dedicó al comercio marítimo, por lo que no era de extrañar que siendo Pitt aún adolescente le confiaran un barco que, por juventud e inexperiencia, perdió en la bahía de Honduras, donde trabajó con los cortadores de madera para sobrevivir: fue allí donde comprobó de primera mano el lucrativo negocio que movía la explotación forestal.
La experiencia adquirida le permitió levantar su propio aserradero, con el que amasó una considerable fortuna, sin duda apoyado en los contactos de sus redes familiares en Bermudas y Jamaica. Fundó Black River junto a Cabo Camarón, un asentamiento irritante para los españoles que, en rara ocasión, pudieron controlarlo. A partir de 1740, pactó con Jamaica volverse el centro administrativo en la costa. Los ingleses tejieron una relación interesada con los mosquitos, con quienes negociaron cercanamente. Fue nombrado, desde Jamaica, mariscal de campo, y descrito como un sujeto de carácter extraordinario que llevaba una vida frugal caracterizada por su hospitalidad. Rescató de manos zambas a una española sobreviviente del naufragio de un barco arrojado por un huracán, la acogió, la protegió y la hizo su mujer bajo bendiciones sacerdotales. El matrimonio trajo al mundo cuatro hijos, todos nacidos en Black River y oportunamente enviados a Inglaterra para su educación.
Negoció con los gobernadores españoles, quienes en ocasiones le agradecieron frenar las razias de indígenas de los zambos mosquitos. Black River fue reconocido como un lugar respetado por la Audiencia de Guatemala y los pueblos mosquitos. Los pactos acordados tenían seguridad de cumplimento. Pitt medió con mucha gente mientras vivió y su caso nos parece notorio para resaltar el modo de vida de estos hombres.
En los años 30, la arremetida española recuperó Tortuga y, más tarde, Providencia, situación que le obligó a desplazarse junto a un grupo de puritanos a territorios inmediatos del cabo Gracias a Dios y Bluefields, donde levantaron dos prósperos enclaves. Cuando los españoles volvieron a abandonar el territorio, muchos retornaron a Honduras, ya que estaban acostumbrados a la itinerancia; pero Pitt, quien aborrecía las viciosas costumbres de muchos de sus paisanos, decidió quedarse, por lo que su establecimiento prosperó. Los comerciantes de Curazao pronto lo abastecieron de africanos esclavizados y, con ello, se extendió aún más el zambaje (Dawson, 1983, pp. 677-706).
Las depredaciones de los zambos alertaron a los españoles que, adaptados al comercio inglés, secuestraban indígenas evangelizados para venderlos esclavizados a Jamaica. El intercambio de carey por armas fue normal, desde luego; como sostiene Dawson, muchos de estos ingleses asentados eran fugitivos y se hallaban protegidos por los mosquitos, pues con ellos no había restricción comercial de ningún tipo, siempre que se les retribuyese en armas y alcohol.
Las sabanas ricas en ganados, caña de azúcar, bananas y todo tipo de frutas tropicales que rodeaban Black River permitieron la prosperidad del asentamiento, que llegó a tener más de 300 esclavizados dedicados a cortar caoba y cosechar zarzaparrilla; esta última, apreciada como remedio contra las enfermedades venéreas. Los ríos cercanos estaban llenos de tortugas, ostras y manatíes que procuraban fácil alimentación. Los bosques proporcionaban maderas abundantes para mástiles y aparejos de los barcos y los palos tintóreos crecían en abundancia. Pero lo que más valoraba Pitt era su perfecta ubicación para comerciar con los españoles, criollos e indígenas del interior, con los que intercambiaba productos de ferretería y ropas inglesas por añil, cacao, mulas y algo de oro.
Según recogen los documentos, fue hombre hospitalario que ofreció siempre su mesa a cualquier persona blanca llegada, con la única condición de la decencia. Solía reunir entre 20 y 40 comensales y siempre fue considerado al gratificar a los indígenas para apartarlos de sus salvajes costumbres. También evitó que las poblaciones españolas inmediatas a sus dominios fuesen sometidas a las depredaciones y asesinatos de los zambos. Pitt acogió, en general, a cualquier europeo llegado, ya fuese por naufragio o secuestro en algún distante paraje. En realidad, el establecimiento fue una especie de espacio sagrado, un lugar que mantenía equilibrio en un complejo entorno donde convivían mosquitos, indígenas cristianizados, españoles e ingleses9.
A mediados de siglo, Black River fue punta de lanza de la penetración inglesa a la región; allí llegaba hierro en barras, ron, utensilios de hierro, sal, loza, jabón, madera para la construcción de casas, aceites, paños y telas. Los barcos se abastecían de carey, zarzaparrilla, caoba, oro, plata, mulas, algodón, cueros diversos, cacao y carne de res10. En 1749, las autoridades de Jamaica decidieron establecer en Black River la sede de una superintendencia, tiempo en el que se consolidó el rol de intermediarios de los zambos entre los ingleses y los demás habitantes del área (Von Oertzen, 1985, pp. 25-28).
Después de la muerte de Pitt, quien logró concentrar en sus manos la mayor parte del comercio fue Robert Hodgson, hijo del primer superintendente de la costa de Mosquitos, casado con Isabel Pitt, hija de William Pitt, quien lideró el enclave. Los ingleses carecieron de gobierno formal y se disgregaron en varias explotaciones forestales, particularmente en Sandy Bay, Black River y las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lugares desde donde mantuvieron la exportación maderera a Jamaica. El coronel Hodgson, que llegó a ser el tercero en la cadena de mando de Jamaica, formaba parte de la segunda de las tres generaciones de Hodgson que residieron en la costa de Mosquitos (Bluefields, Laguna de Perlas, San Andrés y Corn Island), que fue el lugar donde siguió residiendo incluso una vez expulsados los ingleses tras el tratado de París de 1785 (Williams, 2013, pp. 237-268). Para no perder sus plazas comerciales, llegó a jurar fidelidad a Carlos III en Cartagena de Indias, ante el virrey de la Nueva Granada Caballero y Góngora11.