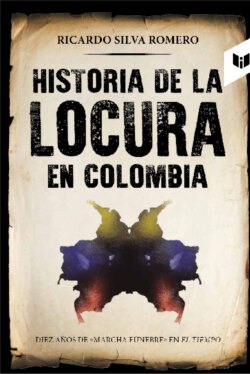Читать книгу Historia de la locura en Colombia - Ricardo Silva Moreno - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. LAS MIL Y UNA GUERRAS
ОглавлениеEse país tan parecido a este hizo todo lo que pudo, durante un poco más de medio siglo, para no llamarse Colombia. Primero, y en busca de la identidad perdida en las guerras y los monólogos románticos de los héroes de la Independencia, revivió el nombre que le había dado la monarquía española: se puso República de la Nueva Granada. El caballeresco y cortés y enamorado Gonzalo Jiménez de Quesada había bautizado así la tierra tomada, el Nuevo Reino de Granada, en conmemoración del Estado musulmán que el reino católico de Castilla y Aragón había reconquistado –y había expulsado a los judíos y había convertido a los moros en moriscos– en los últimos veintipico de años. Recuperar semejante nombre era recuperar un mundo gobernado y negado desde Santa Fe de Bogotá.
El mapa de diecinueve provincias de la República de la Nueva Granada se parece al mapa de Colombia. En el afán de conseguir una nación, una comunidad con una historia y una cultura y una lengua, se promulgó una nueva Constitución –la neogranadina de 1832– para un Estado centralista y presidencialista con un congreso que representaba un poco mejor a las regiones. Se habló de departamentos y de asambleas y de gobernadores. Se volvió tradición, cuando Márquez se propuso desmontar la obra de Gobierno de Santander, aquello de construir sobre lo destruido: «Nada que huela a…». Se fueron reagrupando los criollos, barajando y rebarajando según los reveses, hasta darles vida al Partido Liberal y al Partido Conservador: fueron federalistas y centralistas, y progresistas y retrógrados, hasta convertirse en liberales y conservadores.
Por supuesto, nada es exacto, ningún gesto humano es preciso. ¿Ha visto usted a estos políticos de ahora que van cambiando de doctrinas y se van refugiando en estos borrosos partidos de ahora a la sombra del caudillo que tenga hipnotizada a una manada? Así era entonces. Podría decirse, en procura del árbol genealógico de nuestros dos partidos, que comenzaron a ser llamados «liberales» muchos santanderistas y federalistas y progresistas y masones que abogaban por una nación libre con un Estado limitado. Y que fueron apodados «conservadores» muchos bolivarianos y centralistas y retrógrados y eclesiásticos que perseguían una nación católica con un Estado vigilante. Pero habría que agregar que tenían en común el intento de sacudirse las estructuras y las mañas coloniales.
Y tenían en común la sangre en la punta de la lengua y los miembros amputados y el salvajismo providencial que es ley en tiempos de guerra: vivieron y sobrevivieron y murieron pensando que ya vendrían tiempos mejores.
Fue en la República de la Nueva Granada en la que se volvieron frecuentes los pretextos para las guerras civiles. Por convertir los colegios en conventos en 1838. Por negar a las regiones y a sus caciques en 1839. Por aplazar en 1840 y por seguir aplazando en 1850 todo lo que tuviera que ver con Panamá. Por imponer en la Constitución de 1853 medidas demasiado liberales –fue en el Gobierno del cejijunto José Hilario López– como la abolición de la esclavitud, la expulsión de los jesuitas, el fin de la pena de muerte, el juicio por jurados, el voto popular, la libertad religiosa y la libertad de la prensa. Por darle un golpe de Estado al presidente caucano y liberal y perseguido José María Obando, hijo ilegítimo de Iragorri y enemigo del dictatorial Bolívar, en 1854: 4000 neogranadinos murieron en ese país habituado al desangre e inauguraron las estadísticas de este genocidio.
La República de la Nueva Granada fue remplazada por la Confederación Granadina en el eterno intento de contener los desmanes que habían traído tanto el pulso entre el federalismo y el centralismo como la pregunta de hasta qué habitación debía intervenir la Iglesia en la sociedad neogranadina. La Confederación logró, aunque «logró» quizás no sea la palabra, que las guerras civiles fueran guerras localizadas, pero no siempre consiguió que los conservadores derrotaran a los liberales. Y, cuando el presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez quiso que el Gobierno central recuperara algo del poder cedido, el gobernador caucano Tomás Cipriano de Mosquera lideró un levantamiento liberal que condujo a una guerra general –«por las soberanías», se ha dicho– que duró un poco más de dos años y miles y miles de muertos.
Con la victoria de los liberales vino un país en plural, sí, un archipiélago: los Estados Unidos de Colombia.
Desde su propio nombre aseguraba que era una suma de países que no había comenzado por la Conquista sino por el Descubrimiento. En un giro típico de estos parajes, en los que se habla del horror en pasado a ver si deja de pasar, fue de la bandera tricolor de bandas verticales de las revoluciones a la bandera tricolor de bandas horizontales de los estados apaciguados, que es la bandera de Colombia: el amarillo es el tesoro de la tierra, el azul es la riqueza de los mares y el rojo es la sangre de los héroes y de los villanos. Y se expidió desde Rionegro, Antioquia, una nueva Constitución –sí– que dio origen a una era de liberales implacables que suele llamarse la era del Olimpo Radical: veinte años de estados soberanos, de libertades individuales, de educaciones laicas, de autoridad parlamentaria, de curas echados a patadas.
Puede ser que este pulso cruento, entre clericales y anticlericales, se encuentre en la base de nuestra locura. Caudillos lúcidos y demenciales como Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López y José María Obando, que en las últimas décadas habían estado comandando las batallas para imponer el liberalismo en los Estados Unidos de Colombia, pertenecían a la federalista e irreligiosa logia masónica. Y, sin embargo, el poder mundano de los jerarcas de la Iglesia católica y de los godos –que así fueron llamados los españoles por los musulmanes en el Siglo de Oro y así fueron llamados los defensores de España por liberales e independentistas– seguía dando caciques políticos y seguía produciendo una fuerza popular que no se podía tapar con un dedo.
En los Estados Unidos de Colombia hubo leyes liberales para un mundo que, habitado por 2 951 323 almas de Dios y cientos de miles de fantasmas, a duras penas salía del feudalismo. Se creó la Universidad Nacional de Colombia y se expandieron las comunicaciones. Pero también sucedieron un reguero de elecciones presidenciales y una cadena de cuarenta guerras civiles que fueron a dar –en 1876– a una confrontación dantesca entre las fuerzas liberales y un alzamiento de clérigos y oficiales y guerrilleros conservadores. Triunfaron al final las fuerzas gubernamentales. Y el general Julián Trujillo Largacha, que llegó a la presidencia como un popularísimo héroe de guerra, desterró a los obispos de Medellín, de Pasto, de Popayán y de Santa Fe de Antioquia por haber empujado e incendiado el levantamiento godo.
Fue en la posesión del liberal moderado Trujillo, el lunes 1º de abril de 1878, cuando el presidente del Congreso pronunció una sentencia con vocación de profecía que hasta hoy sigue siendo una estrategia digna de El príncipe: «El país se promete de vos, señor, una política diferente, porque hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este preciso dilema –dijo el enfermizo e hipocondríaco Rafael Núñez, otro liberal moderado en ese entonces, antes de tomarse el poder–: regeneración administrativa fundamental o catástrofe». Se trataba de declarar oficialmente el desastre, que basta echar una mirada para verlo, en busca de la refundación de la patria. Se trataba de señalar el incendio para ofrecerse de bombero. Era ahora o nunca si la idea era evitar el regreso a la presidencia del Olimpo Radical.
Y así, en los dos años que vinieron, el liberalismo moderado terminó convertido en el movimiento regenerador. Y el pálido e incontinente de Núñez fue, en 1880, el presidente que siguió.