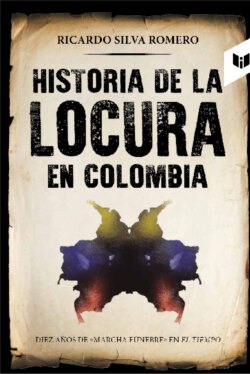Читать книгу Historia de la locura en Colombia - Ricardo Silva Moreno - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIII. LA GUERRA PARA LAS DROGAS
ОглавлениеNo fueron los Gobiernos siguientes los que consiguieron exorcizarles el comunismo a las guerrillas: desde los días del Frente Nacional, acostumbrados al método turbio del estado de sitio, los Gobiernos tuvieron en común que persiguieron y estigmatizaron y criminalizaron y torturaron y aniquilaron a todo aquel que encajara en su amplia definición de «subversivo». Las guerrillas colombianas no se desdibujaron y se envilecieron aún más por culpa de las autodefensas perversas que empezaron a combatirlas, ni por culpa de la perestroika que acabó con la cuarteada Unión Soviética, ni por culpa de la caída del muro que durante veintiocho años pretendió proteger a la Alemania comunista de las garras de la Alemania occidental. El paso del tiempo a sus espaldas y el negocio de la droga: eso fue.
Podría decirse, sin ambages, que la Violencia siguió, que la Violencia sigue. Que, empujada por la Guerra Fría y el bipartidismo ciego y el estado de sitio permanente, la Violencia se convirtió en el «conflicto armado interno» que creció como un infierno en las tres últimas décadas del siglo XX.
El liberal López Michelsen, el hijo del presidente López Pumarejo que les ganó las elecciones de 1974 al hijo de Gómez Castro y a la hija de Rojas Pinilla, terminó su mandato con un paro cívico que acabó en un sangriento toque de queda. El liberal Turbay Ayala, que empezó su carrera política como concejal de Usme en 1936 y desde entonces estuvo presente en cada evento de la Historia del país, enfrentó a las guerrillas por medio de un Estatuto de Seguridad que produjo torturas y desapariciones y exilios y que terminó ensombreciendo su periodo: su lapsus «hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones», que pretendía ser un llamado a la cordura en lo público, sigue usándose como ejemplo del fracaso de la política. El conservador Betancur Cuartas, que consagró su Gobierno a la paz, soportó los primeros embates del narcoterrorismo y el miércoles 6 de noviembre de 1985 fue testigo del peor holocausto colombiano desde el Bogotazo: la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia en la que, en medio de la desquiciada confrontación entre enajenados guerrilleros del M-19 y delirantes soldados del ejército, hubo 98 asesinados y once desaparecidos.
Dígame usted si para ese entonces no era claro que este era un país salvaje plagado de sociópatas. Dígame si la degradación que vino luego no fue una infame redundancia.
Fue el negocio de las drogas, atizado por la prohibición de acá y promovido por la prohibición de Estados Unidos, lo que acabó de enloquecer a la sociedad colombiana y la sumió en el horror y en la indiferencia ante su conflicto armado interno. A finales de los sesenta se dio, en la costa, la llamada «bonanza marimbera»: los colonialistas Cuerpos de Paz de los norteamericanos, impulsados por la presidencia de Kennedy, estuvieron aquí cuando allá creció la demanda de aquellas «sustancias», cuando los primeros narcos, «los mágicos», empezaron a caer, y fue tomando forma, en la administración de Turbay, la guerra perversa e inútil contra las drogas. A finales de los setenta, en Antioquia, en Armenia, en la costa Atlántica, en Cundinamarca, en el Valle del Cauca, una violenta y demencial generación de mafiosos criollos no sólo se adueñó de la industria subterránea de la cocaína que se les mandaba a los mafiosos gringos, sino que se tomó la sociedad colombiana de los pies a la cabeza.
Entraron a escena narcos megalómanos e implacables, como emperadores romanos parodiados en las calles colombianas, de la calaña del Patrón Escobar, el Mexicano Rodríguez Gacha, el Ajedrecista Rodríguez Orejuela, el Señor Rodríguez Orejuela. Y muy pronto, empeñados en conseguir el reconocimiento de una sociedad jerarquizada hasta los tuétanos, mirados de reojo por los agentes de la guerra contra las drogas, obligados, por la prohibición, a la ilegalidad que era su principal fuente de riqueza, se pusieron en la tarea de quedarse con todo: con el capital, con la política, con la justicia, con el fútbol, con la fama, con la guerrilla, con el paramilitarismo, con el miedo. Y, siempre que les dijeron que no, consiguieron un sí a la fuerza. El narcotráfico empobreció a Colombia, la degradó y la envileció de punta a punta, cuando todo el mundo pensaba que caer más bajo era imposible. Posibilitó, a su perverso modo, la movilidad social tan elusiva y tan negada desde el principio de esta sociedad, pero dejó dicho que para hacerlo había que doblegar a las élites despiadadas de este país y apelar a lo peor de esta cultura.
Había que empezar con palmadas en la espalda: «Mucho gusto, doctor, yo soy Pablo». Y, si no servían de nada los elogios, había que continuar con los regalos. Y, si seguía todo igual, con los sobornos. Y, si no, con los chantajes. Y, si no, con las amenazas. Y, si no, con los atentados. Y, si no, con las bombas.
De 1986 a 1990, el liberal Virgilio Barco hizo un Gobierno serio, y preocupado por desmontar los vicios del Frente Nacional, que a fin de cuentas consiguió la desmovilización del M-19 y el EPL y le abrió las puertas a una nueva Constitución que pusiera de manifiesto las realidades del país, pero se vio obligado a enfrentar a los mafiosos más sanguinarios de la historia de los mafiosos sanguinarios –que se llamaban a sí mismos «los Extraditables» porque preferían «una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos»–, e hizo lo que pudo para encarar a sus cómplices y a las «fuerzas oscuras» de la ultraderecha agazapadas en todas las esquinas de la sociedad, en una guerra atroz que convirtió a esta en una nación con estrés postraumático; que dejó periodistas, jueces, policías, profesores y políticos asesinados por abrir la boca; que vio cómo cuatro candidatos presidenciales, Galán, Pizarro, Jaramillo y Pardo, eran ejecutados sin piedad, y supo demasiado tarde que un partido político de izquierda, la UP, había sido exterminado mientras se creía que el único problema eran los narcos.
En medio de esa guerra perdida contras las drogas, el liberal César Gaviria, que no estaba en los cálculos de nadie pues no había hecho la fila para la presidencia, recogió las banderas del candidato que iba a ganar, pero que fue asesinado en agosto de 1989 por enfrentárseles a las mafias sin eufemismos: el entrañable Luis Carlos Galán. Dijo Gaviria el día de su posesión: «Bienvenidos al futuro». Y tuvo algo de cierta su sentencia –y fue una sentencia en todos los sentidos– porque con su Gobierno llegó al poder una generación que fue joven en los años sesenta, porque con su administración se implantó esta arrogante tecnocracia washingtoniana que al final resultó ser otro modo de nuestra ceguera al país, porque con su mandato se dio la Constitución progresista y garantista de 1991 que supo reconocer que Colombia ya no era la tierra perversa en la que, en palabras del escritor Eduardo Santa, se era de un color desde la cuna hasta la tumba.
Dijo el profesor Santa en un texto de 1960 sobre la crisis de los partidos: «En Colombia se nace liberal o conservador. Se es una u otra cosa por tradición. Es ésta una posición más sentimental que intelectual, más de impulso que de conocimiento, frente al problema de los partidos políticos. Casi pudiéramos decir que en Colombia el individuo nace con el carnet político atado al cordón umbilical». Pero la Constitución de 1991 fue el reconocimiento, tres décadas después, de que el país era mucho más grande y mucho más complejo y mucho más diverso y mucho más lleno de derechos de lo que se había querido ver en un principio: no había una gran zanja que nos partiera en dos, este lugar no era en blanco y negro y mudo como las películas de comienzos del siglo XX, y no era en azul y rojo como se nos había dicho desde el parto, sino en todos los colores.
Y el ejercicio inquisitorio de ponerlo en cintura, como quiso hacerlo el padre inflexible y devoto de la Regeneración, sólo lo había vuelto más violento.
Tres símbolos presidieron la Asamblea Nacional Constituyente: el liberal Horacio Serpa Uribe, exalcalde, exrepresentante, exprocurador, exministro, exsenador, encarnó los últimos días del llamado «traporojo»; el conservador Álvaro Gómez Hurtado, hijo del jefe conservador de los años de la Violencia, dedicó las últimas décadas de su vida a ganarse a pulso su fama de demócrata; el izquierdista Antonio Navarro Wolff, exguerrillero del mismo M-19 que tuvo secuestrado a Gómez Hurtado, dejó en claro su talante pacifista cuando consiguió que el asesinato del excomandante Carlos Pizarro –el popularísimo líder de la guerrilla que acababa de desmovilizarse– no desatara otro Bogotazo: «Vamos a enterrar a Carlos en paz», ordenó Navarro.
Colombia sí era –y sí es– tan compleja y tan múltiple como la pintó y la pinta la Constitución laica de 1991: un archipiélago, sí, un mapa que no da cuenta de su territorio. Pero, a pesar de ese gran pacto de paz y ese reconocimiento de la diversidad y esa redistribución del poder que fue la Asamblea Constituyente, seguía en manos de unos pocos dueños y unos cuantos señores feudales: de los magnates de siempre a los narcotraficantes, de los caciques políticos regionales a los guerrilleros, de los apellidos atávicos a las bandas paramilitares, de las multinacionales a los fanáticos que creen que el destino es la guerra, de los curas a los peligrosos nostálgicos que siguen temiéndose una conspiración masónica, de los terratenientes con arma en el cinto a las manos negras de la ultraderecha.
Y fue así, bajo la mirada de los amos de la vieja Colombia y en medio de esa vocación progresista en un país reaccionario, que se dieron los dos últimos Gobiernos del siglo XX, los dos últimos Gobiernos de los dos partidos que nos llevaron hasta allí.
El liberal Ernesto Samper se empeñó en devolverle a su partido el énfasis en lo social, pero su Gobierno turbulento pagó plenamente por una clase política que se había resignado al conflicto armado con tal de que sucediera allá lejos, por una clase política que se había dejado ocupar por el narcotráfico: desde que se empezó a investigar la campaña presidencial bajo la acusación de haber sido financiada por el Cartel de Cali, hasta que el Gobierno de los Estados Unidos, siempre encima, decidió quitarle la visa a Samper, fue un mandato tenso y una especie de milagro. Dígame usted si no fue milagroso sobrevivir a esa época. El Patrón Escobar, que le declaró la guerra al Estado colombiano en tiempos de Barco y que como un rey enloquecido puso en marcha la máquina despiadada del narcoterrorismo, fue asesinado en 1993. Pero el líbero Andrés Escobar fue asesinado por cometer un autogol en el trágico Mundial de 1994 y el respetado Gómez Hurtado fue asesinado por negarse a jugar los juegos del leviatán corrupto que él llamaba «el Régimen».
Y era claro que las repúblicas independientes, que el propio Gómez Hurtado había señalado treinta años atrás, ya no eran la excepción sino la regla: que esto funcionaba porque le tocaba y que al tiempo era el reino de la mafia.
El conservador Andrés Pastrana, hijo de aquel último presidente «elegido» –de madrugada– durante el Frente Nacional, fue testigo mudo de una de las peores crisis económicas que recuerden las últimas generaciones, emprendió la tarea de limpiar el nombre de este país que estaba cumpliendo dos décadas de ser asociado con la droga y se jugó su Gobierno por un valiente proceso de paz con las salvajes Farc que después de tres años de diálogos terminó siendo un fiasco y una trampa. Fue durante esos últimos Gobiernos del siglo XX, del cuarentón Gaviria al cuarentón Pastrana, cuando se expandió como una mancha el infierno del conflicto, pero también cuando estalló en pedazos el bipartidismo, cuando la izquierda consiguió separarse de la lucha armada, cuando encontraron su lugar políticos empeñados en representar a una ciudadanía que poco a poco dejaba de temerles a los jerarcas de las generaciones anteriores.
Era un país de víctimas presidido por víctimas: Gaviria recogió las banderas de un candidato asesinado, Samper recibió trece disparos en el cuerpo, en un atentado contra el líder de la UP José Antequera, antes de llegar a la presidencia, y Pastrana fue secuestrado por la gente de Escobar diez años antes de ganar las elecciones presidenciales. Pero los colombianos que dejaron las armas antes de que fuera demasiado tarde, gente como Antonio Navarro o Gustavo Petro, consiguieron hacer una carrera brillante en lo público. Y, mientras miles de políticos saltaban de los barcos de los partidos tradicionales y montaban sus propios partidos para no ser asociados con la corrupción, ni con la guerra, ni con el narcotráfico, crecía y crecía aquella ciudadanía independiente.
Gracias a la Constitución de 1991, que llamaba a la democracia participativa antes de que esto se fuera por el despeñadero, se dieron movimientos políticos que un colombiano de los cincuenta no habría osado imaginar. Gracias a la Constitución de 1991 los colombianos se libraron de la esclavitud del bipartidismo: aquí ya no se nacía liberal o conservador, y ya no se era una u otra cosa por tradición, y el individuo no venía al mundo con el carné político atado al cordón umbilical. Aquella ciudadanía podía hallar al fin políticos irrepetibles e imaginativos que sólo le rindieran cuentas a sus conciencias. Y fue así como los bogotanos eligieron de alcalde a un descendiente de lituanos, exrector de la Universidad Nacional, llamado Antanas Mockus.
Y fue así, en 1994, como Mockus empezó esa forma de hacer política como la haría un ciudadano.