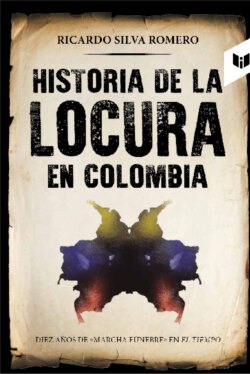Читать книгу Historia de la locura en Colombia - Ricardo Silva Moreno - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX. REFUNDACIÓN DE LA PATRIA O CATÁSTROFE
ОглавлениеDespués de todo pacto de paz ocurre una pequeña guerra. Pero luego de la Constitución de 1991, que fue un acuerdo lleno de coraje, el conflicto armado interno dejó de ser una tormenta para ser un vendaval. Los que habían quedado por fuera de la constituyente, las Farc, el ELN, las autodefensas, los terratenientes reaccionarios, los poderes regionales que veían amenazados sus feudos, las manos negras que sentían la muerte cuando veían a la izquierda sacudirse su pasado, siguieron haciendo todo lo posible para que el campo colombiano –que ya no era cafetero, sino cocalero– siguiera pareciendo el Lejano Oeste. Era una reacción, claro que sí, pero sobre todo una realidad que siempre había estado allí. Cuando una democracia se juega su suerte por abrirse, para que entren sus renegados y sus viejos enemigos, viene la furia de los que se han venido sintiendo sus dueños. Pero lo cierto es que, fuera como fuere, la mancha de la guerra venía expandiéndose y tomándose el mapa colombiano.
Si en algo podemos ponernos de acuerdo es que una guerrilla de sesenta años sólo puede prosperar en una sociedad que no ha conseguido serlo.
Y en que si a finales de los ochenta había habido un recrudecimiento de la violencia por culpa del narcoterrorismo, que llevó la Violencia a las ciudades, y de las manos negras que exterminaron a la Unión Patriótica, en los noventa esto fue el infierno.
Según la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica, titulada, con el grito atragantado, ¡Basta ya!, en las últimas décadas los frentes guerrilleros llevaron a cabo 24 482 secuestros, 3900 asesinatos, 343 masacres, 4000 reclutamientos de niños, 854 ataques a poblaciones; los bloques paramilitares llevaron a cabo 8902 asesinatos, 1166 masacres, mil reclutamientos de niños, 371 torturas; las tropas del ejército llevaron a cabo 2399 asesinatos, 182 ataques a bienes civiles y 158 masacres. Se ha dicho que las víctimas son muchas más. Se ha estado insistiendo, desde los medios, en una espeluznante cifra de muertos que no para de crecer: de 218 094 a 262 197. Se ha llegado a asegurar, desde la Fiscalía, que las autodefensas dejaron más de 400 000 víctimas. Se ha retratado el horror: los abortos forzados por los guerrilleros, las 31 modalidades de tortura de las autodefensas, los degollados pudriéndose al sol en la cancha de básquet de El Salado, las 875 437 víctimas de violencia sexual que a duras penas se han atrevido a ir a la justicia, los paramilitares que jugaron fútbol con las cabezas de sus víctimas, las mujeres subyugadas, los campos de concentración en los que las Farc encerraban a las personas que llegaron a tener secuestradas durante dieciséis o diecisiete o dieciocho años.
Dígame si usted recuerda, en la historia de la crueldad humana, una tortura semejante.
Fue el presidente Pastrana quien desde el principio de su Gobierno, mientras llevaba a cabo sus bienintencionadas y fallidas negociaciones de paz con las Farc, acudió a los Estados Unidos del presidente Clinton para proponerles un Plan Marshall –aquel plan para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra– para la reparación de Colombia: «Un conjunto de proyectos de desarrollo alternativo que canalizarían los esfuerzos de las organizaciones multilaterales y Gobiernos extranjeros hacia la sociedad colombiana…». De 2001 a 2016, Estados Unidos invirtió 9940 millones de dólares «en asistencia militar e institucional». Y el plan resultó ser, fundamentalmente, una estrategia para reducir la guerra contra las drogas «a sus justas proporciones».
Para evitar que las guerrillas y las autodefensas y las bandas criminales, que financiaban sus reivindicaciones del pueblo y sus refundaciones de la patria con hectáreas de coca, terminaran quedándose con todo.
Era un nombre cabal «el Plan Colombia»: quedaba claro de una buena vez que este país se llama Colombia porque tiene pretensiones de continente pero manías de colonia.
Y, sin embargo, habría que decir que pronunciarlo produce escalofríos porque –a cambio de contener la Violencia que seguía creciendo como una bola de sangre– abrió un nuevo capítulo del horror nacional. La sociedad entera, que a regañadientes le estaba dando una última oportunidad a las negociaciones de paz que habían empezado y terminado y empezado y terminado durante los últimos veinte años, tuvo en común el odio contra las obtusas Farc cuando Pastrana se cansó de los engaños de sus interlocutores y rompió los diálogos de paz en la recta final de su Gobierno: fue ese hartazgo por los secuestros, por las extorsiones, por las intimidaciones, por las versiones de la guerrilla, lo que en agosto de 2002 llevó al poder al vaticinado Álvaro Uribe Vélez.
La desilusionada, descorazonada, desolada Colombia, en ese entonces un país de unos cuarenta millones de personas, no daba más. Y, como suele suceder cuando una sociedad es traicionada una y otra vez por sus políticos hasta que ya no se cree el cuento aquel de que «tenemos los líderes que nos merecemos», el electorado terminó decidiéndose por el populismo reaccionario. Según las encuestas, en enero de 2002 era clarísimo que el liberal Horacio Serpa le iba a ganar la presidencia a la conservadora Noemí Sanín por un buen margen, pero, apenas se dio la noticia de la ruptura del diálogo con las Farc, miles, cientos de miles, millones de personas empezaron a seguir al astuto e inclemente Uribe Vélez de tal modo que el domingo 26 de mayo –avalado por el movimiento Primero Colombia y con una altísima votación de 5 862 655– se quedó con la presidencia en la primera vuelta. Y se selló, así, el fin del bipartidismo.
No es que el exliberal Uribe Vélez fuera un aparecido en la escena política, no, su disciplina de trabajo, su vehemencia y su impaciencia con las formas democráticas habían dejado un rastro de controversias en la Alcaldía de Medellín, en la Aeronáutica Civil, en el Congreso de la República y en la Gobernación de Antioquia. Pero la verdad es que la gente votó por él porque se resistía a jugarles el juego a los desprestigiados partidos, porque era el candidato que señalaba a las Farc, porque parecía un hombre nuevo que se negaba a hablar con eufemismos. Podría decirse que, aun cuando varios de los caciques de siempre se fueron subiendo al bus de la victoria, Uribe derrotó a las aceitadas maquinarias del liberalismo y el conservatismo gracias a la ayuda de un abrumador «voto de opinión».
Hubo normalidades y buenas intenciones en su Gobierno como ha sucedido en todos –hubo ministros serios, leyes importantes, territorios recobrados, programas inteligentes– porque esta sociedad brava y cínica se ha acostumbrado a funcionar entre fantasmas. Y, sin embargo, muy pronto fue claro que el país había caído en la trampa en la que había querido caer: en la presidencia de un caudillo todopoderoso, como un padrastro de voz queda, que estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de cumplir su promesa de pacificar a Colombia –estaba dispuesto a hacer un pacto de paz con los paramilitares, a devolver al país a ese centralismo paternalista que desdibuja las regiones, a estigmatizar a sus críticos y a nombrar jefes de inteligencia que terminaron siguiendo periodistas–, pero también fue evidente desde temprano que no quería irse.
Y que el uribismo se había quedado, de rebote, con los corazones despechados de quienes habían dado la vida por esos dos partidos de siempre, que sobreaguaban, pero que se habían dividido y se seguirían dividiendo sin remedio en partidos más duraderos de lo que parecían en un primer momento: el Partido Liberal y el Partido Conservador siguieron siendo determinantes de una u otra manera, pero partidos como el Polo Democrático, la Alianza Verde, el Partido de la U, Cambio Radical y el Centro Democrático, de izquierda a derecha, soportaron el paso de las despiadadas elecciones colombianas –que suelen ser verdaderas batallas campales sin Dios ni ley– y de las componendas políticas de las dos primeras décadas del siglo XXI.
En un gesto típico de los países injustos y característico de los días del dictador venezolano Hugo Chávez, pero atípico en la Colombia de los últimos cincuenta años, Uribe Vélez se mandó reformar la Constitución para que fuera posible su reelección y se hizo reelegir por 7 397 835 colombianos en la aplastante primera vuelta del domingo 28 de mayo de 2006. Fue una victoria irrefutable: 62,35 por ciento de los votos. Pero, como la enmienda se consiguió con un par de votos dudosos y la oposición tenía claro ya que aquel Gobierno tenía talante de régimen autoritario y demasiado pronto empezó a hablarse de otra corrección constitucional para permitirle una segunda reelección, fueron cuatro años con menos normalidades y menos buenas intenciones y con más desmanes y más afrentas contra la democracia.
Este compendio de columnas comienza en el momento justo en el que la mitad del país seguía pidiéndole a Uribe que se quedara a terminar la pacificación de la llamada «Seguridad Democrática» y la otra mitad rogaba para que se fuera.
Quedaban probados escándalos como el del soborno a una representante para que votara a favor el artículo que permitía la reelección del presidente, el de las escuchas ilegales del salido de madre Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el de los pactos secretos para «refundar la patria» entre los grupos paramilitares y los políticos cercanos al Gobierno. Se usaba la expresión «falsos positivos», en vez de hablar de «ejecuciones extrajudiciales» o de «crímenes sistemáticos», para referirse a los 2248 civiles inocentes que fueron asesinados y disfrazados de guerrilleros por ciertos miembros del ejército empujados por los afanes e incentivos del Gobierno. Pero una buena parte del país, que quizás veía estos gestos con la lógica de la guerra, habría querido que Uribe se lanzara de nuevo.
Uribe había sabido, a fin de cuentas, hacer el papel del forastero que pone en su lugar a los políticos, encarnar al colombiano piadoso, de rodillas, que se negaba a que le decretaran el progresismo, y desperdigar a esas guerrillas que habían agotado la paciencia y abusado y secuestrado al pueblo que pretendían liberar.
Eran días de prueba para la democracia: bueno, siempre lo son. El teniente coronel Hugo Chávez, el golpista de 1992 que había sido elegido presidente en 1998, trataba de poner en escena en Venezuela lo que se había llamado «el socialismo del siglo XXI»: la alianza entre el socialismo y el liberalismo para librarse de los yugos del estatismo y el capitalismo. Amado por buena parte de su pueblo, protegido por la bonanza petrolera de la primera década del siglo XXI, Chávez trajo a Bolívar de vuelta como el doctor Frankenstein a su monstruo. Se llamó a sí mismo «marxista» y animó el regreso de los Gobiernos de izquierda a Latinoamérica –en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay–, y encaró a los voraces Estados Unidos de Bush padre y Bush hijo, que desde aquel 11 de septiembre de 2001, luego de los atentados de la organización Al Qaeda, se habían dedicado en cuerpo y alma a la caza del terrorismo.
Desde noviembre de 2007, por cuenta de la cercanía de Chávez con las guerrillas colombianas y de la incapacidad tanto del chavismo como del uribismo de compartir el poder, Colombia y Venezuela se enfrascaron en una relación plagada de tensiones. Se agravó hasta fondos nunca vistos el sábado 1 de marzo de 2008, cuando el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos Calderón, dio la noticia de que Colombia –asistida, según The Washington Post, por los Estados Unidos– había bombardeado la selva de Ecuador para acabar con el campamento de un importante comandante de las Farc: semejante violación de la soberanía desató una crisis que sólo se alivió un poco en la xx Reunión Cumbre del Grupo de Río, con un apretón de manos entre populistas reaccionarios e irredentos –Uribe por Colombia, Chávez por Venezuela, Correa por Ecuador– perfecto para explicarle a Bolívar el fracaso de su sueño.
El miércoles 26 de marzo de ese 2008 murió de viejo el máximo comandante de las Farc: el histórico Tirofijo.
Pero fue otra jugada secreta de las fuerzas militares –la Operación Jaque del miércoles 2 de julio de 2008, que acabó en el rescate de quince secuestrados por la guerrilla, entre ellos la exsenadora Ingrid Betancourt– la que le dejó en claro a los sobrevivientes de las Farc que en la Colombia de este nuevo siglo era imposible tomarse el poder por las armas. Santos Calderón, sobrino nieto del expresidente Santos Montejo, heredero de El Tiempo, exministro de Comercio Exterior y de Hacienda, quedó posicionado entonces como un posible reemplazo de Uribe Vélez. El viernes 26 de febrero de 2010 la Corte Constitucional no sólo declaró inconstitucional, por vicios de forma y de fondo, el referendo que buscaba una segunda reelección de Uribe, sino que advirtió que perpetuarse en el poder iba en contra de la Constitución de 1991.
Y así, con el reticente aval del uribismo, Santos Calderón empezó la campaña que lo llevó a la presidencia.