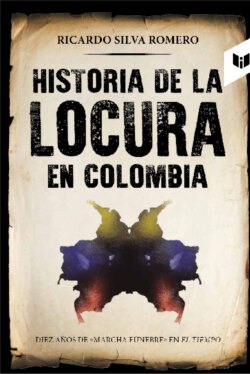Читать книгу Historia de la locura en Colombia - Ricardo Silva Moreno - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V. LA REPÚBLICA INEVITABLE E INVIVIBLE
ОглавлениеEl siglo XX fue el siglo de la decadencia de la razón, el siglo de la vergüenza humana, el siglo que dejó en claro, por si acaso quedaba alguna duda, que el hombre es el único ser de la creación que no le ha servido de nada a la naturaleza. Este país, que desde su nombre estaba poniendo en claro que ya no tenía que ser España pero que sentía una profunda nostalgia de los días en los que era una colonia, comenzó su siglo XX el martes 3 de noviembre de 1903. Quizás lo empezó a vivir el viernes 6, pues fue sólo hasta entonces cuando se supo en Bogotá la noticia de que un puñado de líderes panameños cansados del infierno –y apoyados por aquel Gobierno gringo, perdonavidas e impaciente, que necesitaba construir un canal interoceánico– habían constituido una República de Panamá independiente de la República de Colombia. De nada habían valido las misiones diplomáticas del Gobierno ni las bravuconadas del Congreso colombiano.
Dos semanas después, diecisiete países de la Tierra que no imaginaba el siglo XX, empezando por Estados Unidos de América y por Francia, reconocieron la soberanía de Panamá.
Y Colombia se replegó aún más, como cualquier archipiélago que se respete, en esa hegemonía de presidentes conservadores que tal vez había empezado por los mandatarios del movimiento regenerador, pero que se fue consolidando con el paso de los Gobiernos. El general Rafael Reyes montó un Gobierno autoritario pero amable con los dos partidos, y progresista en ciertos sentidos, que resultó un alivio de posguerra hasta que empezó a tomar cara de dictadura. El estadista Carlos Eugenio Restrepo, una rareza y una tregua, cumplió con su promesa de gobernar para todos los departamentos, para todas las religiones y para las dos ideologías.
Y no obstante, a su salida, aunque habría que reconocer que la guerra paró, empezaron a darse con cuentagotas las señales de la locura colombiana y los signos del resquebrajamiento de la hegemonía: del Gobierno godo de Concha al Gobierno godo de Abadía Méndez.
Desde el martes 28 de julio de 1914 se dio la Primera Guerra Mundial para dejarle en claro a quien le correspondiera que, tal como se ve en la película La gran ilusión, habían llegado a su fin el honor y el heroísmo en el campo de batalla: aquel horror, sepia y negro y rojo, era el rito del fracaso humano. El jueves 15 de octubre de ese mismo año, Rafael Uribe Uribe, el veterano general de la Guerra de los Mil Días que era el único liberal en el Congreso y que sospechaba que de algo podían servirle al país las ideas socialistas, fue asesinado a hachazos por un par de artesanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El martes 6 de noviembre de 1917 sucedió la revolución bolchevique que empujó a una nueva generación de liberales a incorporar a sus programas las reivindicaciones socialistas tan temidas en Colombia. En marzo de 1923, el presidente Pedro Nel Ospina, el primer delfín al poder que creía firmemente que lo mejor que podía pasarnos era que «Colombia» significara «colonia de los Estados Unidos», pidió los consejos de la llamada Misión Kemmerer que había estado poniendo en orden las finanzas de varios Estados Latinoamericanos. El lunes 2 de enero de 1928 murió el jefe resuelto e inquebrantable que prohibía las divisiones del Partido Conservador: el todopoderoso monseñor Perdomo. El martes 30 de octubre de ese mismo año se expidió la Ley 69, «La Heroica», que prohibía la lucha de clases, las huelgas, los ataques a la propiedad privada: los jefes conservadores y los curas les tenían pánico –y estigmatizaban con el grito de «¡comunistas!»– a los miembros de ese creciente movimiento obrero que estaba encontrando su lugar en el renovado Partido Liberal. Y el miércoles y el jueves 6 de diciembre de semejante bisiesto sucedió aquella matanza nauseabunda, la masacre de las bananeras, que recordó y predijo una cultura de la mortandad, de la aniquilación, del exterminio como resolución de los conflictos: «Y los fusiles quedaron impregnados de mierda», se lee en La casa grande de Cepeda Zamudio.
Fue en la plaza de Ciénaga: unos tres mil huelguistas, de los veinticinco mil que en las últimas tres semanas se habían enfrentado a una United Fruit Company agrandada y envilecida por aquella «Ley Heroica» que legitimaba la explotación, escucharon tres toques fúnebres de corneta y escucharon un «¡Viva Colombia libre!» y un «¡Viva el ejército!» antes de ser masacrados por trescientos soldados. El editorial de El Tiempo dijo: «Pero resta averiguar si no hay medidas preferibles y más eficaces que las de dedicar la mitad del ejército de la República a la matanza de trabajadores colombianos…». Y el representante liberal Jorge Eliécer Gaitán, de veinticinco años, subió al escenario colombiano a probar en un gigantesco y estudiado debate en el Congreso que los corruptos represores estaban detrás de la masacre de por lo menos trescientos trabajadores: «Y que no hable el presidente de la república de hechos políticos aquí donde sólo hubo por parte de los militares pecados contra los artículos del Código Penal», reclamó el valeroso Gaitán en su discurso.
La violencia es la corrupción del poder y el fin de la autoridad: el conservatismo estaba prohibiendo lo último que podía prohibirles a los colombianos, que seguían siendo piadosos y temerosos del cielo, porque –después de medio siglo de arañar posiciones en los Gobiernos de turno– era el momento de que llegara a la presidencia ese nuevo Partido Liberal con vocación al desagravio y a la redención social: el momento de que empezara ese capítulo desafiante e impulsivo, el de la República Liberal, que le impuso la modernidad a la Colombia confesional y feudal de siempre como metiéndole un sistema operativo revolucionario a una ominosa computadora vieja. Las presidencias decorosas de Olaya Herrera, López Pumarejo y Santos Montejo, miembros de aquella generación del Centenario que se había tomado el liberalismo y se había tomado El Tiempo, quisieron imponer la reivindicación de los trabajadores, la redistribución de las tierras, el reconocimiento de las mujeres, la libertad de cultos, pero, por medio de Gobiernos en los que se tenía en cuenta a los líderes godos, también trataron de alcanzar cierta estabilidad en medio de la típica zozobra.
Hasta el domingo 8 de enero de 1939: fue esa mañana cuando un mitin del Partido Conservador en Gachetá, Cundinamarca, terminó en una serie de disparos a los nervios y en una gritería entre rojos y azules y en una matanza de nueve muertos y diecisiete heridos. El líder del conservatismo Laureano Gómez Castro, el opositor inclemente que fue creciéndose y ensombreciéndose hasta ser apodado el Monstruo por hacedores de prejuicios, asumió de inmediato que el Gobierno de su excompañero de luchas Santos Montejo estaba detrás de la masacre y prometió en los altares del senado que a fuerza de aniquilamientos y atentados –ya lo había escrito en el diario El País– haría «invivible la República». Dígame usted si no era claro desde entonces que esta no era una nacionalidad sino un trastorno.
El bolcheviquismo conquistaba a un puñado de ilusos y el fascismo conquistaba a la derecha ciega a los términos medios. Pero, como lo que de verdad entretenía y abrumaba a los líderes colombianos era lo que había estado sucediendo en España, empezaba a simularse aquí una versión inverosímil –una versión al revés– de la catastrófica y traumática Guerra Civil española. Y era notorio que los liberales se veían a sí mismos como el bando republicano que servía de refugio a los rojos de todos los tonos: el Frente Popular de acá. Y era claro que los conservadores se arrogaban la representación del bando nacionalista que reunía a los más monárquicos y a los más católicos y los más asqueados por la «revolución del proletariado».
Del viernes 1º de septiembre de 1939 al domingo 2 de septiembre de 1945 ocurrió la miserable Segunda Guerra Mundial: una parodia impía e inhumana e irreversible de la Primera –una suma de conflictos a medio resolver, nacionalismos, megalomanías, racismos, sin ningún rezago de romanticismo– que dejó llenos de ruinas a los países colonizadores del mundo más viejo y dejó por lo menos cincuenta millones de fantasmas en los dos hemisferios y dejó en claro a quienes aún tenían fe en el alma que el hombre había sido desde el principio –repito– el único animal que era su propio depredador. Colombia rompió relaciones con las potencias del Eje, la Alemania Nazi, el Reino de Japón y el Reino de Italia, el viernes 18 de diciembre de 1941: sus estrechas relaciones con los Estados Unidos, de colonia, la llevaron a indignarse por el ataque a Pearl Harbor, a perseguir y a expulsar y a encerrar a los alemanes, a declararse en estado de beligerancia luego del hundimiento de tres de sus buques.
El señor López Pumarejo, como un personaje trágico que se niega a oír los vaticinios del resto del mundo, se dejó tentar por la reelección en 1942. Y su regreso al poder, luego de un primer mandato valeroso que emparentó al liberalismo con el socialismo, no trajo las reformas de fondo que esperaban los 673 169 que votaron por él, sino el Gobierno lánguido y decadente y escandaloso y resignado al sino de Colombia que vaticinaron propios y extraños desde la campaña presidencial. El Partido Liberal se partió en dos desde esas elecciones: los incapaces de juntarse con el conservatismo hasta permitirse esta violencia hecha en Colombia y los que insistían en que nunca había salido bien un Gobierno colombiano que despreciara la colaboración del partido opuesto.
Esa esquizofrenia liberal, sumada a las acciones domingueras de aquella Iglesia católica repugnada por las veleidades comunistas de los Gobiernos rojos, y a las jugadas del Partido Conservador, liderado por el altavoz inescrupuloso del señor Gómez Castro, de verdad hicieron invivible e irrespirable la república.
Fue invivible e irrespirable, salvo durante un par de treguas breves, en los quince, dieciséis, diecisiete años que siguieron: habrá gente que diga «durante las siete décadas que vinieron» o «por siempre y para siempre». Pero lo que es seguro es que el Partido Liberal perdió las elecciones de 1946 porque el caudillo Jorge Eliécer Gaitán, de cuarenta y tres años, se negó a apoyar al candidato Gabriel Turbay y se lanzó a encabezar una disidencia que también sirvió para convertirlo en un mito, en un pueblo, en un héroe que quería obligar al «país político» a servirle al «país nacional». Ese domingo 5 de mayo el disidente Gaitán consiguió 358 957 votos, el liberal Turbay logró 441 199, y el conservador Mariano Ospina Pérez, el nieto del dirigente conservador Mariano Ospina Rodríguez que daba mucho menos miedo que Gómez Castro, sacó 565 939.
Y esas eran las cifras de lo que vendría: una embravecida y descontrolada mayoría liberal, a punto de pegar un grito y desatar el fin del mundo, pacificada a sangre y fuego por una policía conservadora.