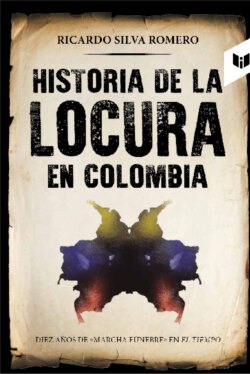Читать книгу Historia de la locura en Colombia - Ricardo Silva Moreno - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CRONOLOGÍA
ОглавлениеMi abuelo paterno, don Antonio Silva Hernández, trabaja y trabaja como linotipista de El Tiempo en los años treinta: tengo a la mano una misteriosa fotografía de él que mi papá siempre tenía a la mano en su escritorio de maestro.
Mi abuelo materno, el senador liberal Alfonso Romero Aguirre, escribe y publica el libro ¿Por qué me duele que no me haya dolido la clausura de El Tiempo? a finales de los años cincuenta: pasa que el periódico de su propio partido ha dejado de tenerlo en cuenta.
Vengo yo. Me siento a leer el periódico, de las noticias a las columnas, de los deportes a los crucigramas, desde que tengo uso de razón: vivo, de los setentas a los noventas, en una familia de profesores y de abogados en la que hay que saber qué está pasando en el país.
Me dedico a escribir ficciones en el siglo nuevo, pero leo y releo, en las páginas políticas de El Tiempo, las reseñas de los debates de mi abuelo, las luchas de mi tío y las conquistas de mi mamá.
A mi amigo Daniel Samper Ospina, que lo vi por primera vez cuando yo tenía cinco años y él tenía seis, le da en mayo de 2001 porque yo sea el columnista de la última página de SoHo, una revista que va a dirigir: «Claro que puede hacerlo», me jura.
En abril de 2009, luego de una serie de eventos providenciales, termino sentado en la oficina del nuevo director de El Tiempo: Roberto Pombo Holguín. El editor de opinión, Ricardo Ávila Pinto, ha tenido la sensación de que sí puedo mudarme a las páginas del periódico.
Salgo agradecido –y se me va una década así porque no termino de acostumbrarme a semejante suerte– de haber dado con ese par de periodistas tan agudos y tan generosos.
Comienzo a escribir mi columna, que llamo «Marcha fúnebre» porque eso ha sido la vida aquí en Colombia, en mayo de 2009: decido titular cada texto con una sola palabra, viernes tras viernes, porque tengo la sospecha –de escritor más que de periodista– de que una sola palabra es más que suficiente.
Cada semana escribo mi columna con la misma taquicardia del principio porque no es fácil decir lo que uno piensa tal como uno lo piensa, pero sé que mis nobles amigos y compañeros de El Tiempo, Federico Arango, Carlos Bonilla, Juan Esteban Constaín y Luis Noé Ochoa, me dirán sin sutilezas si esta vez le estoy faltando a la gramática o a la verdad.
Cada semana cuento con las sensateces de Daniel, de mi mamá y de mi esposa, Carolina, que de verdad es la mejor lectora que hay, para no caer en las trampas en las que se puede caer cuando se escribe sobre lo que está sucediendo ahora.
Pasan, de golpe, diez años de columnas. Y para celebrarlos, Leonardo Archila, el noble editor de Intermedio –que se llama Intermedio en honor al periódico que publicó El Tiempo cuando fue cerrado por la dictadura–, me propone hacer esta selección de doscientas: le encuentro un titular a cada una para que el lector no se pierda y vuelva a la semana en la que fue escrita.
Y le escribo un prólogo muy personal que al final, en el espíritu de darles a las columnas su contexto –el país en el que sucedieron y en el que suceden–, resulta ser un libro en dos partes.
La primera es sobre esta república siempre partida en dos bandos, los que sea, que suelen tener en común la vocación religiosa a erradicar la diferencia.
La segunda es una reseña de los relatos que se ha estado contando esta sociedad para recobrar algo de cordura: de las terapias a los gritos, de las novelas a las telenovelas.
Y, en el peor de los casos, queda claro que lo mío ha sido tomármelo todo demasiado a pecho.
Por ejemplo: cada semana, cuando voy al consejo de las páginas editoriales del periódico, me conmueve pasar enfrente de un linotipo que parece un monumento a la paciencia y me alegra que me alegre que nada haya sido capaz de clausurar El Tiempo.
Viernes 31 de mayo de 2019