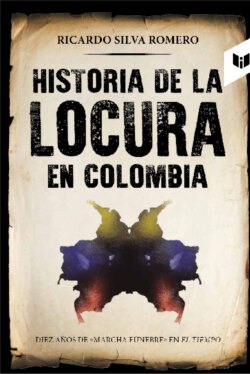Читать книгу Historia de la locura en Colombia - Ricardo Silva Moreno - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI. CORTE DE CORBATA
ОглавлениеEl sábado 7 de febrero de 1948, Gaitán, que a los cuarenta y cinco se había vuelto el jefe absoluto del liberalismo porque le habían dado la razón tanto las bajezas de los oligarcas de su colectividad como las puñaladas traperas de ciertos conservadores, lideró del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar la llamada Marcha del Silencio. Fue en aquella Bogotá de cuatrocientos mil habitantes, ante una multitud de cien mil ciudadanos con crespones negros en las solapas, cuando el caudillo denunció sin vacilaciones las persecuciones de aquella policía política que quería asegurarse de que los conservadores no perdieran el poder que tanto les había costado recuperar. Se estaban azuzando los odios –y las ganas de matarse a machetazos– entre godos y cachiporros. Se querían echar para atrás los avances en la redistribución de tierras. Se empuñaban los crucifijos para armar una guerra santa del diablo en los campos colombianos.
Y Gaitán lo dijo y fue lo único que se escuchó en la disciplinada y estremecedora Marcha del Silencio: «Señor presidente: os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos», gritó e hizo una pausa de actor en el centro del escenario en el que suele inaugurarse el desastre en esta tierra. «Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos pequeña y grande cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad. Os pedimos que no creáis que nuestra tranquilidad, esta impresionante tranquilidad, es cobardía. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes: somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este piso sagrado. Pero somos capaces, señor presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia…».
En la Semana Santa de ese año bisiesto una multitud se lanzó a la arena sangrante de la Plaza de la Santamaría de Bogotá a despedazar con sus propias manos y sus propios dientes a un toro cansado y sudoroso que se negaba a seguir dando la batalla: «¡Carajo!», exclamó el poeta Gómez Valderrama con el índice alzado. Quince días después el grito que se fue tomando la capital fue «¡Mataron a Gaitán!». Sucedió al mediodía del viernes 9 de abril de ese 1948. Un gaitanista frustrado le pegó cuatro tiros en la carrera Séptima con la Avenida Jiménez. Y, ya que el caudillo en verdad encarnaba a su pueblo y era obvio que el conservatismo se estaba tomando en serio esa «guerra civil no declarada», los dolidos liberales saltaron a las calles para –este fue el orden del día– protestar, hacer la revolución, vengarse, emborracharse, matar, hacerse matar, incendiar, saquear la ciudad.
Se le llamó el Bogotazo a ese estallido de ira colectiva, a ese trastorno psicótico compartido, a esa psicopatía de las masas, a esa locura de manada, a ese amago de revolución que terminó en borrachera y en vergüenza. La embajada alemana reportó quinientos muertos al final de la larga jornada de desquite, pero se dice que, luego de los destrozos y las balaceras y las quemas y los linchamientos y las violaciones de aquellas horas, quedaron en el piso unos tres mil. Y es seguro que 142 edificios incendiados se vinieron abajo con todo lo que alguna vez pasó allá adentro. Que horas después del holocausto el humo era el cielo de la ciudad y –hay fotografías espeluznantes que lo prueban– parecía como si hubiera pasado un bombardero nazi por encima. Y que el pavor y la crueldad no terminaron sino diez años después.
El día del Bogotazo, que el novelista Osorio Lizarazo llamó «el día del odio», es el día al que va a dar y el día del que viene la Historia de Colombia. Fue el primero de una época que se ha llamado la época de la Violencia, con V mayúscula, como si no hubieran sido los colombianos los que se degollaron, sino un monstruo engendrado por la nada –ese trastorno, esa plaga, ese demonio– lo que se tomó sus cuerpos. En la década de la Violencia, que fue otra guerra civil a voces entre liberales y conservadores, entre rojos y azules de nacimiento, se ensayaron las más crueles maneras de matar, fueron asesinadas unas trescientas mil personas sin ninguna clase de piedad, y fue despojada y desplazada una quinta parte de la población: dígame usted si no hay algo extraño en esta sangre.
Pasó que el Partido Liberal recobró las mayorías en las elecciones parlamentarias del domingo 5 de junio de 1949, 69 de los 132 representantes a la Cámara, en nombre del caudillo inmolado. Fue a pesar de la propaganda goda que se regodeaba en la barbarie roja del Bogotazo. Y a pesar de los sermones virulentos de los curas del país: en su constante afán por demostrar que el liberalismo era el gran enemigo del catolicismo porque ya era indistinguible del comunismo, el incendiario monseñor Builes, de Santa Rosa de Osos, gritó en su pastoral de cuaresma «¡la revolución del 9 de abril de 1948 dejó los campos políticos colombianos perfectamente alineados con nuevos y definitivos mojones: el comunismo y el orden cristiano!».
El Partido Liberal obtuvo el 53,5 por ciento de los votos contra el 46,1 del Partido Conservador en aquellas elecciones parlamentarias: apenas 132 056 votos de más, pero una mayoría a fin de cuentas en ese país supuestamente cortado en dos. El Congreso de la República fue entonces el punto de partida y el escenario de la guerra. El severo Laureano Gómez, jefe del conservatismo y aspirante presidencial, la declaró hasta el punto de acusar al liberalismo –un basilisco «con un inmenso estómago oligárquico, con pecho de ira, con brazos masónicos y con una pequeña cabeza comunista», dijo– de haber expedido 1 800 000 cédulas falsas para ganar elecciones. Los legisladores liberales consiguieron que las votaciones presidenciales se adelantaran para noviembre de 1949, pero, cuando quisieron y se dispusieron a hacerle un juicio político por traidor, el presidente Ospina cerró el Congreso e implantó el estado de sitio como cualquier dictador acorralado: el extrañado Darío Echandía, candidato del liberalismo, se retiró de la campaña porque el asesinato de su propio hermano –y el del representante Jiménez en una balacera en pleno capitolio– le probó que la Violencia se lo había tomado todo y que la democracia colombiana era una farsa.
Vino la purga de funcionarios y de maestros que pertenecieran al Partido Liberal. En muchas tierras contrariadas, en Boyacá, en Cundinamarca, en los Llanos Orientales, en Santander, en Tolima, se alzaron las guerrillas liberales «nueveabrileñas» con furia y con saña: «Si me matan», había vaticinado, incrédulo, Gaitán, «aquí no queda piedra sobre piedra». Y entonces la policía nacional se redujo a policía conservadora. Y se les dio fuerza y dinero a las bandas paramilitares azules que se sentían ungidas por los buenos y a bordo de una misión por el bien del país. Los «chulavitas» boyacenses se inventaron un modo de torturar y de matar llamado el «corte de corbata»: les rajaban las gargantas a los liberales y les sacaban las lenguas por las heridas como si fueran las corbatas rojas que usaban con orgullo. Los «pájaros» del Valle del Cauca, que se santiguaban antes de matar liberales, masones, comunistas y ateos, pasaron a la historia de esta marcha fúnebre por sus masacres en nombre de su patria católica.
El domingo 27 de noviembre de 1949, Laureano Gómez fue elegido con el 39,8 por ciento de los votos: tuvo el apoyo irrestricto de 1 140 646 colombianos, ni más ni menos, en un país de once millones de ciudadanos con estrés postraumático e histeria.
Era claro que la sevicia de los unos y los otros se había tomado el mapa del país. Que el inconsciente colectivo y el método de resolución de conflictos y la lengua de los colombianos era la violencia sin mayúsculas ni glorias. Que, como anota la historiadora Viviana Quintero, seguían dándose en los campos modos de someter y de aniquilar al otro que protocolos internacionales de la tortura reconocidos por la ONU, como el de Estambul o el de Minnesota, todavía no han sido capaces de imaginar. Hasta hoy ha sido usual encontrar señales de suplicio en las exhumaciones de los pueblos masacrados y desaparecidos en este territorio inabarcable: cuerpos desmembrados, maniatados, vendados, desdentados, empalados. Como si se tratara de confirmar que esta violencia ha sido un rito, siguen hallándose cadáveres sometidos –de maneras que aún no tienen nombre– a una crueldad nunca vista.
Si los sobrevivientes de estas últimas décadas han estado hablando de los huesos taladrados, de los descuartizamientos con motosierras, de las casas de pique, los sobrevivientes de la guerra bipartidista de los años cincuenta hablaban de modos de matar repugnantes e inimaginables que hacían innecesarios los mitos y las leyendas espeluznantes que se cuentan los jóvenes en la oscuridad. Se hablaba de «corte de franela» cuando se decapitaba y se tajaban los tendones y los músculos, de «corte de florero» cuando se enterraban los brazos y las piernas en los troncos, de «picar para tamal» cuando se descuartizaba y se partían los miembros en pedazos, de «corte de mica» cuando se ponía la cabeza cortada en el pubis: dígame usted si no ha estado ocurriendo aquí una ceremonia de sangre y una pesadilla macabra de la que pocos han conseguido despertar.
Fue en esa larga década que parece un siglo, desde 1946 hasta 1958, cuando Colombia se convirtió en un país urbano y encorbatado porque las bandas conservadoras y las guerrillas liberales despojaron de sus tierras y desplazaron a más de dos millones de ciudadanos del campo: «¡Arriba el Partido Conservador!, ¡arriba!, ¡abajo los cachiporros!, ¡mátenlos!», se oía por ahí, «¡arriba el Partido Liberal!, ¡arriba!, ¡abajo los godos!, ¡destácenlos!». Quizás titulamos esos días así, la Violencia, porque no sólo son un mito sino también un rito. Acaso entonces fue obvio que no éramos liberales ni conservadores, sino violentos. Quizás allí fue más clara que nunca nuestra manía de contar nuestra barbarie antes de que se termine porque no hemos hallado otra manera de acabarla. Tal vez Colombia haya estado contando su historia con el deseo.
El Gobierno de Laureano Gómez, lleno de ideas para el desarrollo, imaginó un nacionalismo católico semejante al del franquismo. Se trató de refundar la patria, por medio, claro, de otra redundante Asamblea Constituyente, pero sólo se logró que se agravara la violencia. Gómez tuvo que dejar la presidencia porque, en un giro típico de esta tragedia repleta de chistes sepulcrales, se enfermó del corazón y se retiró para curarse. Y el sábado 6 de septiembre de 1952, durante el Gobierno transitorio del exministro Urdaneta Arbeláez, la guerra se les vino encima una vez más a los líderes que jugaban con ella: fueron incendiados los diarios y las casas de los caudillos liberales, y los dirigentes conservadores se enfrentaron entre sí de tal modo que su dictadura terminó siendo remplazada por otra.
El sábado 13 de junio de 1953, Gómez, apenas recuperado de sus males cardiacos, trató de deshacerse definitivamente de su desleal y popular comandante del Ejército Nacional –el general Rojas Pinilla–, y le quitó la presidencia de las manos a Urdaneta, su remplazo, antes de que todo se pusiera peor, pero el plan le salió al revés. Con el paso de las horas, los jefes de los dos partidos políticos fueron dejándolo solo y volviéndolo el chivo expiatorio, el protagonista y la encarnación de la Violencia, y fueron sumándose a una conspiración bipartidista que terminó en un sorprendente golpe de Estado y de opinión liderado – ante las negativas de Urdaneta– por el reticente Rojas Pinilla: «No más sangre, no más depredaciones en nombre de ningún partido político», dijo en su primera alocución presidencial, «paz, justicia y libertad».
El del general Rojas Pinilla fue un Gobierno conservador con ministros conservadores y fue una tregua y un saqueo hasta que resultó ser otra dictadura en aquella Guerra Fría que la Colombia antisoviética se sentía peleando al lado de los Estados Unidos de América. Hubo amnistías para las guerrillas y hubo desbandadas de las policías políticas. Ciertos exiliados regresaron. Ciertas familias sintieron verdadero alivio. Pero un año después ya era clarísimo que el país estaba en manos de una tiranía. El miércoles 9 de junio de 1954 fueron asesinados, ni más ni menos que por el Batallón Colombia, trece de los cientos de estudiantes que protestaban por el crimen de un compañero que protestaba el día anterior. El Siglo, El Espectador y El Tiempo fueron hostigados desde el principio, censurados el sábado 6 de marzo de 1954 y clausurados el miércoles 3 de agosto de 1955. Se persiguió a los protestantes y a los protestadores. Se persiguió a los comunistas.
Empezó a hablarse de reelección y a ensalzarse «el binomio» del pueblo y las fuerzas militares.
Y en la tarde bogotana del domingo 5 de febrero de aquel 1955, en las gradas de la Plaza de Toros de la Santamaría, un montón de agentes del servicio de inteligencia del Gobierno –disfrazados de taurófilos enruanados y de cachacos de bota– se dedicaron a patear y a desnucar y a dispararles a todos los que se habían atrevido a abuchear y a chiflar a la hija del dictador en la corrida del domingo anterior: era, una vez más, el espectáculo brutal de Colombia.
Diecisiete meses después, Santos Montejo, López Pumarejo, Gómez Castro, Lleras Camargo y Ospina Pérez, estaban plenamente de acuerdo en que Rojas Pinilla tenía que irse por usurpador y por refundador y por déspota. El martes 24 de julio de 1956 firmaron en la España franquista, frente al mar Mediterráneo, un pacto de paz que luego –con el apoyo de los curas, los comerciantes, los banqueros, los estudiantes y los militares– terminó llamándose el Frente Nacional: después de un siglo de dantescas guerras civiles, convertidas la sangre y la tortura en ritos de la Colombia confesional, el Partido Liberal y el Partido Conservador pactaban un Gobierno conjunto y equitativo durante cuatro periodos. Era una buena noticia y era demasiado tarde.