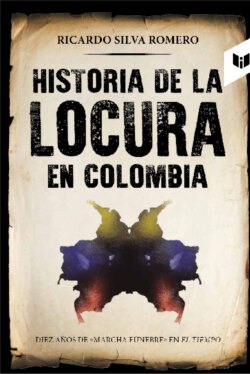Читать книгу Historia de la locura en Colombia - Ricardo Silva Moreno - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. EN BUSCA DE LA NACIÓN PERDIDA
ОглавлениеFue la Regeneración liderada por Rafael Núñez la que consiguió que este país se llamara Colombia, la República de Colombia, por siempre y para siempre. Tanto en Ecuador como en Venezuela muchos patriotas de buena memoria sintieron –y además lo dijeron– que era una afrenta y una bajeza quedarse definitivamente con un nombre que había querido ser el nombre de todo un continente, pero el debate se fue desvaneciendo en las pesadillas diarias de la región. Núñez se fue encorvando y empequeñeciendo y exasperando, por culpa de todos sus males, en el par de décadas que gobernó estas tierras. Su proyecto regenerador, que volvió a una nación de naciones cosidas por la fe, resultó ser el único remedio que le hizo efecto.
La Regeneración de Núñez recreó el Estado centralista, proteccionista, todopoderoso, confesional, que los liberales radicales habían tratado de desterrar, pero que era una cultura que estaba cumpliendo siglos y siglos. Vino otra guerra civil reticente al principio y siniestra al final, de 1884 a 1885, pues los estados soberanos del liberalismo se negaban a quedarse mudos y a encoger los hombros mientras el Gobierno acababa con años de luchas por las libertades. Sin embargo, tras la apocalíptica batalla de La Humareda, en El Banco, Magdalena, y con el apoyo de los conservadores y de los gobiernistas de turno –que el gobiernista ha sido, en realidad, el partido más sólido de la democracia colombiana–, el proyecto de Núñez se convirtió en la realidad del país.
Espantado igual que siempre por las ovaciones de su pueblo, forzado por las voces que lo aclamaban y lo beatificaban desde la calle, el presidente Núñez salió al balcón del palacio de Gobierno a pronunciar una sentencia de muerte: «La Constitución de Rionegro ha dejado de existir –le dijo a aquella multitud–: sus páginas manchadas han sido quemadas entre las llamas de la Humareda».
Colombia ya no iba a ser el experimento de los liberales, sino la sociedad de Dios, espeluznante y monárquica, que había sido desde antes de los embelecos románticos e independentistas. Desde ese momento sería el presidente de la república quien los nombraría a todos, a los alcaldes y a los gobernadores, desde las lejanas y frías lomas de Bogotá. A partir de esa victoria sería «evidente el predominio de las creencias católicas en el pueblo colombiano», advirtió. Luego lanzó una maldición: «Toda acción del Gobierno que pretenda contradecir ese hecho elemental, encallará», vaticinó. Y muy pronto se le devolvieron a la Iglesia sus privilegios y sus tierras y su dominio absoluto sobre la educación –y la vida íntima y la doble moral– de los colombianos.
Resultó ser el hispánico y católico y gramático Miguel Antonio Caro, que fue vicepresidente en 1892 y presidente en 1894 en nombre del Partido Nacional de Núñez, quien despojó de sus libertades al Estado fuerte que perseguía el movimiento regenerador. En la Constitución Política de la República de Colombia de 1886, que él mismo redactó, no sólo se advierte que «la nación colombiana se reconstituye en forma de república unitaria», sino que lo hace «en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad», porque sólo el catolicismo y la lengua española –según repetía Caro, pues lo creía, en las salas bogotanas– podía convertir a todas esas culturas en una única cultura y a todos esos países en un único país.
El presidente Caro refundó el país como si «Colombia» ya no significara «la tierra que entró a la Historia de Occidente por obra y gracia de Colón» sino «la nación fundada por el catolicismo en español». Su Constitución de 1886 dio paso al estado de sitio como modo de Gobierno, a la represión, a la censura, a la sociedad silenciosa, de campanarios, obligada a vivir de puertas para adentro hasta padecer su propio trastorno de identidad disociativo. Su Gobierno exacerbó el miedo patológico que el establecimiento –y sus agradecidos siervos– les tenían a las manifestaciones socialistas desde las protestas de los artesanos a mediados del siglo XIX: «El ideal comunista es un ideal falso y absurdo, como hijo, al fin, de la envidia», declaró Caro, «el socialismo cristiano, que procura ensanchar la esfera de la propiedad gratuita, es un ideal generoso y científico, hijo de la caridad».
Así fue. La Regeneración, temerosa de la lucha creciente de las clases, estableció un imperio solemne y grave que remplazó el criterio de la solidaridad por el criterio de la caridad. Y, harto de las revoluciones fallidas de las últimas décadas, hizo regresar al país a un hispanismo que sin embargo no renegaba de la independencia ni de la figura mesiánica de Simón Bolívar: «¡Libertador! Delante / de esa efigie de bronce nadie pudo / pasar sin que a otra esfera se levante, / y te llore, y te cante, / con pasmo religioso, en himno mudo», escribió el señor Caro, en su oda «A la estatua del Libertador», como si quisiera dejar en claro que su República de Colombia era también la nación hispánica que Dios le había susurrado a Bolívar. El país fue asumiendo esa visión que exacerbaba el delirio y el abuso religioso, y que los aliviaba al mismo tiempo, pero no sucedió sin violencia.
El martes 22 de enero de 1895, unas semanas después de la muerte del Regenerador Núñez, el jefe francés de la nueva Policía Nacional –el cándido monsieur Gilibert– frustró un golpe de Estado contra esa presidencia que se había conferido la facultad de detener a sus enemigos sin juicio previo. El viernes 15 de marzo los ejércitos del Gobierno liderados por el general Rafael Reyes derrotaron a las tropas liberales en una nueva guerra civil que duró un poco más de dos meses y que dejó un río de cadáveres. Hubo entonces unos pocos días de tregua. Pero cuatro años después, luego de escarceos y de conspiraciones para tumbar al Partido Nacional antes de que se lo tomara todo e impusiera su centralismo anacrónico, empezó esa brutal Guerra de los Mil Días que fue una pesadilla enfrente de todos.
Las guerrillas liberales, lideradas por caudillos como Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera, apoyadas por combatientes venezolanos que no soportaban las ínfulas de los nacionalistas colombianos, se alzaron contra los déspotas persecutores en Santander, en Cauca, en Tolima, en Panamá. Y, tras un año de enfrentamientos descarnados y feroces, el partido de Gobierno no soportó más los embates de la guerra civil. Y los conservadores implacables, que no se sentían del todo cómodos con los postulados de la Regeneración, pues eran un problema para los negocios, pero que apoyaban sin titubeos al ejército nacional, no sólo se tomaron la presidencia con argucias –con José Manuel Marroquín a la cabeza–, sino que se lanzaron a la defensa del país hasta quedárselo.
Cuando se firmó la paz en el acorazado USS Wisconsin, realmente la derrota de las desquiciadas filas liberales a manos de los monolíticos ejércitos conservadores, la República de Colombia era un camposanto: doscientos mil muertos, doscientos mil huérfanos, doscientas mil familias atragantadas e insomnes en un país de –por mucho– unos cuatro millones de personas. Empezaba, además, el siglo XX.