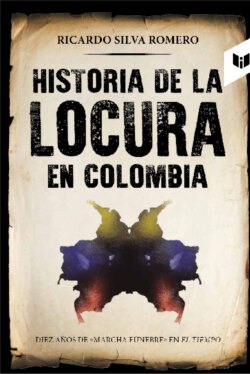Читать книгу Historia de la locura en Colombia - Ricardo Silva Moreno - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. DÍGAME USTED SI NO ES MUY RARO
ОглавлениеQuien tenga dudas de que el hombre es su propio depredador hará bien en fijarse en el caso de Colombia. Nacer aquí, en Colombia, es nacer en un manicomio tomado por los locos: por los ilusos, por los violentos, por los sanguinarios, por los fundamentalistas, por los patrioteros, por los sapos, por los lagartos, por los lambones, por los nazarenos, por los farsantes que gritan «usted no sabe quién soy yo» cuando les piden que cumplan la ley o que hagan la fila, por los falsos embajadores de la India, por los paranoicos y sus persecutores, por los señores feudales y las policías políticas y los siervos sin tierra, por los politicastros que creen que es más rentable una Alcaldía que un embarque, por los sociópatas con don de gentes, por los machos, por los hijos negados, por las madres abandonadas, por los «doctores» entre comillas, por los acomplejados que esgrimen su apellido o su cultura o su gramática para darse su propia importancia.
Sólo aquí en Colombia –solamente en esta tierra accidentada e inexpugnable en la que hubo 725 heridos y 82 muertos durante la celebración macabra de aquel partido de fútbol de 1993 en el que la selección colombiana le ganó cinco a cero a la selección argentina– el Día de la Madre suele ser la fecha más violenta del año: el Día de la Madre del año pasado, domingo 13 de mayo de 2018, ciertas Alcaldías se vieron obligadas a decretar la ley seca y a lanzar agresivas campañas para evitar el horror de siempre, pero, de acuerdo con las cifras del Instituto de Medicina Legal, al final de la jornada maldita se contaron 5782 riñas, 479 personas violentadas en sus propias casas por sus propios familiares y 53 hijos asesinados por sus propios prójimos.
Dígame usted si esto no es muy raro. Dígame si no hay acá algo inexplicable, si no es más bien una pandemia esta cultura trastornada en la que las salvajes redes sociales son todavía más infames, si esta violencia de viacrucis, que no se da en países igual de desiguales y de educados en el maltrato y de confesionales y de abandonados por Dios, no tiene una razón de fondo que se le escapa a nuestra comprensión: dígame si, así como en estos últimos años nos hemos visto forzados a desminar los pastizales de la guerra, no tendremos un día que pedirle a un ejército de videntes que recorran este mapa en busca de los entierros de brujería –de los atados de azufre y de pelos y de fotografías y de huesos quemados de la magia negra– que nos tienen varados en los ritos de la barbarie.
Fue en la Colombia de estos últimos setenta años en donde sucedieron los desmanes del Bogotazo, la época de la Violencia en la que los púlpitos y los altares se pusieron al servicio de una impensable manera de matar llamada «el corte de corbata», el fusilamiento de los estudiantes a unos pasos de la Plaza de Bolívar, la matanza de los enruanados que osaron abuchear a la hija del dictador en la Plaza de Toros de la Santamaría, las torturas amparadas por los estados de emergencia, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, la campaña presidencial en la que cuatro candidatos fueron ejecutados a sangre fría, la era de las bombas en los centros comerciales y en las esquinas de los colegios y en aquel Avianca 203 en pleno vuelo, el asesinato de un jugador de la selección de fútbol por cometer un autogol en un Mundial, el collar que estalló en el cuello de una madre.
Fue en este escenario, en el que crecen y crecen y crecen los fantasmas, en donde alguna vez se dijo: «La única diferencia entre nuestros partidos consiste en que los conservadores son más ladrones que los liberales y los liberales más asesinos que los conservadores», «El indio es de la índole de los animales débiles recargada de malicia humana», «El país era mucho mejor cuando sólo robaban los ladrones», «El liberalismo es esencialmente malo», «¡Mataron a Gaitán!», «A este país lo pacificamos a sangre y fuego», «Acá todo el mundo es doctor hasta que nadie le demuestra lo contrario», «¡Lleras sí, Rojas no!», «A las nueve de la noche no debe haber gente en las calles», «Reivindicamos como justa la lucha armada y estamos también en la vía que llaman pacífica», «Todos somos iguales pero unos somos más iguales que otros», «Tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones», «Aquí defendiendo la democracia, maestro», «Por Colombia, siempre adelante, ni un paso atrás y lo que fuera menester sea», «Mátalo, Pablo», «¡Mataron a Galán!», «Que la vida no sea asesinada en primavera», «¡Autogol, autogol, autogol!», «Fue a mis espaldas», «Que no maten a la gente», «El salario mínimo en Colombia es ridículamente alto», «De seguro, esos muchachos no andaban recogiendo café», «¡La vida es sagrada!».
Colombia es el país de las guerras civiles, el país de las 1989 masacres, el país de las guerrillas y los grupos paramilitares y las bandas criminales, el país de los panfletos ensangrentados por debajo de las puertas, el país de los sicarios que se santiguan, el país de los 1437 feminicidios y los 702 líderes sociales y 135 excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016. Es aquí donde ha estado sucediendo el conflicto armado interno más largo del mundo: el Registro Único de Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica cuentan 8 074 272 víctimas, 5 712 000 desplazamientos forzados, 218 094 asesinados, 27 023 secuestrados, 25 007 desaparecidos, 10 189 víctimas de minas antipersonas, 716 acciones bélicas, 95 atentados terroristas en apenas medio siglo, pero ninguna cifra de esas cabe en la cabeza.
Colombia es, según Amnistía Internacional, uno de los diez países más violentos del mundo; es, según Save the Children, el tercer país en donde matan a más niños; es, según el Banco Mundial, el país más desigual de América Latina y el cuarto país más desigual del mundo; es, según el esquizofrénico Gobierno de Trump, uno de los países más peligrosos para viajar; es, según la firma Ipsos Mori, el sexto país más ignorante del mundo y el sexto país más ignorante sobre sí mismo. Resulta profundamente conmovedor –o al menos digno de estudio– que siga doliéndonos y desilusionándonos como nos duele y nos desilusiona. Algo sigue llamándonos a la resistencia y a la alegría. Algo, que quizás sea la sombra y la costumbre de la muerte, sigue empujándonos a vivir y a seguir viviendo.
Dígame usted si no es muy raro. Dígame usted si no es digno de estudio o digno de un tríptico del Bosco. Dígame si esto no ha sido al mismo tiempo una Semana Santa eterna y un carnaval interminable.
Colombia no sólo ha sido el primero o el segundo o el tercero entre los países más felices del mundo, sino la cultura contrahecha –avergonzada de sí misma y acomplejada hasta el paroxismo y el delirio de grandeza– que se inventó la mamadera de gallo y el ataque de risa en los funerales. Ha sido una nación de solemnes y de pomposos, «Excelentísimo Señor Don Gabriel Foción Sanz de Santamaría…», «Resulta, pasa y acontece que…», como si el clima fuera propicio para sentir nostalgia por una época señorial que jamás llegó a darse del todo, pero también ha sido, desde el principio de la vorágine, tierra de expertos en sátiras y refugio de parodiadores. Aquí hemos estado riéndonos y contándonos cuentos porque no queda más mientras vuelve la cordura. Aquí nada es serio para bien y para mal.
De qué hablamos cuando hablamos de la República de Colombia: de un país hecho de países, de una cultura hecha de culturas, cuyo territorio sigue siendo un misterio.
Más de la mitad del mapa colombiano es selva, enigma. Ni siquiera hoy, cuando las comunicaciones y las redes tendrían que habernos reunido, hemos logrado que esto deje de ser el archipiélago del que hablaba mi abuelo el senador en sus textos liberales, el suelo tan partido y tan sitiado y tan negado que hace que la existencia de un Estado fuerte sea una hazaña. Puede ser que Colombia sea el infierno. Puede ser que sea un karma y un trastorno. Y que hasta hoy estemos pagando que no sólo empezamos por el desprecio y por la aniquilación de lo que había aquí antes de la Historia, sino, como los niños perdidos de El señor de las moscas, sobre la sospecha endiablada y enloquecedora de que nadie está mirando.