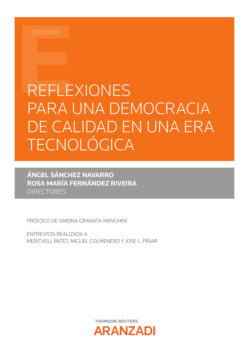Читать книгу Reflexiones para una Democracia de calidad en una era tecnológica - Rosa María Fernández Riveira - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. PUEBLO Y CIUDADANÍA: SU(S) PODER(ES) EN CONSTITUCIÓN
ОглавлениеAhora no se trata de huir, pero –para analizar la política y el derecho– sí debemos purificar el aire. En democracia el problema político-jurídico por excelencia siempre se detiene: oposición entre la pluralidad del pueblo y su presupuesta o cacareada unidad1. Y ya constituida esta unidad ¿el pueblo cómo gobierna, cómo ejerce el poder que se le atribuye? Las relaciones entre presencia y ausencia, entre la igualdad de gobernantes con gobernados y la institucionalización de ese pueblo como sujeto político nos interpelan2. La antinomia de la identidad del pueblo como Poder constituyente frente a su representación por los poderes constituidos no puede soslayarse por más tiempo3.
Antes incluso de la pandemia del coronavirus la respuesta del constitucionalismo democrático, con su articulación jurídica del universo estatal como límite a los poderes, hacía aguas por doquier. Sobre todo cuando se confrontaba al mismo titular con mayúsculas: el poder del pueblo en democracia4. Y sigue hundiéndose, subida a las alarmas y a la situación excepcional, por una razón bien sencilla: su solución dejó a muchos –en sus respectivos pueblos– expectantes e insatisfechos o, mejor, buscando o hallando los salvadores que “rediman” sus democracias o, peor, que las entierren para siempre. Por eso sigue ganando adeptos la retórica del Poder constituyente-Uno, no sujeto a límite alguno, es decir, el mito o la ficción del Pueblo-Nación5 como el origen, no únicamente de la Constitución, sino también de todo poder y derecho(s).
La paradoja del constitucionalismo y, por extensión, de la propia democracia, nos devuelve a la metáfora de las dos caras, tan querida por Bobbio6. De un lado, la Norma de las normas (la Grundnorm kelseniana)7. De otro, el Poder de los poderes (el soberano, excepcional y teológico, del Schmitt más decisionista)8. Pero no hay metáfora que cien años dure ¿o sí?
Confrontado el reverso soberano con el anverso de la superlegalidad de la Constitución, se destruye la visión de la Norma Suprema como fuente primigenia y sustantiva que contextualiza el orden jurídico. La superlegalidad formal a través del procedimiento agravado de reforma/revisión de la Constitución quedaría en nada: mero legalismo vacío en clamorosa contradicción con el poder ilimitado del pueblo como constituyente. La superlegalidad material de la Constitución en cuanto superioridad de sus preceptos frente al resto, que se defiende a través de un modelo de justicia constitucional ad hoc, también cedería ante ese poder absoluto: no some-tido a ninguna cláusula de intangibilidad, es decir, no vinculado por ningún contenido axiológico y tampoco por la dignidad de la persona o por unos derechos sólo prescritos como inviolables hasta que dejan de serlo. Ante el lado oscuro del soberano y su excepcionalidad, la Constitución depondría toda la fuerza normativa por la fuerza de sus hechos.
No obstante, a pesar de la exaltación del constituyente y de su poder ilimitado, el constitucionalismo democrático se reivindica, precisamente, como límite al poder. Todavía resuenan las palabras de Hans Kelsen de su polémica con Schmitt sobre el defensor constitucional en los años treinta: “La función política de la Constitución es la de poner límites jurídicos al ejercicio del poder”9. La conversión del Poder constituyente en poder también constituido conecta su legitimidad original con su legalidad constitucional. De esta forma se supera la visión schmittiana del soberano como total e ilimitado y se consolida su desarrollo como poder sujeto a los límites –procedimentales y sustantivos– de su propia obra, la Constitución10. Más aún, la paradoja del constitucionalismo entre el Poder constituyente del pueblo soberano y los poder constituidos de sus instituciones también se recoge en la separación –siempre existente, nunca cerrada– entre la representación popular y sus representantes. Por mucha democracia de identidad, por mucha autodeterminación, el pueblo siempre será un concepto indeterminado y, por ello, necesitado de articulación a través de su forma o Estado. La distancia que separa a los representados del pueblo ausente con sus representantes, personalizables y actuantes, nunca podrá desaparecer del todo11. De ahí que la democracia moderna quede adjetivada, se diga o no, como representativa12.
Como paradigma bien vale el ejemplo español y su transición de la dictadura a la democracia. La ausencia de ruptura formal, desde la legalidad institucional de la reforma política13, marca algunas diferencias con sistemas de nuestro entorno que, sin embargo, no deberían confundirnos. A pesar de sus singularidades y, en concreto, de la inexistencia de una cláusula expresa de intangibilidad, la Constitución Española de 1978 (CE) –en confluencia con los modelos alemán, francés, italiano o portugués, que sí la recogen14–, también resuelve la paradoja del constitucionalismo, con su forma de Estado social y democrático de Derecho, en el minima-lismo normativo más efectivo e imperativo. La Nación o Pueblo español, del Preámbulo y de los Artículos 1.2 y 2 del Título Preliminar, que en el uso de su soberanía proclama su voluntad para dotarse de una Constitución, se convierte en “ciudadanos y poderes públicos” sometidos a esa misma “Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (Artículo 9.1). La comprensión ontológica del Poder constituyente, como un sujeto político colectivo con una voluntad propia y con capacidad de expresión, se proyecta normativamente en su Constitución, es decir, en su conversión ciudadana y a través de los poderes del Estado, desde esa pluralidad que se formula como valor superior del ordenamiento jurídico (Artículo 1.1). Pero, en el imaginario democrático soberanista15 sigue latente la retó-rica del pueblo-nación como titular del poder, no sujeto a límite alguno. Sin embargo, la democracia o se define desde la libertad del individuo (Kelsen)16, o desde la igualdad sustancial de los integrantes de ese pueblo como origen y titularidad del poder (Schmitt)17.
No queda más remedio que decantarse. Y aquí lo haremos. Pero antes habrá que analizar el momento vivido, con el coronavirus reconfigurando nuestros mundos y vidas y, no lo olvidemos, con el populismo convertido en pandemia mundial en su ataque a la democracia constitucional, al menos, tal y como se ha definido hasta ahora. Porque ante situaciones extraordinarias no vale acudir a la normatividad ordinaria. La excepción y la urgencia de controlar la epidemia sanitaria tampoco podían acometerse a través del legislador extraordinario ratione necessitatis en manos del ejecutivo y sus Decretos-Leyes. Por todos es sabido que cuando aparece el momento excepcional se presenta, sentenció Carl Schmitt, el soberano y su decisión. Y qué momento podía ser más excepcional que el que estábamos viviendo con la expansión del coronavirus en olas sucesivas. A diferencia del secuestro de los diputados el 23-F de 1981, ahora no confrontamos un golpe de Estado, sino una pandemia. La respuesta fue decretar sucesivos estados de alarmas; y, el soberano, el pueblo español, quedó –con mayor o menor intensidad– estabulado en casa. Ante esta situación tan impredecible como excepcional, el confinamiento nos hizo más dependientes de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. La necesidad de distanciamiento físico con salida de acercamiento telemático, aceleraron su uso. Y se manifestó en toda su crudeza la brecha entre trabajos y ciudadanos más o menos digitalizados.
Además, las nuevas tecnologías y el aumento exponencial de la cone-xión a través de las redes sociales han transformado el lenguaje político de manera irreversible. El ser humano ya no es sólo ese animal político que habla, tal y como Aristóteles nos había enseñado. El “yo, contigo y en las instituciones” de la libertad de los antiguos dejó paso a la simbiosis de la libertad de los modernos con el Estado-nación, en su realización también como Estado burgués de Derecho. Pero no será hasta su conversión en social y democrático cuando el Estado constitucional de ordenación jurídica asuma su fundamentación también pluralista desde la “dignidad humana” como “intangible”, tal y como prescribe el Artículo 1.1 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. Y, sin embargo, tras la reunificación, con el comienzo de la revuelta de la historia, las contradicciones de los Estados post-liberales se conjuraron con ese “nosotros contra ellos” en el asalto institucional que todo populismo busca y, muchas veces, apuntala.
Ahora los humanos ni necesitamos la plaza pública, ni integrarnos en ninguna polis. Pero, como el estado virtual seguía anclado a la forma Estado-nación, muchos de los nuevos líderes reclamaron la devolución de la soberanía a su pueblo mancillado. Parafraseando –a la contra– al filósofo griego, también dentro de nuestras ciudades se nos permite ser “bestias” o, en casos singulares, se nos hace (o nos creemos) “dioses”18. Más todavía, a pesar de los nacionalismos y su relación con el idioma en su construcción de la “comunidad imaginada”19, ni siquiera la política se hace exclusivamente en “lengua vernácula”20. También se determina desde un lenguaje que condicionan las nuevas tecnologías y sus usos digitales. Es el modelo de negocios, la monetización de la información y de las redes sociales, lo que complica el panorama. Hace tiempo que despertamos del sueño emancipador que parecía impulsar el mundo digital y tecnológico para padecer su naturaleza polarizadora y partisana, conspirativa o paranoica. Aquí estaban los populismos para manejar hilos y entonar sus cantos de sirenas. Y éstas empezaron a sonar.