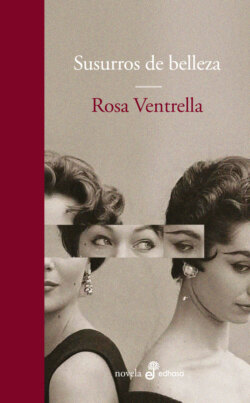Читать книгу Susurros de belleza - Rosa Ventrella - Страница 11
3
ОглавлениеCuando el nonno Armando murió, yo tenía diez años. Era 1941. Hacía calor. Un bochorno insoportable borroneaba el azul del cielo hasta hacerlo fundirse, absorbía los gritos de los niños que jugaban en las calles a ser soldados con ramas secas recogidas en el campo. Los cricrí de los grillos, el cotorreo de las mujeres sentadas cerca de las paredes a la cal para robar un poco de sombra. El zumbido incesante de las moscas. Todo sonido me atravesaba como si fuera una muñeca de papel de seda. Todavía hoy, cuando vuelvo a pensar en ese día, siento latir una herida supurante, la acidez me quema la garganta.
Avanzábamos por la calle soleada con nuestra madre. Angelina le daba la mano y lloraba por cualquier capricho.
Un niño se detuvo frente a nosotros con su fusil de ramas secas apuntando.
—Bum, bum —dijo—. Están muertas.
Angelina se pegó a la falda de mamá. Su llanto se volvió inconsolable. Yo me detuve a mirar a aquel improvisado soldado en pantaloncitos cortos. Tenía un rostro hermoso, los labios grandes, los ojos como dos almendras. Una ceja cortada y una mata de cabellos enmarañados.
—Déjanos pasar, niño —murmuró mamá—. Hoy hemos perdido al nonno y estamos muy tristes.
—A mí no me dicen lo que debo hacer —dijo secamente, y el brazo se tensó más. La rama podía golpear, herir, hacer sangrar.
Angelina se secó las lágrimas y se le acercó:
—¿Pero qué quieres de nosotros? —preguntó insolente.
—Soy un soldado y defiendo esta calle.
Angelina llevaba un vestido corto floreado, calzaba unos suecos que me habían pertenecido antes a mí, demasiado grandes todavía para sus pies.
—Ahora nos hacen pasar —lo intimó tomándolo de la cintura con las manos.
—¿Y quién lo dice? —El niño con ojos de almendra se volvió autoritario.
—Lo digo yo.
—Ah, ¿sí? ¿Y quién eres?
—Soy la nieta de Mussolini —se vanaglorió Angelina elevando el mentón.
Mamá la tomó de un brazo y le puso una mano sobre la boca. El niño nos miró a los ojos. En los suyos leí el miedo. Salió huyendo. Perdió el fusil de madera, tropezó en las lajas, corrió el riesgo de caerse.
—Pero ¿qué diabluras andas diciendo? —le preguntó mamá con preocupación, pero Angelina le sonrió. Había vencido.
Retomamos el camino hacia la casa del nonno. Cuanto más avanzábamos, más me dolía la cabeza. El zumbido de cien abejas me agitaba la respiración y me hacía más lento el paso. Cerca de la plaza, un grupo de mocosos jugaba a las bolitas. “Duce, duce, portaci la luce. Duce, duce, tráenos la luz”, entonaban. Mamá nos tomó fuerte de las manos a las dos. Parecía que en ese momento hasta los niños le daban miedo.
Cuando llegamos, papá ya estaba allá y un círculo de comadres rodeaba el féretro como una corona de cuervos. Nonna Assunta estaba desplomada sobre la silla. Los brazos le colgaban a los costados y la cabeza se le balanceaba de izquierda a derecha. Murmuraba palabras en voz baja, una larga letanía indescifrable. El nonno estaba vestido con el traje bueno del domingo. Le habían colocado las manos en plegaria sobre el pecho y tenía la mandíbula cerrada con un pañuelo atado bajo el cuello.
Cuando Angelina y yo éramos chicas, nonno Armando nos contaba a menudo acerca de la guerra en que había combatido, pero lo hacía pasando por alto lo peor. Nos hablaba de la comida pésima, del agua contaminada que los soldados bebían, de la disentería que los tomaba a traición, obligándolos a exponer infinitas veces su trasero como macabro trofeo para moscas y mosquitos. Con Angelina nos reíamos pensando en una larga fila de lunas redondas que brillaban en la noche.
Ahora que estábamos viviendo la guerra también nosotras, no sabría decir qué cosa exactamente representaba para mí. Al comienzo fue una presencia casi inocua. Llegaba a nuestros oídos en destellos. Sin embargo, desde que entró en nuestras vidas sin avisar, adquirí el hábito de contar los días. Luego comencé a contar todo. Contaba los escalones que bajaba para llegar a la cantina. Los pasos que necesitaba dar hasta la plaza en via Fratelli Bandiera, donde vivía una vieja loca que rumiaba constantemente y lanzaba manojos de ensalada a los transeúntes. Contaba las estrellas y las hormigas que en filas recogían restos de comida en el patio de casa.
En ese orden medido me sentía a gusto. Conté también los minutos en los que nonna Assunta me obligó a mirar el cuerpo delgado del nonno. La piel se había vuelto amarilla, el olor se había tornado acre, como el de algo que se ha arruinado, está ajado, ya en fase de descomposición. El rostro ahuesado me pareció más similar al de papá. En esos días de luto había perdido la belleza que le daba la piel lisa y los ojos brillantes. La mirada hosca y menospreciada semejaba tanto a la del nonno Armando. Como si, envejeciendo, los dos hubieran conservado lo esencial.
En los últimos meses de vida, el nonno había perdido los pedazos de su historia. No se acordaba más de las cosas, confundía a menudo nuestros nombres, sacudiendo la cabeza y apuntando los ojos hacia el piso, como un niño sorprendido in fraganti. En algunos momentos lo veía absorto en la ocupación silenciosa de recoger migajas del mantel, de crispar los dedos para encerrar con firmeza en el puño lo que tenía en las manos. Era como si buscara mantener la atención en algo, de evitar que los detalles grandes y pequeños se escaparan. También él, al igual que yo, necesitaba delimitar las cosas, conocerles la secuencia precisa. Sus últimas semanas de vida las había pasado en la habitación que olía a cigarrillos, desinfectante y orina.
Sin embargo, esos eran tiempos en los que la muerte estaba en todas partes.
El mundo de los adultos andaba tan mal que, en el fondo, un viejo más que se iba no provocaba pesar entre los habitantes del pueblo. Todos tenían parientes o amigos en el frente que luchaban todos los días contra la muerte. Todos sabían que a veces se vencía y a veces se perdía. Solo nosotros, los niños, nos sentíamos inmunes. Los varones que jugaban con los fusiles hechos con ramas y las nenas que nos quedábamos mirando. “Los niños no van a la guerra. Los niños no mueren”, nos decía siempre la nonna. De esa forma, la infancia nos protegía como un poderoso amuleto.
Poco después de la muerte del nonno, también papá partió para la guerra. Así comencé a contar los días sin él. Mamá se volvió taciturna y nonna Assunta inquieta, pero ninguna hablaba del hecho de que los hombres fueran al frente. La muerte se exorcizaba con el silencio. Zi’ Nenenna y las otras comadres del vecindario se sentaban en la puerta de sus casas a tejer, a confeccionar ropa abrigada para enviar a los soldados. De vez en cuando, mamá tomaba la foto de su casamiento y la hacía circular a todas las comadres.
“Miren cuán hermoso es —decía—, cuán hermoso es mi Nardino.”
Cada mañana, apenas me despertaba, contaba, luego tomaba la foto y fantaseaba acerca del día de su casamiento. Reconstruía los hechos, reunía los relatos de mamá y, si cerraba los ojos, me parecía estar allí con ellos.
Aprendía a vivir con esa alma falsa que me preservaba de lo que sucedía a mi alrededor. Mientras mamá y la nonna cosían y remendaban en la puerta, yo me recostaba sobre la cama, estrujando entre las manos la muñeca hecha con el pañuelo enrollado. Angelina y yo la habíamos bautizado “Ninetta”, porque se parecía a una nieta de zi’ Nenenna que había muerto a los dos años y había quedado pequeña como apenas nacida hasta el día en que dejó este mundo.
“Mira, Ninetta —le decía mostrándole la foto de mamá y papá casándose—. Ellos son Nardo y Caterina.” Y Ninetta asentía sacudiendo hacia adelante y atrás los cabellos hechos de hilos de lana amarilla.
Entonces, la tristeza se iba. La eliminaba parpadeando y estrujando la muñeca de trapo. Los rostros sonrientes de mamá y papá cobraban vida y, como espíritus, bailaban a mi alrededor.
La felicidad llegaba de lejos. Sentía su destello en la piel.