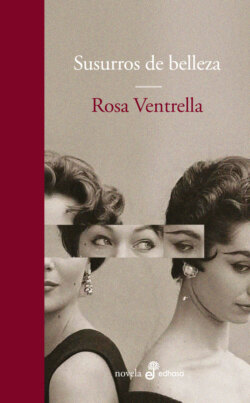Читать книгу Susurros de belleza - Rosa Ventrella - Страница 9
1
ОглавлениеLa casa tenía un solo ambiente, dividido en dos por una cortina que servía para separar el sueño de la vigilia. Los colchones de la vajilla. En la mitad más cercana a la puerta había una mesa y cuatro sillas. Una ventana daba a la calle, la otra al patio, presidido por un madroño. En el piso, caca de gallina.
Yo era una niña extremadamente flaca. Un pajarito piel y hueso. Mamá y la abuela se volvían locas por hacerme comer un bocado. Yo hacía una bola de alimentos en la boca y la custodiaba adecuadamente, sin conseguir tragarla. Nonna Assunta arremetía contra mi madre: “¿Qué esperabas? Tiene la lombriz solitaria o el mal de ojo. Algo tiene que tener. No es normal”.
Me gustaban pocas cosas. El orden era una de ellas. En primer lugar, alisaba con las manos mi lindo delantalito, me arreglaba el moño almidonado y acariciaba mi cabello suave y sedoso recogido en dos colitas tan tirantes que parecían que me arrancarían el cuero cabelludo. Si sentía que se aflojaba el elástico, lo apretaba hasta que los ojos se me alargaban en una tensión nada natural. Otra cosa que me gustaba era mirar a mi madre, su forma de caminar. Se movía con la gracia de una bailarina descalza, apoyando la punta de los dedos y manteniendo el cuello vertical. Mi hermana y yo imitábamos a menudo esa postura erguida suya. Caminaba así también por la calle y atraía las miradas de los hombres, que olían el rastro de su belleza, y las de las mujeres, que la miraban disimuladamente. También las vecinas la miraban con envidia, aunque disfrazada de cortesía.
La maledicencia estaba por todas partes y perseguía a mi madre, que debía esquivarla a cada paso; caminaba por las callecitas, por la espiral de la escalinata torcida que llevaba a la plaza, se chocaba contra las damajuanas de aceite fuera de los molinos, penetraba en los ojos de los asnos atados a las carretas de fruta, contagiaba al vendedor de sardinas, al panadero, al frutero, a las comadres que salían a la puerta, a la cabra de ojos oscuros, al carretero que recogía los restos de hierro o de ladrillos y gritaba por las calles: tenía una voz gutural que llegaba desde lejos, como el llamado de la cupa cupa.
Mi madre se deslizaba lentamente para quitarse de encima los ojos de la Cimmiruta, una vieja fea y desdentada, con una joroba grande que la obligaba a mirar continuamente hacia abajo. La vieja escrutaba a mi madre de torcido, con el rostro deformado, mientras vaciaba el orinal sobre el vertedero de piedra por el que pasaban las ruedas del remolque. Cuando Angelina, mamá y yo pasábamos delante, ella escupía la tierra, envuelta en un chal marrón que escondía de la vista el orinal. Y mi madre debía esquivar también los ojos del barón Personè, el dueño de todas las tierras de Copertino, que era impetuoso como un caballo de raza, proclive a la cólera y a la melancolía, pero cuando la veía sonreía como un niño e inclinaba la cabeza como hacen los campesinos cuando se lo cruzaban a él. Nonna Assunta decía que en la familia teníamos esa condena, la belleza de nuestra madre.
Una condena que le tocaría en suerte a mi hermana.
Cuando Angelina nació, Giulietta, la comadrona que había traído al mundo a todos los bebés de Copertino y a muchos otros los había enviado al más allá con infusiones de perejil y la aguja de tejer, sentenció: “Esta niña tiene los ojos moriscos de la madre”. Luego me había mirado, la boca delgada se le había arqueado en una ligera sonrisa: “Pero tú, piccerella, pequeñita, no tengas miedo, acércate, mira a tu hermana”. Me acerqué con pequeños pasos. Giulietta me daba miedo. Era gordita y torpe. Los ojos oscurecidos por las pestañas espesas. También me daba miedo su marido. Todos en el pueblo lo llamaban magghiatu, macho cabrío. Alguien había dicho que se apareaba con las cabras y Pasquina, la makara, la adivina —que tenía los ojos oscuros como ciertas mujeres de Oriente—, juraba también haberlo visto acoplarse con el demonio. “Tenía apariencia de mujer —andaba diciendo—. Solo que la piel era roja y desprendía fuego como las brasas. Era así, como carbón ardiente. Tenía los cuernos y la cola de un búfalo.”