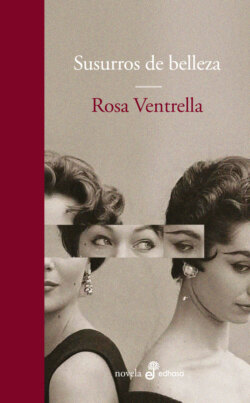Читать книгу Susurros de belleza - Rosa Ventrella - Страница 16
8
Оглавление—¿Qué te pasa, Tere’? —me preguntaba mamá.
Mientras se miraba en el reflejo del enorme armario vidriado, la figura delgada, afinada por el modelo acampanado del vestido nuevo, peinada con rizos rígidos que le caían a lo largo de las mejillas. Justo en esos mismos vidrios se había contemplado mi padre el día que había partido para la guerra. La “mala guerra” la llamaba él, porque estaba convencido de que la guerra de verdad se combatía en casa y era aquella contra la mala suerte, el hambre, el frío, las enfermedades, las heridas del cuerpo y del alma.
—¿Qué te pasa, Tere’? —me preguntaba, pero yo no respondía.
Entonces se inclinaba sobre mí y me acariciaba los cabellos en la nuca, tratando en vano de hablarme, los labios fruncidos y una urgencia por irse que le afeaba los ojos, los apagaba. Quizá quería contarme todo en esos momentos; quizá eran mis primeros miedos que se materializaban en imágenes inquietas, mudas. Porque si cerraba los ojos la veía en la mansión de los Personè, frente al barón con los músculos crispados, que abría los brazos y le hacía ver cuán grande era la casa.
—No tengas miedo, Tere’, mamá regresa pronto. —Sin embargo, el miedo me paralizaba los ojos y las piernas.
Salía una vez por semana con el vestido nuevo.
—Si viene la nonna, le dices que ahora regreso —me decía como única recomendación.
Esas veces me quedaba yo cuidando de Angelina. Nos sentábamos en el piso y jugábamos con la muñeca de trapo. Una mañana se desnudó y se paró frente al espejo:
—Ves, Tere’, comienzan a crecerme las tetas —dijo contenta. Jugaba a apretarlas entre sus manos y a toquetear los minúsculos pezones rosados—. Y tú, Tere’, ¿tienes tetas?
—Un poco sí —le dije avergonzándome.
—Muéstramelas. Dale, Tere’, así sé cómo serán las mías cuando tenga tu edad.
Allí, de espaldas a la cortina que separaba las camas de la cocina, de frente al espejo donde mi padre se había contemplado como soldado y mi madre se miraba todas las semanas, sintiendo sobre el rostro los destellos del pecado, me levanté el vestido y le mostré a mi hermana los senos. Entendí en ese momento que Angelina actuaba sobre mí como un fantasma exigente.
—Son hermosas, ¿no es cierto, Tere’? Hermosas como las tetas de mamá.
—N-n-no d-digas e-eso…
Respiré profundamente una decena de veces, reteniendo el aire en los pulmones para luego exhalar despacio. Imaginaba que era una técnica para relajarme y dejar de tartamudear.
Angelina comenzó a reírse. Con el vestido levantado saltaba por la habitación. “Teresa tartamuda, Teresa tartamuda”, repetía sonriendo.
Me bajé el vestido y me puse a perseguirla. Entonces tomó la muñeca de trapo y la hizo rodar junto a ella.
—¿La escuchaste también? Mi hermana es grande y no sabe hablar.
Se escondía bajo la cama y detrás de la cortina. No sabía qué hubiera hecho si la agarraba. Quizá esperaba que bastara con que la tocase para que se quedara quieta. El amor y el odio me tironeaban y se mezclaban. Los ojos, los cabellos, la curva del mentón, la figura delgada, las piernas largas y sutiles. Ese cuerpo era también el mío. Sentía que me pertenecía, que nos ligaba un hilo sutil pero indestructible. Que no podía odiarla de verdad.
De repente sentí un líquido cálido que me mojaba la bombacha y un goteo que se deslizaba a lo largo del muslo. Me detuve frente al espejo. La sangre había empapado el algodón blanco y se deslizaba lento por la piel. Angelina se detuvo. Tenía los ojos fijos en mí, una expresión concentrada que le sellaba la boca y le fruncía el ceño. Un minuto después tiró a Ninetta al piso y corrió a abrazarme. Su cabeza llegaba a mi cuello, se acurrucó entre mis brazos, me apretó fuerte. Tenía sus rizos negros en la boca y las mejillas.
—Lo lamento, Tere’, es mi culpa. Fui mala y ahora sangras. No te mueras, Tere’.
En ese momento regresó mamá. A menudo llegaba con la urgencia de quitarse el vestido, lavarlo y meterlo al sol, tendido sobre las ramas del madroño. Luego depositaba la comida sobre la mesa, evitando mirarme. Desde que tenía ese vestido bueno, llevaba huevos frescos, carne y manteca tan blanda que se cortaba con un dedo. Había recuperado los kilos perdidos y el aspecto de nuevo florido la hacía todavía más hermosa. Después de lavarse, iba a buscar la foto de ella y papá el día del casamiento. La apretujaba suspirando prolongadamente, luego nos decía que comiéramos, que en esos tiempos tener algo para llevar a la boca valía más que todas las tierras de Copertino.
Ese día, sin embargo, las bolsas se le cayeron de las manos. Dejó los mandados en la puerta, como si ese antro secreto del mundo, en ese momento, debiera pertenecer solo a nosotras. Como si la guerra, las bombas, el hambre, el barón que la acariciaba toda y la hacía sentir la más puta de todas las putas de Copertino fueran jirones de desperdicios que su amor de madre podía licuar y eliminar de la faz de la tierra.
—Mi niña, mi niña se ha hecho mujer —dijo abrazándome.
—No se muere, ¿no, mamá? —preguntó Angelina sollozando.
—Claro que no se muere, pequeña. Más bien, verás ahora cómo se volverá hermosa. La muchacha más hermosa de todo Copertino.
En ese momento tres mujeres abrazadas —una madre y dos hijas— desafiaban las bombas, la guerra y el hambre, la muerte del alma y del cuerpo. Nunca más sentí a mi madre tan vulnerable. Nunca la amé tanto.
Se fue a buscar una toalla de lino que conservaba en los cajones del armario.
—Esto lo guardé para ustedes, hijas mías. Como mi madre, que en paz descanse, la había guardado para mí, yo lo guardé para ustedes. Es la vida que continúa, niñas. Es la esperanza en el futuro.
Llenó una palangana de agua que había puesto a hervir y me lavó adecuadamente. Angelina, desde un ángulo de la habitación, asistía a ese ritual que tenía el sabor de las tradiciones antiguas. Mientras me frotaba las piernas, mamá cantaba lentamente una canción. Una procesión de palabras apenas susurradas en una lengua antigua que no era el dialecto que yo conocía. Angelina estaba quieta y miraba, apretujando a Ninetta entre las manos.
—Mira cómo es hermosa, Ninetta. Mira a mi hija. Será la muchacha más hermosa de Copertino —le susurraba también a ella.
Cuando mamá me hizo levantar para secarme y colocarme la toallita de lino en la bombacha, me miré en el espejo. Los flancos ligeramente redondeados, los senos pequeños y redondos, los cabellos claros y lisos que llegaban a los hombros. Sentí un extraño hormigueo en el vientre, como si mirarme me diera placer, me diera más calor en la entrepierna. Un dolor agudo me obligó a plegar las rodillas. Venía de lejos, se concentraba hasta los riñones, luego desaparecía.
—Tu padre me decía que siempre hay una estación para todo en la vida. Fue su nonno, Nicola, quien se lo enseñó cuando era niño.
—Y cuéntanos más. Cuenta qué le decía su nonno.
Nos acurrucamos sobre el colchón, mamá en el centro, Angelina, Ninetta y yo entre sus brazos.
—¿Quieren saber entonces la historia de su padre cuando era un niño?
Asentimos. Angelina la hizo asentir con la cabeza a Ninetta.
—Cierren los ojos que así la imaginan mejor. El comienzo son las estrellas… A su padre de niño le gustaba acostarse sobre la hierba a mirar el cielo. Nonno Nicola lo llevaba al campo de Copertino, a buscar lagartijas y mariposas.
—También a mí me gusta atrapar mariposas —intervino Angelina.
—Shhh, no interrumpas a mamá.
—Cuando estaban cansados, se sentaban en la hierba a comer pan y queso. El nonno quería mucho a su padre.
—Nonno Armando también nos quería mucho a nosotras, ¿no es cierto?
Volvimos a abrir los ojos y Angelina sacudía ahora a Ninetta de derecha a izquierda.
—Vuelvan a cerrar los ojos, niñas, así les cuento más.
Angelina dejó la muñeca de trapo sobre su regazo y apretó fuerte los ojos.
—Mientras comían, miraban las estrellas y, a lo lejos, las luces del pueblo. “Hay un tiempo para todo”, decía nonno Nicola. “Todas las cosas tienen su estación. La estación de los frutos y la de la siembra. La estación del bien y la del mal. La estación de la vida y la de la muerte.” ¿Entienden lo que significa, niñas?
Volvimos a abrir los ojos. Una miró a la otra.
—¿Qué quiere decir, mamá? —preguntó Angelina, agitándose un poco sobre la cama.
—Que cada cosa, en la vida, tiene su tiempo. Que, aunque ahora estemos tristes y nos sintamos solas, esto no durará para siempre. Las estaciones buenas y las estaciones feas. Lo blanco y lo negro.
Mientras decía esas palabras, la vi ponerse taciturna. Nos abrazó fuerte y nos besó en la frente y entre los cabellos. Decenas de besos, luego dijo:
—Un día las llevaré también yo a ver las estrellas. Nos acostaremos en la hierba y las contemplaremos. ¿Sabían que las estrellas que vemos en el cielo están ya muertas desde hace mucho, muchísimo tiempo?
—Pero eso es triste, ma’ —le dije.
—No es triste, es más bien hermosísimo. Si piensas que están muertas desde hace millones de años y nosotras todavía estamos aquí para contemplarlas.
—Un milagro, mamá.
—Sí, Tere’, un milagro.
Angelina y yo apoyamos la cabeza en su seno. Respirábamos al unísono.
—Duérmanse ahora, que todo se arreglará.
Imaginé entonces que todo, a semejanza de una muñeca rota, podía remendarse, emparcharse, coserse de nuevo.