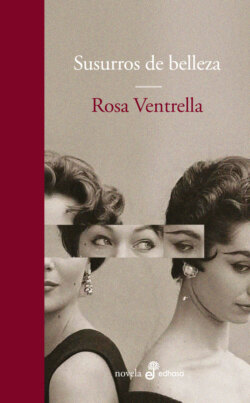Читать книгу Susurros de belleza - Rosa Ventrella - Страница 12
4
ОглавлениеUna mañana se presentaron los enviados de la Patria en Guerra en busca de todos los objetos que pudieran servir a la nación, cosas de valor o insignificantes que pudieran quizá fundirse para hacer balas. Rompían y agujereaban calderas, jarros y platos, de modo que quedara claro a todos que esos objetos no podían servir para ningún otro objetivo que ayudar a los soldados en el frente.
El marido de la comadrona había corrido de casa en casa avisando a todos que los agentes del fascismo estaban registrando las casas. Mamá había reunido varios jarros viejos y abollados y una gran cuba que servía para lavar las sábanas con la ceniza, dentro de la que terminábamos también Angelina y yo, para que mamá nos fregara bien en el agua de las sábanas, con lejía.
“Ahora no sé más dónde las voy a bañar”, se había limitado a decir.
Angelina había tomado la muñeca de trapo de debajo de la cama y la había escondido dentro de la alacena de la cocina. Tenía miedo de que los emisarios del régimen la agujerearan también con sus clavos afilados.
También la nonna estaba muy agitada. Se levantaba de la mesa para dirigirse hasta el fregadero y, de repente, volvía rápido a sentarse, deslizando su mano desde la boca hasta la frente y de nuevo hacia la boca. Desde que había muerto el nonno, lloraba todo el tiempo, por él, por papá en la guerra y por sabe Dios qué otras calamidades. Tenía los ojos rojos y los labios le temblaban. Luego, de golpe, recuperaba la energía, se paraba en el centro de la habitación con el pie derecho adelante marcando el tiempo de su indignación y maldecía contra este mundo y el otro. “Que me venga a llevar —se la escuchaba decir—. Que la señora con la guadaña venga a llevarme.” Y levantaba el puño en medio del aire para desafiarla.
Cuando los enviados de la patria entraron, estábamos todas erguidas y quietas frente a la mesa de la cocina, como un grupo de condenados frente a un pelotón de ejecución. Reconocí entre ellos al vigilador del edificio moderno que se erguía al fondo de la calle de nuestra casa. Íbamos todos a refugiarnos allí si la sirena sonaba. Se colocaba frente al portón de entrada y nos hacía entrar uno a la vez. Era un hombre amable. Cuando Angelina y yo pasábamos a su lado nos saludaba con una caricia en la cabeza. Tenía un ojo estrábico y una pierna que, por alguna razón, no le había crecido como la otra. Por ello no había ido a la guerra. Verlo también en esa ocasión me tranquilizó. Pensé que no podía pasarnos nada malo, porque el vigilador era un hombre bueno.
El primer golpe de maza sobre la cuba donde nos bañábamos nos estremeció. Angelina hundió la cara entre las piernas de mamá y comenzó a sollozar. Apreté los puños y sentí en el rostro la misma tensión de cuando estaba incómoda. Sentí contraerse mi mejilla en un rictus y luego relajarse, pero no derramé ninguna lágrima. Mi cuerpo había aprendido a adoptar su mecanismo de protección. Cada una de nosotras tenía uno, aunque inconscientemente.
Si hubiera estado el nonno, habría maldecido contra el sucio demonio, así como había hecho años antes —por lo menos esto contaba la nonna—, cuando el fascismo había lanzado una campaña de colecta de alianzas matrimoniales a cambio de anillos de hierro de ningún valor. Nonno Armando había escondido las alianzas dentro del pozo donde vaciaba el orinal con los excrementos. “Que vayan a buscarla dentro de la mierda a mi alianza matrimonial”, decía.
Ni bien los enviados de la Patria terminaron con los jarros, la cuba y la caldera, pidieron a mamá inspeccionar el resto de la casa. El vigilador no tenía una cara feliz y detectó en mamá los signos del disgusto. Ella no dijo nada. Se limitó a recibir entre sus manos el rostro de mi hermana. También nonna Assunta, por esa vez, evitó maldecir, aunque no logró evitar llorar.
“Ánimo, comadre Assunta —la consoló el vigilador—, en el fondo es la guerra. Estos son tan solo objetos. Al final no tienen nunca tanto valor y ayudan a los soldados, a la causa de la nación, a ganar la guerra. También a su hijo.”
Fue entonces que las lágrimas de la nonna se transformaron en sollozos profundos. Lloraba intermitentemente, porque cada vez que no tenía más lágrimas, buscaba más en profundidad y sacaba todo con una especie de remolino que le despertaba una vorágine justo en el fondo del pecho.
El vigilador, incómodo, se arregló el cabello, luego salió a fumar un cigarrillo, mientras los enviados de la Patria revisaban los cajones y la alacena.
Ninguno de nosotros se movió hasta que se escuchó la voz del vigilador, que conversaba con alguien. Su discurso era una sucesión de “sí, señor”, “discúlpeme”, “por supuesto”, “mis respetos”.
Unos minutos después, el hombre que hablaba con el vigilador se asomó a la puerta. Lo primero que vi fue la punta de sus zapatos. Mocasines de cabritilla muy relucientes. No sabía nada de zapatos, pero sabía que esos eran de cabritilla porque todas las veces que papá veía en el pueblo a los señores, escupía en la tierra por donde habían pasado y decía siempre una frase parecida a esta: “¡¡¡Agh!!! Si pudiera, escupiría sobre la cabritilla de sus zapatos”.
Poco después reconocí la figura elegante del barón Personè. Olía a pomada recién esparcida sobre los mocasines por el señor y llevaba puesto un traje oscuro que resaltaba su tez clara, delicada. Tenía los cabellos engominados y peinados hacia atrás, que revelaban una frente grande. Podía tener la misma edad que mi padre. Me impactaron los ojos de un hermoso marrón líquido, con motas de tonos vibrantes. Las cejas estaban enmarcadas por dos arrugas profundas que parecían talladas a cuchillo. Me pareció que tenía la misma mirada férrea que había visto a veces en el rostro de papá.
Se quitó el sombrero y lo apoyó sobre el respaldo de la silla. Los enviados de la Patria se detuvieron al instante. Cerraron los cajones que habían abierto y repusieron las ollas en la alacena.
Yo sabía todo acerca de él: me había aprendido de memoria cada detalle de su vida a partir de los relatos de nuestro padre y de los abuelos. Su nombre se levantaba en las plazas y en los vecindarios como una ráfaga de viento. Sabía que vivía más allá de un bosque de encinas donde, de niñas, Angelina y yo buscábamos brujas y duendes. En mi pueblo había algunas casas a las que los adultos atribuían leyendas. Una de estas era la finca del barón Personè. Las otras eran la casa de la makara y la Torre del Cardo. Para llegar a ellas, era necesario atravesar colinas de olivos e higos de la India, ovejas y pastores, tierra roja aplastada por la sequía, antes de perderse de nuevo entre piedras y arbustos de adelfas.
La nonna odiaba al barón como en su época lo había odiado el nonno y como lo odiaba también mi padre. Yo no entendía qué podía haber tan terrible. No me aterrorizaba como el marido de la comadrona, no leía en el fondo del café como la makara. No andaba por ahí contando historias terribles de ladrones y brujas, como lo hacían algunos hombres y mujeres del pueblo. Viejas marchitas y animales fantásticos que vivían en los bosques y cobraban vida luego en los sueños de los niños: los hombres lobo, los fantasmas que vagaban por las habitaciones a veces en la oscuridad, los perros con cabeza de león y los ratones gigantes que venían a mordisquearte los pies mientras dormías. El barón Personè parecía venir de otra dimensión, de un mundo paralelo al nuestro que nunca habría podido cruzarse con nuestros destinos. Nuestro mundo estaba habitado por la fealdad; el suyo, por la belleza. Estaba siempre vestido bien y olía a fragancias desconocidas, que quizá venían de lugares lejanos. Sin embargo, cuando se hablaba de él, la nonna decía: “Ve con cuidado”, que era la frase con la que se aconsejaba a alguien ser prudente, evitar los peligros. El barón era el peligro al que había que mirar con ojos atentos. A mí en ese momento me pareció tan solo un hombre hermoso, con movimientos lánguidos, una boca carnosa de mujer y pestañas arqueadas y sutiles.
—Buen día —comenzó con una sonrisa amplia.
En su boca vi brillar un diente todo de oro. Nunca había visto uno en mi vida. La nonna miró torcido a mamá, y Angelina, quien durante todo ese alboroto no había todavía quitado la cara de las piernas de mamá, finalmente se dio vuelta:
—Lo conozco. Usted es el barón —pronunció contenta. La vista de Personè, sin embargo, solo la alegró a ella.
—Estos señores han terminado aquí —dijo tranquilamente.
El vigilador se asomó al umbral y los otros se dieron vuelta y dejaron nuestra casa después de haberlo saludado con una reverencia.
—Ofrécele algo al barón —dijo la nonna, y mamá se dirigió en seguida hacia el fregadero para buscar un vaso bueno, de esos con el borde dorado, para ofrecer un licor de laurel que la nonna preparaba con sus propias manos.
—No se preocupen, pasaba por aquí y pensé en ayudar —dijo el barón, volviendo a tomar el sombrero de la silla—. No debe ser fácil para cuatro mujeres solas —bajó la mirada para cruzar los ojos de Angelina y los míos.
Mamá volvió con el vaso en la mano. Estaba pálida y delgada. Los cabellos sucios. No se arreglaba mucho desde que papá se había ido a la guerra. Se colocó unos mechones tras las orejas y se miró toda del pecho a los pies. No le gustaba la figura que su cuerpo dibujaba, porque en el rostro le noté la incomodidad. Me detuve también a mirarle el pecho adornado por un espacio pálido entre los pezones, la boca descolorida, los pies dentro de los zuecos gastados. Quizá esa era la defensa que mamá había adoptado para protegerse de la guerra: oscurecer la belleza para pasar desapercibida. Para atravesar los vecindarios como una presencia no vista, un espíritu inconsistente como las hadas de la casa que, aunque bellísimas, permanecían invisibles.
El barón saludó con un leve ademán de cabeza y se fue, sin agregar nada más. De él permaneció una estela de perfume delicada que flotó por la habitación largo tiempo. Angelina se puso a dar vueltas por la cocina, en el polvillo de luz que había entre la alacena y la mesa, persiguiendo esa estela perfumada, como si el olor tuviera alguna consistencia palpable. Levantaba la muñeca de trapo, de modo que también el cuerpo fláccido del juguete se empapara con el aroma exótico del barón.
Ya se había olvidado del asunto de los enviados de la Patria. Sus martillos y clavos. Sus ojos gris azulados habían vuelto a brillar, sin ningún rastro de los llantos de poco antes. A Angelina la atraía la belleza. La perseguía ya desde entonces. Era la belleza la que la hacía salir del daguerrotipo en blanco y negro que retrataba nuestra vida, la que le daba color.
En ello pensó nonna Assunta para hacernos volver a todas con los pies sobre la tierra.
“¡Puaff! —exclamó escupiendo sobre la tierra—. Será mejor que lavemos el piso. Por donde ha pasado el barón, la tierra está infectada, podrida.”
Luego se puso de nuevo a dar vueltas por la habitación y a maldecir contra la guerra, los terratenientes e incluso contra los santos.