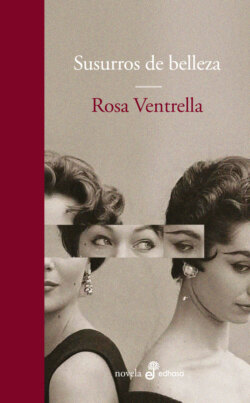Читать книгу Susurros de belleza - Rosa Ventrella - Страница 14
6
ОглавлениеLa mañana siguiente, mamá se vistió elegantemente, con un vestido claro que le ajustaba en el pecho. Se pasó un poco de aceite de oliva por la boca y se peinó con cuidado el cabello. Creo saber qué la impulsó esa mañana a hacer lo que hizo. El amor. Fue el amor, esa armadura de madera dura, el que le sostuvo firme el pulso mientras se peinaba con cuidado cada rizo negro. Mientras, acomodaba la tela del vestido usado quizá muchas veces en las ocasiones importantes de su vida. Mientras, colocaba un moño blanco entre los cabellos de Angelina, mientras se hacía un tajo en el pulgar para pasarse un poco de rojo sobre las mejillas pálidas.
Hasta aquella mañana no tenía idea de cómo era la finca de los barones Personè. Y aunque me había cruzado con el barón en la calle e incluso había estado en casa, aunque en los relatos de los adultos cada detalle de su vida era minuciosamente repasado, para mí era precisamente un desconocido. Sabía que era viudo y tenía dos hijos, un varón y una niña. Su mansión blanca y rosa la veía desde lejos, coloreada como el papel de los caramelos. La imaginaba suave y comestible, como la más suculenta de las delicias. No como una casa de verdad. Las paredes falsas, las personas falsas, todas las cosas falsas.
El pueblo, el auténtico, estaba encerrado entre dos campañas en forma de herradura y olía a estiércol, a animales agotados, a campesinos que trabajaban duramente de la mañana a la noche. Si de niña imaginaba algo bello, era en la mansión de los Personè que mi mente pensaba. Si cerraba los ojos, podía incluso paladear la casa de muñecas, tenía gusto a algodón de azúcar.
Caminamos despacio por las calles de Copertino. Yo apretaba la mano derecha de mamá y Angelina la izquierda. Las casas pegadas una con la otra, los techos a medida, sin saliente, puertas y ventanas pequeñas. Cal viva arrojada sobre piedra viva. Atravesamos el centro histórico con la cabeza gacha, como si tuviéramos algo vergonzoso que esconder. Pasamos por el santuario de Grottella, donde José había vivido la experiencia mística de tantos éxtasis que lo había vuelto santo. Mamá nos soltó las manos e hizo la señal de la cruz varias veces. Angelina y yo la imitamos. Alejándose de las casas, se tenía la impresión de que se hubiera respetado un lugar abierto entre la naturaleza y el hombre. El camino recorrido para dejarnos a espaldas del centro del pueblo era una cesura dentro de los olivares y de algunas viñas. Más adelante, en el horizonte, se elevaban los muros del cementerio nuevo. Mientras atravesábamos los campos iluminados por el sol, yo posaba los ojos sobre las gotas de rocío que colgaban de los hilos de hierba y oscilaban como luciérnagas sobre los troncos nudosos de los olivos y sobre las olas de luz que rajaban el manto sutil de las nubes y me cegaban. Aquí y allí algún detalle insulso, como, en las encrucijadas, las cabañitas de viejos que asentían siempre mediante un incesante temblor en la cabeza, o los cúmulos de inmundicia que afeaban los muros a la cal en las inmediaciones de los campos, o la vista de los campesinos con la espalada inclinada sobre la tierra recogiendo leña, todo despertaba en mí la sospecha de que la belleza había abandonado aquel mundo o, para decirlo mejor, que la belleza había sido, quizá el punto de partida originario, pero que el tiempo, la vejez, la pobreza o la maldad habían paulatinamente terminado por arruinarla. Era la razón por la cual la belleza y la fealdad terminaban por convivir siempre una al lado —o dentro— de la otra, como el sedimento en el vino joven.
Mamá caminó con la sonrisa torcida a lo largo de todo el camino. El relato de lo que quería hacer se lo guardaba para ella. De vez en cuando, soltaba nuestras manos y se pasaba las palmas sobre los ojos, como si quisiera secar lágrimas que no salían.
Cuando la mansión Personè apareció en el horizonte, suspiró largamente y apoyó la espalda en una pared a la cal. Era una mañana calurosa. El bochorno envolvía todo, parecía una mortaja. El campo estaba silencioso. Angelina y yo estábamos quietas y tiesas. No nos movíamos, reteníamos la respiración. Las dos teníamos miedo. En la sombra de un olmo apareció el sonido de un sapo; su croar rítmico era como un sollozo musical bajo y dulce, una bola de aire que estallaba en un trino claro.
“Ahora, vamos. Déjame respirar”, sintió la obligación de decir mamá, como si la voz del sapo la hubiera reclamado a sus deberes.
Después de que revivió, la tomamos de las manos; en ese lugar nos sentíamos extranjeras y necesitábamos su protección. Atravesamos de ese modo la avenida que conducía a la finca. Angelina y yo girábamos los ojos en todas las direcciones para admirar los árboles plantados al borde del sendero con guijarros. Las flores de cerezo atraían a las avispas y abejas. Se las veía ir, venir, dar vuelta, introducirse en los cálices para luego irse volando de nuevo. A medida que el portón de entrada de la casa estaba más cerca, mamá nos apretaba más la mano y también aumentaban sus suspiros. Los podía contar. Uno a cada paso. Un ritmo cadencioso, sin improvisación.
Vino a abrirnos una mujer seca y arrugada, con un ojo estrábico y un mechón de cabellos claros que sobresalía de la cofia ceñida. Nos examinó cuidadosamente a todas. Primero a mamá, luego a mí y al final a Angelina.
—¿Qué quieren? —preguntó con un tono grave.
Quizá había leído en nuestros rostros los días de privaciones, las noches pasadas comiendo estofado de col. Las ropas remendadas, el vestido de mamá que tenía los mismos años que yo. O quizá había ido más allá y solo con fijar sus ojos en nosotras había visto las habitaciones llenas de humo y apestosas de casa, las cortinas consumidas, el rostro de nonna Assunta cuando se le revolvían las entrañas porque no había nada más para comer, y ella y mamá cenaban las hojas de rábanos. El revoque que se caía a pedazos, las telarañas en las paredes, la madera que escaseaba, el frío en los huesos, los pies congelados. Esa vieja bruja, ácida como la bruja del pueblo, había leído todo sobre nuestro presente y nuestro pasado.
—Estoy buscando al barón —dijo mamá, tratando de enmascarar el miedo.
—¿Y quién lo busca?
—Puede decirle que soy la mujer de Nardo Sozzu.
La doméstica nos dijo que nos acomodáramos y se alejó con pasos ligeros a lo largo de una escalera que terminaba con la imagen de una estatua de san José que dominaba desde lo alto de un estrado. En la sala se exhibían objetos de toda suerte de procedencia, cuadros que retrataban escenas de caza, tinteros finamente cincelados, cuatro parejas de almohadones para cada sillón. Me sorprendió la penumbra de las habitaciones, tantas ventanas y los postigos semicerrados. Si en casa hubiéramos tenido tantas ventanas, las habría tenido a todas abiertas, habría inundado la habitación con luz.
De repente, vimos al barón descender a lo largo de la escalera con el andar seguro. Al mirarlo con atención, debía tener más años que mi padre, aunque era un hombre hermosísimo, con los miembros alargados y los músculos bien diseñados bajo la ropa. Angelina tenía realmente razón. Era hermoso el barón Personè.
Mamá se puso de pie de golpe y se aclaró la voz. La conocía como una mujer fuerte, pero en ese momento la imaginé como a Ninetta, mi muñeca de trapo. Se habría dejado estrujar, apretujar, revolear de derecha a izquierda.
En esa época no podía todavía imaginar que él, su mansión de algodón de azúcar, su progenie infecta nos habrían cambiado la existencia entera. En ese día soleado de julio, supe solo que mi madre, por primera vez, se ruborizó cuando lo vio. A pesar de estar acostumbrada a sus miradas lascivas, a las reverencias pomposas y ostentosas. Estaba acostumbrada a leerle la avidez en los ojos, la codicia, la fuerza, pero ahí, dentro de los muros de su fortaleza, ella era totalmente vulnerable.
Miré admirada sus manos lisas y sin signos de trabajo. Manos de terrateniente. No las olvidaría más.
Cuando se acercó, el barón hizo una reverencia. Mamá se sonrojó más todavía. Y esbozó un gesto de satisfacción que, sin embargo, parecía falso.
—Barón, debo hablar con usted —dirigió la mirada hacia nosotras.
—Cesira —llamó él, haciendo chasquear los dedos. La doméstica con el ojo estrábico se precipitó—. Lleva a las niñas a ver el jardín.
Mamá me miró. Tenía los ojos del miedo y los labios bellos, grandes, dispuestos en un pliegue de resignación, en una sonrisa forzada.
—No tengas miedo, Tere’. Mira cómo tu hermana ya está yendo contenta a ver el jardín.
¿Por qué era yo siempre la que tenía miedo? El miedo me pertenecía. De modo que seguimos a esa mujer odiosa entre las ramas de los árboles de un jardín exuberante. Angelina saltaba de aquí para allá contenta.
—Ven, Tere’, ven a ver cómo es hermoso. Parece la casa de una princesa. También yo cuando sea grade quiero tener una casa así.
La hosca doméstica la miró y sonrió sardónica y lentamente. Al mirarla sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Se me clavó en la espalda y me hizo estremecer.
“Es la muerte que te ha pasado al lado”, decía nonna Assunta cuando eso sucedía.
Giré a la derecha y a la izquierda, luego miré tras mi espalda.