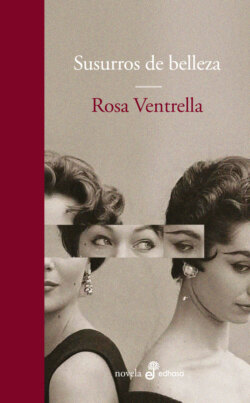Читать книгу Susurros de belleza - Rosa Ventrella - Страница 15
7
ОглавлениеAlgunas semanas después se festejó en el pueblo al amado patrono, José de Copertino, el santo que más de setenta veces había sido visto por los fieles levantarse del suelo y planear por los aires. Por esta razón, se lo conoce como el protector de los pilotos y de los viajes en avión. Durante esos días, las mujeres limpiaban de arriba abajo las casas, cardaban la lana de los colchones, adornaban los balcones con edredones de colores, cosidos con sus propias manos, y se dedicaban a la preparación de dulces. Nonna Assunta me había enseñado cómo se preparaba la masa de los buñuelos, harina, agua y azúcar, que se cocinaba en agua hirviendo. Cuando esa masa suave comenzaba a separarse de las paredes de la olla, se apagaba el fuego y se la hacía enfriar sobre una superficie de madera. De ese grumo amarillento luego se obtenían los taralli, grandes como una mano, que los cocinaba a fuego lentísimo el panadero del pueblo.
Era la segunda noche de la fiesta, cuando la procesión desfilaba por las callecitas del pueblo. Frente al cortejo, el padre Geremia gritaba salmos como endemoniado. Era un párroco gordo, con una enorme panza que terminaba en punta. El hambre y las privaciones no lo habían alcanzado. Las flores pálidas y transparentes de los tilos que adornaban la plaza recaían sobre su cabeza desnuda, mientras los ancianos de la Congregación del santo soportaban con la fuerza de sus brazos los pesados íconos de oro. Detrás seguían las mujeres del pueblo, vestidas de negro con un velo de encaje sobre la cabeza. Los enfermos y lisiados saludaban al santo desde la ventana. Arrojaban pétalos de rosas y hacían la señal de la cruz.
Nonna Assunta tenía una expresión trastornada. Caminaba a nuestro lado sin decir palabra. Saludó a duras penas a algunas viejas, acuclilladas en los escalones de sus casas, que vendían capullos de rosas para homenajear al santo. Las cruzó maliciosa, con las manos bien unidas en su regazo.
A lo largo del camino, pudo ver a la Cimmiruta, envuelta en un chal. Pequeña y traicionera, se deslizaba a lo largo de los muros casi sin hacer ruido y luego aparecía de repente para lanzar sus anatemas sin sentido. Se acercó a la nonna y a mamá y las examinó de reojo. Era vieja, pero algo en los ojos la hacía parecer todavía joven. Ojos de muchacha en un rostro de momia. Mamá esquivó su mirada, dirigiendo un vistazo furtivo a la punta de sus zapatos.
Nonna Assunta, en cambio, la hizo callar con una mano. Tenía los ojos ardientes como la brasa. Tizones ardientes.
Nos pusimos a seguir la procesión sin participar demasiado. De tanto en tanto, el padre Geremia invocaba un amén y nosotras respondíamos a coro. En el círculo montado de forma descuidada en la plaza, instrumentos de viento y tambores saludaron la llegada del santo. En cierto momento se levantó un viento oloroso que hacía piruetas alrededor de las mujeres, los viejos y la imagen. Perfumado de retama, orégano y malva silvestre. Mamá se detuvo a saludar a algunas mujeres del vecindario, pero le devolvieron el saludo unas con aire distraído y otras con aire sospechoso. A Angelina y a mí nos atrajo una mujer con un niño en brazos que succionaba torpemente el seno de la madre escondido por un chal de encaje. Abría y cerraba las pequeñas narinas, continuaba chupando con un ritmo lento, incesante.
—Mira qué hermoso es, Tere’, parece un muñequito —me susurró Angelina.
—Vámonos —se entrometió nonna Assunta, girando hacia mamá—. Aquí, como ves, las otras mujeres no te prestan atención.
Me detuve a observar a nuestra madre. Era de nuevo hermosa, no parecía más marchita por la soledad. Los ojos, el cabello, la curva del mentón, la figura de sastrería moldeada por el vestido negro y largo. Nos alejamos un poco y lo noté, las bocas ávidas de las mujeres que hablaban de ella. A lo largo del callejón se elevó un leve zumbido maligno, parecido a los secretos que los niños se pasan al oído.
Nonna Assunta perforó a mamá con una de sus miradas como brasa: “¿Ves lo que has hecho? ¿Lo ves? ¿Y ni siquiera te da vergüenza?”. ¿Acaso ella conocía la vergüenza de nuestra madre?
La vergüenza, como la maledicencia, estaba por todas partes. Te traspasaba la piel, te dejaba heridas que de tanto en tanto volvían a salir, como las babosas después de un temporal.
Mamá nos miró, pero no le respondió a la nonna. Tenía un monedero entre las manos y lo apretó contra su pecho. Siguió adelante, caminando hacia el santo, luego regresó. Al final se acercó a Angelina y a mí. Las palabras que le hubiera gustado pronunciar se le murieron en la garganta, no consiguió hacer otra cosa que no fuera levantar la mano y desarreglar los rizos negros de mi hermana y mis hebras amarillas como la uva blanca precoz, apretar su cabellera robusta y la mía frágil, casi en un solo abrazo. En ese momento me pareció que justo allí, entre el mal sin forma de los cuchicheos, de los secretos y de la vergüenza, estaba escondida la línea secreta, la armonía, la respuesta a todo, el milagro de una madre que, entre miles de gestos posibles, elige ese y solo ese, suave, ligero y necesario para poder explicar lo inexplicable.
La mujer con el bebé al pecho se le acercó.
—No les preste atención —le dijo—. Esas son unas víboras —dirigió la mirada hacia atrás de nosotras, justo allí donde decenas de ojos metidos en la penumbra nos espiaban.
Nonna Assunta se persignó. Dos, tres veces.
—Cuando regrese mi hijo, todo se arregla. Cada cosa se ordena —comentó en voz baja, mirando al santo, como si estuviera manteniendo un diálogo íntimo justo con él.
En las inmediaciones del muro a cal de las casas, se vislumbraba la Cimmiruta. Se movía como una clara de huevo en el fondo de un plato removido. Cuando estuvo bastante cerca, asomó el rostro y el cuello, que era largo y tenso, y hacía que la cabeza pareciera todavía más grande y desproporcionada respecto del cuerpo, como un huevo suspendido en una rama. “Arriva lu ventu, io stau allu mantagnu…Viene el viento —susurró mirándonos primero a nosotras y luego al cielo—, yo estoy al reparo”, y desapareció de nuevo en la penumbra de las casas.
Transcurrieron tan solo algunos segundos antes de que en el cielo se vieran los aviones plateados que pasaban en formación.
—Son los nuestros —murmuró un viejo.
—No, son los de ellos.
Pocos segundos después, las sirenas de alarma comenzaron a sonar.
—Están atrasadas —gritaban las mujeres—. Suenan demasiado tarde.
Los viejos con el santo en la mano corrieron hacia la iglesia, mientras el padre Geremia se levantaba la sotana e incitaba a los fieles de la Congregación a andar más rápido. Las mujeres agarraron a los niños. Angelina y yo nos apretamos al vestido de mamá. Nonna Assunta nos seguía a pasos apresurados. En pocos segundos, la calle se volvió un lamento. La maledicencia, los chismes a la ligera, el alboroto de las comadres. La Cimmiruta había sentido el viento, así como los animales perciben la llegada de un temporal o de un terremoto. También ella era una criatura que permanecía en un estadio más elemental y, precisamente por ello, veía el origen en el fondo de las cosas.
Cuando alcanzamos la calle de casa, el vigilador esperaba en el umbral.
—Pasen, pasen, que debemos cerrar.
Nonna Assunta se tocaba el pecho. Todo ese trajín no le hacía bien al corazón. Me di vuelta. ¿Dónde había quedado la mujer con el bebé? De repente, solo ella parecía a mis ojos como algo bello para salvar. La única cosa todavía pura. No la vi. Sentí los ojos inundados de lágrimas.
—Ven, Tere’ —me llamó Angelina. Descendimos por las escaleras pequeñas y gastadas. El hedor a orín y humedad nos impregnaba las narinas. A cada escalón el aire se hacía más frío y penetraba más en los huesos. Abajo, en el sótano oscuro, había una mujer que cantaba: “To to to ‘o pedìmmu telo ‘vò ce e’ ttelo mbrò addho ‘o pedìmmu ca e’ tto caddhio. Ce nà ‘ggune ‘ttu mbrò sa’ tto pedìmmu en ei timò. Ce nà ‘ggune ‘s ti stata sa’ tto pedìmmu en ei macàta”.
Nonna Assunta se refugió en un llanto callado.
—También yo quiero a mi hijo. También mi hijo es el más hermoso —susurraba retomando las palabras de la canción.
Frente a nosotras estaba el magghiatu, el marido de la comadrona. Todos en el pueblo, además de otras cosas, decían que era comunista.
—¿Y quién mandó a sus hijos a la guerra? Los mandaron ustedes.
El vigilador le hizo una señal para que se callara, que ese no era el momento de decir ciertas cosas. Con los aviones que retumbaban sobre nuestras cabezas y el miedo de ser bombardeados de un momento a otro.
—Y no. Yo no me callo más. Querían al Duce. Lo amaron todos. Gritaron cuando en la radio escuchaban sus discursos: “Duce, Duce, ilumínanos”. Y esta es la luz que les ha traído. Las velas de este sótano que huele a mierda y orín.
—Cállate, comunista —le retrucó la mujer que antes cantaba.
—La guerra hace a todo el mundo igual —dijo mamá con voz triste.
—Escúchenla —retrucó la mujer—, quién habla. Tú no eres igual a nosotras. Como no lo es este comunista.
—Basta —gritó la nonna—. ¿No piensan en quien está lejos? ¿En la guerra de verdad? Mi hijo está allá y también tu hijo y el hijo o marido o hermano de otros de ustedes. La vergüenza la tienen que tener ustedes —agregó mirando a las mujeres sentadas en los bancos improvisados, con las manos extendidas sobre la panza y los ojos perdidos en la oscuridad.
—Tere’, pero ¿qué es eso de la vergüenza? —me preguntó Angelina en voz baja, bloqueando el murmullo con la mano.
Lo pensé un instante, luego me acerqué a su oído:
—Es como cuando un ciervo pierde los cuernos durante un combate.
—¿Un ciervo?
—Sí, Angeli’. Cuando es derrotado. Desde ese momento, todos saben que es un débil, que ha perdido la batalla.
—¿Y cómo se da eso con las personas?
—La vergüenza, Angelina, es por algo que perdiste y no recuperaste más. Y todos lo saben. Todos lo ven. Todos lo sienten, también si a veces ni siquiera tú sabes qué es.
La alarma dejó de sonar. Nos pusimos de pie a duras penas, estando atentos a no chocarnos unos con otros. Luego, cada uno se encaminó lentamente hacia su casa. Estaba oscuro, pero una luna redonda y clara parecía acoger todas las luces, reflejándolas y multiplicándolas como un espejo facetado. A lo largo del callejón, Angelina y yo mirábamos las ventanas oscurecidas, los hilos metálicos que servían para colgar la ropa lavada y que brillaban en la sombra.
Instintivamente hablábamos todos en voz baja. También nosotros, los niños, murmurábamos, incluso el marido comunista de la comadrona, como si oídos enemigos estuvieran al acecho para escucharnos. El único sonido que llenaba la noche era el cricrí de los grillos. Se escuchaba solo el golpeteo de las puertas cerradas una tras otra de golpe.
Cuando llegamos a casa, mamá encendió la lámpara. Nonna Assunta, quieta en el umbral, nos miró largo tiempo:
—¿Puedo dormir con ustedes? —preguntó en cierto momento—. En casa me siento sola y tengo miedo.
Mamá asintió con la cabeza y, luego, entre ellas no se dijeron ni una palabra más por esa noche. Nos pusimos a dormir todas en la cama matrimonial, mamá y la nonna en los extremos, y Angelina y yo en el centro. Por una vez no estábamos acomodadas al revés. Su cabellera rizada y negra me rozaba la nariz y el mentón. Se acomodó toda en el hueco de mi cuello.
Un universo intacto, pero igualmente frágil volvió a formarse en torno a nosotras por un breve instante. Éramos cuatro mujeres solas. Angelina levantó la cara y me sonrió. Su piel, iluminada por la lámpara, tenía el color de la arcilla bien cocida. Un pequeño lunar saliente le adornaba la mejilla.
—¡Qué linda eres, Angelina! —le dije suspirando,
Mamá se dio vuelta hacia nosotras y nos abrazó.
—Son hermosas las dos, hijas mías. Hermosísimas.
—Miren la luna, niñas. Mírenla —murmuró nonna Assunta y se levantó para abrir los postigos—. Piensen que también su padre, desde cualquier pueblo, la está mirando y ve la misma luna que vemos nosotras.
Traté de imaginar en qué lugar del extranjero estaría en ese momento. No vería el cielo de día de nuestra región, estriado de naranja y púrpura como los colores de los lápices de los niños. Ni siquiera vería los viñedos con sus troncos enrevesados y nudosos, los campos que el grano volvía verdes en primavera y amarillos en verano, los terrones rojos de tierra que los campesinos removían todos los días con la azada, los fuegos en los rastrojos. El mundo que conocía le era lejano. Me preguntaba si, una vez que hubiera regresado a casa, lo reconocería.