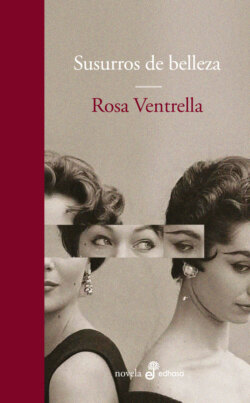Читать книгу Susurros de belleza - Rosa Ventrella - Страница 13
5
ОглавлениеCaminábamos por las calles de Copertino y mamá nos contaba acerca de las empresas increíbles que papá estaba realizando en la guerra. De las costumbres bárbaras del enemigo, de la fertilidad de la tierra de África que había ido a conquistar, de los lugares nuevos que había visto y que nos describiría a su regreso. Como hacía siempre, cuando volvían a arderle los ojos, derramaba unas lágrimas por algunos minutos. Inmediatamente después, fortalecida por ese desahogo, buscaba concentrarse en argumentos frívolos y fingía indiferencia.
—¿Y volará también? ¿Irá en los aviones que nos pasan por encima? —preguntó Angelina a mamá.
Mamá cerró los ojos y suspiró. Se detuvo a acomodarse el vestido, aunque no estaba ni siquiera arrugado. Se arregló los cabellos y luego nos miró a los ojos. Primero a mí, porque era la mayor; luego a Angelina. Solo más tarde en la vida yo entendería que la fantasía venía en su ayuda cuando la realidad era demasiado amarga para narrarla, cuando la oscuridad envolvía como un manto negro las paredes de casa, la esperanza en días futuros, cada nuevo amanecer. Así hacían todas las mujeres del pueblo. Los secretos y las pequeñas mentiras de las mujeres pasaban de un oído al otro, chillando y deformándose. Era de este modo que salvaban los sueños de nosotros los niños.
—¿Sabes, Angelina, cómo hace el viento cuando estás en un avión? —comenzó a contar, como si realmente conociera los aviones.—. El viento te viene de frente, denso, muy denso, como las gotas de agua cercanas a un arroyo. La tierra parece un acolchado de colores; los campos de Copertino, una variedad de pañuelos estampados; las casas minúsculos puntos…
Hablaba y gesticulaba ininterrumpidamente. Luego, a los suspiros y las palabras les mezclaba de nuevo las lágrimas. Un llanto suave. Esas palabras cálidas, familiares, formaban un universo simple, conocido, habitable por nosotras, niñas, creado especialmente para nosotras.
Después, como si nada, comenzó a enumerar lo que veía en los puestos del mercado: “Esta es la lechuga, estas son las verduras, estas las hogazas de pan”. Una respiración de nuevo profunda y tranquila le hacía vibrar el pecho. La realidad volvía y era brutal solo para ella.
Contó las monedas en el bolsillo cosido dentro de la pollera. “Una lira, dos liras, tres liras”, decía muy despacio. Si Angelina la interrumpía, se enojaba. Se tocaba el cabello, estallaba. Luego, se arreglaba el vestido y volvía a contar.
Yo sabía contar bien —esa quizá era mi cualidad—; entonces, le tocaba la mano, la obligaba a cerrar el puño con las monedas adentro. Luego le reabría la palma y contaba con ella. Mamá me miraba con ojos soñadores. Quería creer todavía que realidad y sueño podían en verdad mezclarse como en sus relatos, relevarse como en una mano de barajas.
“Una lira, dos liras, tres liras”, contaba junto con ella.
“Una lira, dos liras, tres liras…”.
Dios, cómo de era hermosa. Mientras miraba fijo las monedas, tenía un aire contemplativo concentrado sobre un cálculo que le llevaba lejos la mirada. Las pupilas muy oscuras. Algunos hilos plateados le encanecían el cabello.
Compró sardinas a una señora corpulenta y ácida, con una nariz portentosa. Los ojos, bellísimos, de un celeste cielo, brillaban como dos gemas en medio de la tierra árida. Miró a mamá de modo torvo, pero ella no le hizo caso. La vendedora de pescado llevaba un vestido gris oscuro, una camisa blanca, las mangas manchadas de sangre habían adquirido una coloración anaranjada. Tomó las sardinas y se puso a radiografiar a mamá con los brazos cruzados, con un aire casi de desafío. Luego se demoró en el escote, del que asomaba un seno pujante. Trasladó el peso de su cuerpo gordo de una pierna a la otra, antes de agarrar el pescado de la balanza y depositarlo en las manos de nuestra madre.
Regresamos a casa a paso rápido, saludando con gestos raudos a las mujeres que cruzábamos por la calle. La comadre Nunzia recogía la ropa lavada, sosteniendo entre los brazos sábanas, toallas, delantales, pañuelos y ropa interior de todos los tamaños, mientras un voluminoso manojo de llaves le tintineaba al costado del cuerpo. La Cimmiruta, que pasaba el día sentada en una silla de paja justo delante de la casa, verano e invierno, desafiando la intemperie y el viento mistral, masticaba lupinos o garbanzos secos y se sentaba a horcajadas colocando los brazos sobre el respaldo, como si se sentara en primera fila para el espectáculo de la calle que se le exhibía delante.
Por la noche, a la mesa, comíamos las sardinas. A mí no me gustaban, olían a hierba podrida. Pero terminaba por apreciarlas lo mismo solo por amor a mi madre.
Ella estaba taciturna y parecía triste. Angelina hablaba sin parar. Escarbaba en el plato porque tampoco a ella le gustaban las sardinas.
—Mamá, ¿estás bien? —le pregunté.
En ese momento llegó nonna Assunta. Llevaba una carta de papá del frente. La habían entregado mientras estábamos en el mercado.
—Lee, lee —le decía a nuestra madre, diciendo que la carta la había traído un cartero nuevo, con una barbita a lo D’Annunzio.
Sin embargo, mamá no la escuchaba, estaba pensando en el hecho de que ella no era capaz. No sabía leer. Los ojos le brillaban como escamas de pez.
—Eres la mayor, Tere —me dijo—. Puedes leer.
Nonna Assunta me miró como si quisiera registrarme el alma.
—No tartamudees, Tere, lee bien —me decían sus ojos claros y pequeños.
Apreté la carta entre mis manos y la llevé cerca de la ventana. El sol desaparecía por los techos de las casas con un rayo en cruz detrás de la torre del reloj. La iglesia tenía un hermoso rojo anaranjado todavía por algunos instantes, en la última luz antes del atardecer.
—Lee bien, Tere. Despacito, despacito.
Esas dos palabras idénticas me entraban en la cabeza como el filo de un cuchillo. Despacito, despacito. Y respiraba. Despacito, despacito. Y la voz se me estrangulaba en la garganta. Yo quería que todo fluyera rápido. Que las palabras no se tropezaran entre mis dientes, como si no encontraran aliento para salir. Quería volverme invisible. Eso quería. Ir a lo de la makara y pedirle que me hiciera un encantamiento.
Mamá se puso nerviosa y me colocó la carta entre las manos. Angelina se molestó y cruzó los brazos sobre el pecho:
—Esta no es capaz, tiene miedo. Sabe que no es buena para hablar —dijo.
La voz me llegó maligna. Ella era lengua suelta y yo no. Ella era hermosa y yo no. Estiré la mano, impulsada por una fuerza melancólica y una rabia que en ese momento me hizo odiar a mi hermana.
La carta comenzaba así: “Querida esposa mía, estoy bien. Espero lo mismo también de ti”. Y terminaba con: “Dale un beso a las niñas. Regreso pronto. Marido y padre devoto”.
La voz me titubeó un poco, pero luego permaneció firme y sólida, como si una fuerza externa la anclara a cada letra.
Nonna Assunta se llevó el pañuelo bordado a los ojos, y mamá se arregló rápido. No veía la hora de irse a la cama y pensar en las palabras de nuestro padre apretando entre sus manos la carta.
Yo no lograba dormir. Miraba a Angelina que respiraba de modo calmo y regular. Acostada en mi misma cama, pero del lado contrario, como siempre. Los pies flacos me llegaban a la cara. Sobre la almohada, una mata de rizos negros se deslizaba hasta el piso.
Me levanté lentamente para ir a la habitación de nuestra madre. No me animé a entrar. La espié desde una grieta a lo largo del marco de la puerta. Mamá estaba sentada en una silla al lado de la mesita de luz. Cuatro velas en los ángulos de la cama creaban halos indefinidos, se proyectaban sobre los muros gigantes filiformes y aterradores. Estaba desnuda, quieta como una estatua de cera. El efecto de su cuerpo me llegó potente como una bofetada. Era todavía bella, pero el tiempo, genio tramposo, había comenzado su injusto desgaste. Las manos, extendidas al costado de sus caderas. Estaban arrugadas y llenas de ampollas. Y los senos se habían transformado en el regazo de una pingüe matrona. La sentí respirar profundamente una decena de veces, reteniendo el aire en los pulmones para luego exhalarlo bien despacito. Cuando se puso de pie, le vi todavía los muslos fornidos, el vientre ligeramente suave, el sexo oscuro. Giró hacia el espejo y se miró. Las nalgas blancas resaltaron en la luz difusa de la habitación como dos lunas claras. Los dedos se cerraron en el puño, casi como para atrapar algo. Entornaba los ojos y observaba el puño, como se hace cuando se intenta agarrar una mosca. Se la retiene bien fuerte en el puño cerrado y luego se abre lentamente la mano para regodearse en la visión de haberla atrapado. Sin embargo, mamá observaba los dedos arrugados con el rostro desilusionado.
Me sentí tan culpable y al mismo tiempo tan inocente que, si hubiera podido, habría ido hacia ella y la habría abrazado fuerte. Nos habríamos quedado así, madre e hija, meciéndonos, como dos amantes bajo un cielo de bombas.
Con un nudo en la garganta, volví a la cama y miré a Angelina. Afuera el viento rugía fuerte. Nonna Assunta solía decir que, en noches largas parecidas, el viento hacía el sonido del demonio y que mejor era que todos evitáramos salir. Me concentré en ese sonido, sintiéndome resguardada dentro de la casa caliente. Angelina dormía tranquila. Las narinas se le abrían y volvían a cerrar despacio. Sentí que crecía en mí un sentimiento extraño por mi hermana. Por momentos era amor y por momentos odio. Al crecer yo, crecía también esa especie de odio que, parecido a un sustrato alquitranado, sentía depositado justo en el fondo del corazón. Como el amor, tenía mil razones y ninguna y, cuando le buscaba una explicación, lograba decirme solo esto: “Porque era ella, porque era yo”.
—Angelina, despierta.
De repente tuve ganas de hablar con ella, sentí la urgencia de una confidencia íntima que solo con mi hermana hubiera podido compartir.
—Angelina.
—¿Qué quieres? Es de noche. ¿No duermes? —me respondió con la boca empastada por el sueño.
—¿No piensas nunca en papá? —le pregunté, aunque no era un motivo verdadero para despertarla de noche y preguntarle esas cosas; o mejor, el motivo existía pero lo escondía incluso a mí misma—. ¿Piensas en papá que está en la guerra?
El barón Personè había entrado en nuestra casa. Debería haberlo odiado, debería darme asco. Debería incluso haber llenado de escupitajos las impresiones negras de sus mocasines de cabritilla. En cambio, no lograba experimentar por él más que lo contrario. Aquella noche no conseguía dejar de pensar en la ropa vieja de papá, los pantalones que se tambaleaban alrededor de las medias, en las faltas gramaticales en sus cartas, en sus manos callosas.
Angelina se restregó los ojos y bostezó largamente antes de responderme.
—Sí, pienso en él —dijo finalmente, pero no me bastaba como respuesta.
—Pero ¿recuerdas bien su rostro? ¿Bien en serio?
Hizo signos de asentimiento, pero su afirmación fue desmentida poco después por la cabeza que se volvió primero a la derecha y luego a izquierda. Chasqueó la lengua en el paladar antes de decir que no, un gesto que hacía siempre, un gesto de marimacho.
—La otra noche tuve un sueño —volví a hablar—. Lo vi en medio de otros soldados, con el uniforme lleno de lodo y agujeros.
—¿Y qué hacía en ese sueño?
—Estaba cavando una fosa y tiraba dentro uno tras otro los fusiles de sus compañeros.
—¿Y luego?
Angelina había ya abierto los ojos. El sueño la había llenado de curiosidad y también el discurso sobre papá.
—Luego se metía adentro también él. De lejos llegaban los tanques de los rusos.
—¿Cómo hacía para saber que eran rusos los tanques?
—¿Te acuerdas de la película que vimos en el cine?
Había pasado dos veces que en la escuela dominical habíamos ido a ver la película Luce, que el régimen transmitía como prueba del honor de nuestros soldados. Sin embargo, después de la última vez, mamá se había negado a regresar. Las escenas de las batallas la inquietaban y le hacían presagiar lo peor para nuestro padre.
Angelina chasqueó de nuevo la lengua en el paladar.
—Los tanques rusos tenían una estrella roja. También los del sueño tenían la estrella roja.
—¿Y qué quiere decir eso? ¿Que los rusos son malos?
—No lo sé, Angeli’. Tampoco yo recuerdo bien el rostro de papá, aunque en el sueño me parecía nítido.
Me callé porque el rugido del viento se había hecho fuertísimo. Entraba a través de los espacios vacíos de las ventanas, se insinuaba bajo las puertas y me daba escalofríos.
—Tere’ —me dijo en un determinado momento Angelina—, pero ¿tienes miedo de que papá se muera?
—¿Por qué me preguntas estas cosas? Sabes que los niños no deben hablar de la muerte.
—Pero los grandes se mueren. Incluso el nonno se murió. Fuiste tú la que dijo que vio a papá cavando una fosa. Quizá es la fosa que se cava en el camposanto para los que no están más.
—Nosotras no debemos pensar en estas cosas. Estos son pensamientos solo de los grandes.
En ese momento fue el amor lo que predominó sobre todo. Me sentí injustamente mala por haberla despertado y asustado con mis miedos.
—Escúchame bien, Angeli’, piensa un instante en el secreter de mamá.
—¿Y eso qué tiene que ver?
El secreter era el mueble secreto de la habitación de mis padres. Nosotras las niñas teníamos absolutamente prohibido abrirlo y espiar su contenido. Mamá siempre decía que si osábamos hacer eso, sucederían cosas terribles, que abrirlo era peor que la ruptura de un espejo y peor todavía que beber o tocar el agua de un estanque en el que estaba metido el cuerpo hinchado y podrido de un sapo muerto.
—Una vez lo abrí y espié allí dentro —le confesé a Angelina.
Ella se llevó la mano a la boca y abrió grande los ojos.
—Allí adentro no había nada malo, Angeli’, solo tarjetas con la firma de papá y una cajita con algunos collares.
—Pero, después, ¿sucedieron cosas feas?
Sacudí la cabeza.
—Nada. ¿Lo ves? Pensamos que algo es malo, pero en cambio no lo es. Quizá creemos que la guerra es mala y que allí donde se combate está la muerte. Y en cambio, es como el secreter de mamá.
Se alegró con mi respuesta. Se acurrucó bajo la sábana y me dejó que la tapara.
Mientras, el pensamiento del secreter volvió a mi mente. Los oros, las tarjetas firmadas y las fotos de todos los que no estaban más en la familia. Sobre todo, rostros de personas que nunca había conocido, retratos con su ropa de domingo, parados sobre un adoquín del callejón o sobre las lajas de la plaza. Un desfile de sonrisas forzadas y de rostros que iban a terminar siempre en una expresión abstracta, surreal. Sin embargo, había evitado mencionárselos a mi hermana. Traté de sacarme de la cabeza esas imágenes y me acomodé bajo las sábanas extendiéndome sobre un costado y apoyando las manos entre las piernas.
—¿Tere’?
—Dime.
—Era lindo el barón, ¿no es cierto?
Cerré los ojos para recorrer con la mente su figura delgada con la ropa impecable. Volví a pensar en los mocasines de cabritilla lustrados.
—Sí, Angeli’, era lindo.