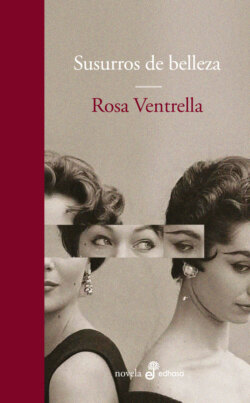Читать книгу Susurros de belleza - Rosa Ventrella - Страница 7
Tierra de Arneo, 1979
Оглавление¿Qué sé de nosotras?
De mi hermana recuerdo el tul del vestido de novia, la felicidad de cuando se sentía la reina de su reino de cosas y miradas, la voz que gritaba desde el callejón el nombre de mi madre, un sonido agudo ligeramente distorsionado.
Me pasa de soñarla de noche, de escucharla. Persigo el eco de un sueño lejano que me arrastra hacia abajo, hasta las tierras de mi infancia. Una tierra boscosa que nos rodeaba hasta donde alcanzaba la vista, con el lomo erizado, como una inmensa manada de búfalos. Luego, de repente, la voz de mi hermana desaparece y me precipito en el vacío de la noche. Tomo de la mesita de luz el retrato que tenemos juntos los cuatro, Angelina, mamá, papá y yo. Sonrío frente a la mirada férrea de él y a la belleza de mi madre.
Recuerdo las noches frías del mistral, cuando frente al fuego encendido, Angelina y yo nos quitábamos los zapatos y las medias gruesas para agarrarnos los pies con las manos. En esos momentos, siento que alcanzo una felicidad repentina, inmotivada, que no se parece a nada y que ha permanecido intacta en algún lugar.
Recuerdo los callejones de piedra calcárea, abajo en Copertino. Ni siquiera la luz se insinuaba entre aquellas calles escuálidas y tortuosas. Y las casas tan cerca unas a otras que, por la mañana, las comadres conversaban desde las ventanas, sentían el olor de la salsa de la vecina de enfrente a la hora del almuerzo o colgaban las sábanas de un extremo al otro de los edificios. Luego, un poco más lejos, los campos espinosos, los bosques de encinas, los montículos de tierra tapizados de zarzas. Las leyendas sobre los lobos y los seres fantásticos que vivían en esos lugares desolados rondaban por los barrios, volaban sobre las piedras calcáreas como las brujas en el Medioevo. En los días de invierno, entraban en las casas a través de las corrientes de aire bajo las puertas y envolvían los tobillos de los niños como travesuras de genios malvados. Nonna Assunta nos tomaba del brazo a Angelina y a mí, mientras mamá revolvía las verduras en la olla. La narración adquiría voz. Como un sedante, un narcótico, un líquido dulce, generoso y caliente que penetraba en la piel.
Angelina interrumpía todo el tiempo la voz monocorde de la abuela. Preguntas impertinentes, aire de desconfianza, el chasquido sonoro de la lengua en el paladar cuando le disgustaba algo. Yo anotaba todo. Registraba cada cosa.
Cuando todavía ahora pienso en ella, en Angelina, siento un nudo en la garganta que me impide tragar. Y la nostalgia de un dolor queridísimo. Los recuerdos de los momentos que pasamos entonces se mezclan con aquellos tristes de los años por venir. Mamá se entretenía horas en nuestra habitación de niñas, quitando el polvo de la muñeca hecha de pañuelos enrollados, con botones en lugar de ojos y la boca cosida; repasando las cortinas, cambiando la ropa de cama, esponjando la almohada intacta, doblando el camisón, quitando algún cabello todavía enredado en las cerdas del cepillo, mirándose aflorar a través del reflejo de los objetos, de los vidrios y de los espejos.
Las últimas palabras que le dirigí a mi hermana las pronuncié desde lejos, susurrándolas sólo para mí. La última mirada, en cambio, la deposité sobre su cuerpo sin vida, sobre la blancura de sus brazos, sobre la piel que parecía hinchada y marchita. He visto en su carne las huellas de todas las acciones que no haría nunca más, los tobillos arañados, las uñas cuidadas, los dedos de los pies largos y flacos. Siempre me habían parecido feos sus pies. Demasiado flacos, los dedos alargados sin armonía y el dedo gordo, por el contrario, chato y grande. Quizá sólo buscaba encontrar defectos lo suficientemente evidentes para borrar esa apariencia de perfección. Conté los segundos que pasé mirando sus pies sin vida. Veintidós. Como los años que había vivido. Con los ojos cargados de lágrimas, miré su cuerpo. Un pie derecho, los dedos fijos en su inacción, el otro ligeramente torcido, como en una pose que salió mal.
Ahora sé que es por eso que me quedé. Para contar la historia de todos nosotros. Despacito, despacito, como decía nonna Assunta, partiendo del principio.
—¿Y dónde comienza? —me pregunta mi padre.
Quizá él ve la tristeza que llega desde lejos. Me sorprende inesperadamente, sobre todo durante el sueño. Siento su agitación imperceptible en la noche, como un ruido de pasos distantes, un croar de un sapo. ¿Qué sé de ella?, me pregunto. ¿Qué sé de nosotros?
—En la mala suerte —le respondo.
Es desde ahí que debo comenzar. Desde cuando la mala suerte se metió en nuestras vidas.