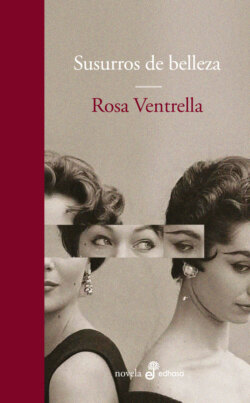Читать книгу Susurros de belleza - Rosa Ventrella - Страница 17
9
ОглавлениеEn los meses siguientes, aumentaron las noticias terribles del frente y también, a la par, las visitas de las comadres. En cierto sentido, la guerra había realizado un milagro. Por algún tiempo, a nadie le importó más nada de la vergüenza de mi madre. La solidaridad hacía que las mujeres del pueblo se unieran en su destino de soledad.
En las callecitas y el mercado, el alboroto desaliñado se había transformado en un sonido débil de voces apenas susurradas. Los viejos vendedores susurraban. Las madres de familia susurraban. Las jóvenes que tenían el corazón roto por los novios en el frente. Nadie quería hablar de los muertos. Las vidas que habían sido interrumpidas merecían respeto y, con tan solo hablar de ello, se las mancillaba, haciendo más amarga la tolerancia. Eran los días, los meses, los años de la gran espera. Nadie podía hacernos mal si nos manteníamos unidos.
Es así que, a partir de las cuatro de la tarde, por casa desfilaba una procesión de amas de casa, cada una con un trabajo entre manos para terminar. Se sentaban a la entrada, en círculo sobre las sillas de paja. Estaban también zi’ Nenenna, tan gorda que la panza parecía la quilla de un barco, y su hija Lollina, que hacía mantas con ganchillo, tejidos de lana para niños y botitas de todos colores. La pasión de zi’ Nenenna era el macramé. Tenía manos delgadas como saetas, capaces de tejer telas de araña con maestría y al mismo tiempo hablar por horas. A los parientes se unían las vecinas: Giulietta y la makara. No eran buenas con el ganchillo, pero llevaban con ellas habas para pelar o algún garbanzo seco para masticar. Se sentaban detrás de los vidrios de la ventana, comentando historias escuchadas de otras mujeres, agregando variaciones cada vez diferentes, armadas con el objetivo de no aburrirse y de hacer más interesantes incluso las bufonadas. Estaba también la amada costumbre de establecer una jerarquía de las desgracias, por la que si zi’ Nenenna se quejaba de una fea ciática, nonna Asunta respondía: “Tienes que ver la que tengo yo”.
Y cada una comenzaba a gimotear de este o aquel mal que la afligía desde tiempo inmemorable.
Zi’ Nenenna contaba también historias de ladrones que venían del campo lejano y descendían por los montes de Daunia, y de noche aterrorizaban a las mujeres y a los campesinos en busca de comida y compañía femenina. Aprovechaban el desorden social causado por el desborde del régimen, la falta de reglas en el caos de la guerra. Estaban acostumbrados a dormir en los bosques, a comer hierbas y raíces que arrancaban de la tierra. Como los ladrones de la Torre del Cardo, vestían ropas rotas y se cubrían con capas negras para esconderse en las sombras de la noche. Algunos nombres hacía eco, como los más aterrorizadores: Bombetta, Occhiobiancu, Strascinacvert. Cuando se los veía en el pueblo, los viejos decían que eran almas de condenados, que cada tanto escapaban del infierno y se reunían sobre la tierra para llevarse con ellos algún cristiano bautizado. Mamá, que había tomado la costumbre de ordenar la mesa de la cocina frente a la puerta, cerraba las ventanas y rezaba cada noche para que los Bombetta, Occhiobiancu y Strascinacvert no se presentaran nunca.
—Vienen del país del eterno dolor —decía la makara.
—¿Del infierno? —le pregunté una vez.
—No, Teresina, el país del eterno dolor es el nuestro. Es este en que los hijos mueren de hambre y van a hacerse matar en alguna fosa como soldados. Este, donde los padres se desloman de la mañana a la noche para enriquecer solo a esos como el barón. Lo ves al barón… Es el dueño de todo, huele a lavanda y flores, parece limpio y bien afeitado, pero por dentro apesta, tiene la sangre contaminada.
Tragué un enorme trago de salida, porque a mí y a Angelina el barón nos transmitía solo sensaciones hermosas, pero como siempre decía la nonna, la fealdad —como hace a veces el demonio cuando adopta la apariencia de mujeres hermosísimas— se escondía dentro de la belleza.
A veces, la makara leía la borra de las tazas de café y, para cargar la escena de dramatismo, cerraba los postigos. La poca luz se colaba dentro de un panel de rayos que entraba por las puertas encoladas. Todas esperaban con las manos juntas, apoyadas sobre la mesa como un peso muerto. La makara se arreglaba el pañuelo negro que llevaba sobre la cabeza y levantaba los ojos para mirar el techo.
—Y habla, habla —la incitaba zi’ Nenenna, que nunca había tenido el don de la paciencia.
Su hija la miraba de reojo. Sabíamos que el único deseo de Lollina era casarse con un buen muchacho, pero ahora que los hombres saludables estaban todos en la guerra, la cuestión se volvía más complicada y Lollina se acercaba a esa edad en que las malas lenguas comenzaban a señalarla como solterona.
—Veo un hombre alto —dijo un día la makara—, musculoso y con los ojos grandes.
Zi’ Nenenna se regodeó sobre la silla y movió su gran trasero de un lado a otro.
—Ya sabía yo que figghieme, mi hija, iba a tener suerte.
La makara apoyó la taza en la mesa y nos examinó a todas. Los iris de sus ojos parecían atigrados e infundían terror.
—Sí, pero hay una complicación —sentenció levantándose de la silla.
—Habla, habla —la presionaba zi’ Nenenna.
—Mejor dejar algunas cosas en el fondo de la taza —concluyó levantándose de golpe.
Pero zi’ Nenenna la presionaba y también lo hacían Lollina y la comadrona Giulietta. También nonna Assunta pedía justicia y comentaba que no podía dejarnos así con la espina, sin contarnos con pelos y señales el destino de la joven.
—Ustedes lo quisieron —dijo la makara levantando el mentón con aire compungido—. Es negro. El hombre musculoso y con los ojos grandes es todo negro.
Zi’ Nenenna se hizo la señal de la cruz muchas veces, luego lanzó una mirada de lado hacia la hija, quien inmediatamente bajó la mirada.
Eran tiempos en los que se veían pasar por el pueblo soldados americanos con la piel de todos los colores, algunos con ojos moriscos, otros con ojos orientales. Distribuían chocolate y llenaban las vidas de suspiros. Las jóvenes les hacían ojitos y ellos se tocaban el pecho, lanzando besos a diestra y siniestra.
—La borra del café a veces miente —agregó la makara, retirando las tazas de la mesa.
Las mujeres se miraron todas a los ojos por unos segundos, luego Giulietta volviéndose a la nonna Assunta hizo la pregunta de ritual: “¿Cómo está Nardino?”.
En momentos como ese, nonna Assunta fruncía la cara y no respondía en seguida. Asumía un aire distraído de diva de incógnito y esperaba que una de las comadres presionara.
—Assuntina…, querida, ¿cómo es que va?
Entonces suspiraba de modo grave y recogía de la tierra los rastrojos extraídos del grano luego de la siega. Se ponía a trabajar con las manos arrugadas que parecían ramas resecas y evitaba mirar de frente a las comadres, porque sabía que sobre cada uno de esos rostros leería algo por lo cual llorar.
Mamá se levantaba y tomaba del armario viejo la caja de lata. Sacaba una de las cartas de papá, la desplegaba y me la daba. Las mujeres estaban todas a la espera. Yo me ponía de pie y apretaba el papel entre las manos. Suspiraba largamente y contaba hasta diez antes de comenzar con la lectura. Despacito, como me habían enseñado.