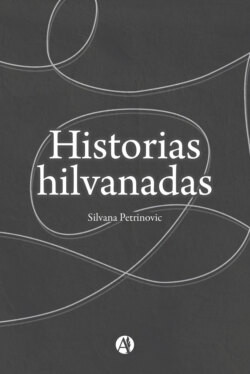Читать книгу Historias Hilvanadas - Silvana Petrinovic - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ese raro color de cabello
ОглавлениеEl viaje en tren fue más corto de lo que Rufo había imaginado. Para él todos los sitios eran iguales, los paisajes no lo conmovían y los viajes no le gustaban.
Rufo había perdido a su madre hacía un tiempo ya. Nadie le contó cómo fue que murió, sabía que algo tremendo le había pasado cuando viajaba en auto con su papá, rumbo a San Luis. Desde entonces a Rufo no le gustaba viajar. Su padre lo trataba de quejoso, motivo que lo hacía reprimir toda conversación posible con el único familiar que le quedaba al niño, que era su padre. Cuando subieron al tren supo, con solo ver la actitud del hombre, que no habría conversación posible, ni roce de cuerpos, ni caricias, ni nada.
Al llegar a destino, un alivio inesperado se apoderó de él y amortiguó la tristeza que le provocaba la distancia que imponía su padre. Rufo pensaba que había una razón secreta que hacía que el hombre no se le acercara. Estaba convencido de que era ese color de cabello rojo y estridente. Además, su nombre significaba pelirrojo o rojizo, según recordaba que le había contado la mamá en alguna de aquellas charlas de cocina y guisos, tan lejanas ahora.
Cuando el tren se detuvo sintió un pellizco en el brazo y la voz del padre, que le decía:
—¡Llegamos a Córdoba!
Bien recordaría aquel día el resto de su vida. Algo inesperado sucedió después. Papá lo tomó de la mano con fuerza, sin soltarlo siquiera dentro del coche que los condujo al destino que le cambiaría la vida para siempre. El conductor del auto no paraba de hablar ni un instante. Sus dedos empezaban a dormirse por la fuerte presión de la mano del padre, que miraba el paisaje por la ventanilla; le daba la sensación de que estaba perdido o desorientado porque no despegaba la nariz del vidrio.
El vehículo comandado por el parlanchín chofer comenzó a trepar por un camino terrible de curvas y contracurvas. El pequeño colorado pudo dominar el estómago de milagro.
El auto se detuvo en un paraje lleno de pinos. La puerta se abrió y la mano del niño, la que hasta aquel momento se mantenía libre sobre sus piernitas, fue agarrada por una fuerza desconocida. Lo raro fue que el papá lo permitió, le soltó la otra mano que, a esas alturas, estaba agarrotada por la presión. Sin decir palabra alguna lo desenganchó.
La mujer que lo sujetaba lo llevaba casi a la rastra por el sendero de lajas. Apenas pudo Rufo observar la partida del taxi con su padre dentro. La valija con sus pocas cosas de niño se había quedado sola debajo del arco de entrada de aquel lugar enorme. ¡Tan sola como su propio ser!
La señora que sostenía con rudeza el brazo del niño parecía no darse cuenta de que no era un brazo extensible, porque lo llevaba a los tirones. Cuando detuvo la marcha, se presentó como la Señora Directora y sin ninguna contemplación lo llevó del mismo modo por pasillos y puertas demasiado altas para observarlas.
Interrumpió la caminata al llegar a un gran salón lleno de camas superpuestas. Le indicó una cama con el número nueve, sin mirarlo a los ojos, mientras el niño sostenía su abrigo gris, el saco de felpa destinado a los domingos o festivos que le había hecho su difunta madre. La directora le informó que la cama nueve sería desde ese momento la suya. Debería desarmarla para dormir y volverla a tender por las mañanas, le explicó. El niño contenía el llanto lo más que podía porque un par de muchachos estaban detrás de una puerta observándolo y, seguramente, se burlarían de su color de cabello. El olor de las mantas era horrible, la almohada que mamá le había hecho no estaba ahí.
Papá lo había abandonado…
Pronto llegó la noche y lo llevaron junto a los demás rumbo a un gran comedor. Le sirvieron un plato de comida que no supo que era, pero el hambre y el susto pudieron más, y Rufo comió. Al sonar una campana, todos doblaron las servilletas y las pusieron sobre la mesa. La directora ordenó el retiro a los dormitorios, allá fue nuestro pequeño pelirrojo sin entender nada de nada. Totalmente convencido de que todo esto le pasaba por su color de cabello.
Un hombre, que se hizo llamar “señor celador”, les ordenó el ritual previo a meterse en las camas y así lo hicieron todos a la vez.
El llanto brotaba sin control dentro de la trinchera que formaron las sábanas, que olían a miedo, en la cama nueve del salón dormitorio. Hasta que escuchó una voz desde el lecho de arriba que le decía:
—No llores, colorado, mañana será igual y pasado también. Lo mejor es dormirse porque si te escuchan llorar serás castigado.
—Es que no sé dónde estoy —rebatió el pequeño sin aliento.
Desde una cucheta lejana a la nueve, otro chico contestó su interrogante:
—Estás en algún lugar de las sierras de Córdoba; un internado en donde nos dejan porque somos huérfanos… lo primero que tenés que aprender es a “no quejarte”.
Aquella noche se durmió con al menos una pregunta respondida.
Al día siguiente, comenzó un nuevo ritual que con el tiempo se le hizo costumbre. Lo que nunca pudo entender fue el nombre del lugar: “Hogar Escuela…”.
El hogar era otra cosa, estaba seguro.
A pesar de lo raro del color de su cabello, Rufo se hizo un hombre de bien. Formó un hogar de verdad, lejos de las serranías y de los abandonos. Un hogar en donde aprendió a criar y amar a sus hijos.
Cierta mañana, cuando las canas ya habían coronado parte de su cabeza, y las sierras habían quedado muy lejos, conducía su taxi en busca de un cliente, como todos los días, en la ciudad de la furia. En plena Avenida de Mayo, subió a una pasajera con tonada cordobesa que le ponderó ese raro color de cabello. Rufo la observó por el espejo retrovisor y decidió contarle su historia en “El Hogar Escuela de Córdoba”.
Fue entonces cuando el taxista colorado le pidió a la escritora que escribiera su historia, que cuento hoy.