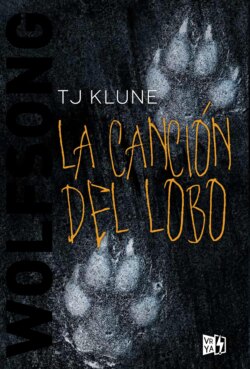Читать книгу La canción del lobo - T. J. Klune - Страница 7
ОглавлениеMOTAS DE POLVO/ FRÍO Y METAL
enía doce años cuando papá colocó una maleta junto a la puerta.
—¿Para qué es eso? —le pregunté desde la cocina.
Suspiró en tono bajo y ronco, y tardó un poco en girarse hacia mí.
—¿Cuándo has llegado a casa?
—Hace un rato. —Me dio un mal presentimiento.
Papá echó un vistazo al viejo reloj de pared. El plástico que cubría la esfera estaba agrietado.
—Es más tarde de lo que pensaba —negó con la cabeza—. Mira, Ox...
Parecía nervioso. Confundido. Mi padre era muchas cosas. Alcohólico. Irascible, enseguida atacaba con palabras o puños. Un demonio encantador cuya risa retumbaba como la antigua Harley-Davidson que habíamos reparado el verano anterior. Pero nunca estaba nervioso, y mucho menos confundido. No como en ese momento.
Presentía que algo terrible iba a pasar.
—Sé que no eres el chico más listo del mundo —me dijo, y miró brevemente la maleta.
Era cierto. La vida no me había dotado de una gran inteligencia. Mamá aseguraba que yo era normal. Papá pensaba que era lento, a lo que mamá respondió que no se trataba de una carrera. Como papá había bebido mucho whisky aquel día, comenzó a gritar y a romper cosas. No le pegó, al menos no esa noche. Mamá lloró mucho, pero él no le pegó, me aseguré de ello. Cuando comenzó a roncar en su vieja silla, me escabullí hacia mi habitación y me escondí bajo las sábanas.
—Lo sé, señor —repliqué.
Me miró otra vez, y juraré hasta el día que me muera que había amor en esa mirada.
—Más tonto que una piedra —dijo. No es que fuese a malas, es que lo era.
Me encogí de hombros. No era la primera vez que me lo decía, aunque mamá le había pedido que dejara de hacerlo. No pasaba nada, era mi padre, sabía más que cualquier otra persona.
—La gente hará que tu vida sea una mierda.
—Soy más grande que la mayoría —afirmé, como si eso significara algo. Era verdad. Asustaba a las personas aunque no quisiera hacerlo. Había salido a mi padre: un hombre corpulento con un temperamento inestable por culpa de la bebida.
—La gente no te comprenderá.
—¿Eh?
—No te entenderán.
—No necesito que lo hagan. —En realidad quería que lo hicieran, pero quería saber por qué decía que no lo harían.
—Debo irme.
—¿Adónde?
—Lejos. Mira...
—¿Lo sabe mamá?
—Claro... Tal vez. Sabía que acabaría pasando, seguro que hace tiempo que lo espera —se rio, pero no parecía que le hubiese hecho gracia de verdad.
—¿Cuándo volverás? —Me acerqué un poco.
—Ox, la gente te tratará mal, así que será mejor que los ignores y mantengas la cabeza gacha.
—La gente no siempre es mala. —No conocía a demasiada gente. De hecho, no tenía amigos. Pero la gente que conocía no siempre era mala. El problema era que la mayoría no sabía qué hacer conmigo. Pero eso no estaba mal, yo tampoco sabía qué hacer conmigo.
—Estaré fuera un tiempo —agregó—. Quizá mucho...
—¿Qué pasará con el taller? —le pregunté.
Papá trabajaba en el taller de Gordo. Siempre volvía a casa oliendo a metal y grasa, y con los dedos negros. Llevaba el nombre bordado en la camisa con puntadas rojas, azules y blancas: Curtis. Siempre me maravilló. Pensaba que tener el nombre bordado en la camisa indicaba que eras un gran hombre.
A veces dejaba que lo acompañase. Me enseñó cómo cambiar el aceite cuando solo tenía tres años, cómo cambiar un neumático cuando solo tenía cuatro y cómo reconstruir el motor de un Chevy Bel Air Coupe de 1957 cuando cumplí nueve. Esos días llegaba a casa oliendo a grasa, aceite y metal, y soñaba que tenía una camisa con mi nombre bordado. Diría: Oxnard. O quizá solo Ox.
—A Gordo no le importará —dijo mi padre.
Estaba mintiendo. A Gordo le importaba todo. Era un poco gruñón, pero alguna vez me había dicho que cuando fuera lo suficientemente mayor, podría trabajar para él. «La gente como nosotros tiene que cubrirse las espaldas», me dijo. En ese momento no supe a qué se refería, pero me alegraba que se preocupara por mí.
—Oh. —No fui capaz de decirle nada más.
—No me arrepiento de haberte tenido —dijo—. Pero me arrepiento de todo lo demás.
—¿Esto se trata de...?
No sabía de qué se trataba.
—Me arrepiento de estar aquí —continuó—. No puedo soportarlo.
—No pasa nada —respondí—. Podemos solucionarlo.
Quizá podríamos irnos a otro sitio.
—No hay solución, Ox.
—¿Has cargado el teléfono? —Se lo pregunté porque siempre se olvidaba—. Deberías hacerlo o no podré llamarte. El álgebra aún me cuesta y la señora Howse dijo que podía pedirte ayuda.
Sabía que mi padre no entendería los problemas numéricos. De hecho, era preálgebra. Eso me asustaba porque si ya era difícil siendo pre, ¿qué pasaría cuando solo fuera álgebra, sin el pre incluido?
—Maldita sea, ¿es que no lo entiendes? —gritó. Conocía esa expresión: estaba enfadado, estaba colérico.
—No —le respondí, porque no lo entendía. Intenté no encogerme por el miedo.
—Ox, no te voy a ayudar con los problemas de álgebra, ni te voy a llamar por teléfono. No hagas que también me arrepienta de ti.
—Oh...
—Tienes que comportarte como un hombre, por eso intento explicarte todo esto. La vida te va a llenar de mierda, tienes que sacudírtela y seguir adelante. —Tenía los puños apretados a ambos lados. No sabía por qué.
—Puedo ser un hombre —le aseguré con la esperanza de que se sintiera mejor.
—Lo sé —respondió.
Sonreí, pero apartó la mirada.
—Debo irme —concluyó.
—¿Cuándo volverás? —pregunté.
Avanzó vacilante hacia la puerta y respiró hondo. Cogió la maleta y se marchó. Pude oír como arrancaba la camioneta, el motor tardó en encenderse. Parecía que le hacía falta una nueva correa de distribución. Ya se lo recordaría más tarde.
Esa noche, mamá llegó tarde porque le había tocado doble turno en el restaurante. Me encontró en la cocina, de pie en el sitio en que me había dejado papá al salir por la puerta. Todo había cambiado.
—¿Ox? —preguntó. Parecía cansada—. ¿Estás bien?
—Hola, mamá.
—¿Por qué lloras?
—No estoy llorando. —Y no lo hacía, porque ahora era un hombre.
—¿Qué ha pasado? —Me acarició la cara. Mientras me secaba las mejillas con los pulgares, pude comprobar que las manos le olían a sal, patatas fritas y café.
Bajé la cabeza para mirarla. Siempre había sido pequeña y yo, en algún momento del año pasado, había crecido mucho. Ojalá fuera capaz de recordar el día que pasó, debió ser monumental.
—Cuidaré de ti —le prometí—. No te preocupes.
—Siempre lo haces. —Me miró con ternura. Se le formaron arrugas alrededor de los ojos y tensó la mandíbula—. Pero... —Se paró un segundo para coger aire—. ¿Se ha ido? —preguntó con un hilo de voz.
—Creo que sí. —Le enrosqué un mechón de pelo con el dedo. Era oscuro como el mío y el de papá. Todos teníamos el pelo oscuro.
—¿Te ha dicho algo? —me preguntó.
—Que ahora soy un hombre —repetí. Eso era todo lo que necesitaba oír.
Mamá se rio hasta que se derrumbó.
Cuando mi padre nos dejó, no se llevó el dinero que teníamos ahorrado, o al menos no todo. Aunque, si soy sincero, tampoco teníamos mucho.
Tampoco se llevó ninguna fotografía. Solo un poco de ropa, la cuchilla de afeitar, la camioneta y algunas herramientas.
Si no hubiera sabido la verdad, habría jurado que nunca había vivido en esta casa.
Cuatro días después, por la noche, le llamé.
Sonó un par de veces hasta que un mensaje automático me informó de que ese número ya no estaba operativo.
Al día siguiente tuve que pedirle perdón a mamá porque había colgado con tanta fuerza que rompí la base del teléfono. Me dijo que no pasaba nada y no volvimos a mencionarlo.
Solo tenía seis años cuando mi padre me compró mi propio set de herramientas. No me refiero a las de plástico y colores para niños, sino a las de metal que usaban los adultos.
—Debes limpiarlas a menudo y, si alguna vez descubro que las has dejado tiradas fuera, ya puedes empezar a correr. Si se oxidan, te daré una paliza. No son ningún juguete, ¿lo has entendido? —me dijo.
—Sí —respondí mientras las tocaba con reverencia porque eran un regalo. No podía encontrar las palabras para describir lo que significaba para mí.
Un par de semanas después de que se fuera, fui a la habitación de ambos (de ella). Mamá volvía a estar trabajando. Llegaría a casa con los tobillos doloridos.
La luz del sol entraba por una ventana en la pared del fondo, recortando pequeñas motas de polvo que flotaban.
Aún olía a él. A ella. A una mezcla de los dos. Pasaría mucho tiempo hasta que se desvaneciera, pero lo acabaría haciendo. Abrí la puerta del armario. Un lado estaba casi vacío, aunque quedaban algunas cosas: pequeñas partes de una vida que ya no existía.
Se había dejado la ropa de trabajo, cuatro camisas que colgaban al final del armario. El taller de Gordo, en cursiva.
Todas decían lo mismo: Curtis. Curtis, Curtis, Curtis.
Las toqué todas con la punta de los dedos.
Cogí la última y me la puse. Era pesada y olía a hombre, a sudor y a trabajo.
—Muy bien, Ox —me dije—. Puedes hacerlo.
Empecé a abrocharmela con dificultad porque los botones eran demasiado grandes y duros. Y yo era torpe e ingenuo, solo manos y piernas, sin encanto y soso. Era demasiado grande.
Abroché el último botón y cerré los ojos mientras respiraba hondo. Entonces recordé el aspecto que tenía mamá por la mañana: las ojeras pronunciadas y los hombros caídos.
—Sé bueno, Ox, no te metas en líos—me había dicho, como si no supiera hacer otra cosa. Como si me metiera en líos cada dos por tres.
Abrí los ojos y me enfrenté al espejo que colgaba en la puerta del armario.
O la camisa era demasiado grande o yo demasiado pequeño. No estaba seguro de cuál era la respuesta correcta. Parecía que me hubiese disfrazado, que estuviese fingiendo ser alguien que no era.
—Soy un hombre —dije con un hilo de voz después de fruncir el ceño ante mi reflejo—. Soy un hombre. —No me creía ni una sola palabra—. Soy un hombre —repetí con una mueca de dolor.
Al final me quité la camisa de mi padre, la volví a meter en el armario y cerré las puertas. A mi espalda, las motas de polvo siguieron flotando contra la luz del atardecer.