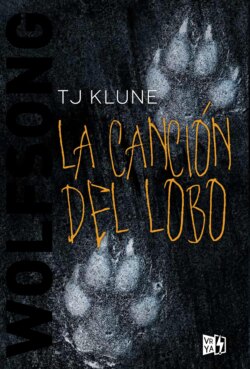Читать книгу La canción del lobo - T. J. Klune - Страница 9
CONVERTOR CATALÍTICO / SOÑANDO DESPIERTO
Оглавлениеlamé al taller de Gordo.
—Hola, Gordo.
—¿Sí? —gruñó—. ¿Quién eres? —preguntó como si no lo supiera.
—Ox.
—¡Oxnard Matheson! Justamente estaba pensando en ti.
—¿De verdad?
—No. ¿Qué demonios quieres?
Sonreí porque sabía que diría eso, aunque se me hizo raro hacerlo.
—Yo también me alegro de oírte.
—Sí, sí. Hace mucho que no te veo, muchacho —parecía que mi ausencia le molestaba.
—Lo sé, tenía que... —No sabía qué tenía que hacer.
—¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el donante de esperma se fue a la mierda?
—Un par de meses, creo.
Cincuenta y siete días, diez horas y cuarenta y dos minutos.
—Que se vaya a tomar viento, ¿lo entiendes?
Claro que lo hacía, pero seguía siendo mi padre, así que no quería aceptarlo.
—Claro —repliqué.
—¿Tu madre está bien?
—Sí.
No creía que lo estuviera.
—Ox...
—No, no lo sé.
Respiró hondo y soltó un suspiro.
—¿Descanso para fumar? —le pregunté, aunque me dolió porque eso me resultaba familiar. Casi podía oler el humo, me quemaba los pulmones. Si me esforzaba mucho, era capaz de verlo sentado en la parte trasera del taller, fumando con el ceño fruncido, las piernas estiradas y los tobillos cruzados. Tenía aceite de motor debajo de las uñas, y tatuajes brillantes y coloridos que le cubrían ambos brazos: cuervos, flores y formas que no sabía qué significaban.
—Sí. El tabaco acabará conmigo.
—Siempre puedes dejarlo.
—Nunca dejo nada, Ox.
—Los perros viejos también pueden aprender trucos nuevos.
—Tengo veinticuatro años. —Soltó una carcajada.
—Viejo.
—Ox...
Lo sabía.
—Las cosas no van bien —confesé.
—¿Problemas con el banco?
—Ella cree que no veo las cartas.
—¿Cuánto dinero debéis?
—No lo sé. —Estaba muy avergonzado. No debería haberlo llamado—. Tengo que colgar.
—Ox —ladró—. ¿Cuánto? —Claro y conciso.
—Siete meses.
—Ese hijo de perra. —Parecía enfadado.
—Él no...
—No, Ox. Por favor, no.
—He pensado...
—Ay, madre.
—Que quizá podría... —Tenía la boca pastosa.
—Suéltalo ya.
—¿Podría trabajar para ti? —pregunté precipitadamente—. Necesitamos dinero y no soportaría perder la casa, es lo único que nos queda. Lo haré bien, Gordo. Te juro que lo haré bien y que no te dejaré tirado.
»Los dos sabemos que tarde o temprano iba a pasar así que, ¿podemos adelantarnos? ¿Podemos hacerlo ya? Lo siento. Es que necesito empezar lo antes posible porque debo ser un hombre.
Me dolía la garganta. No podía ir a buscar nada para beber porque me temblaban las piernas.
—Creo que nunca te había oído hablar tanto —dijo después de una pausa.
—No hablo mucho.
—Exacto. —Parecía que la situación le divertía—. Esto es lo que haremos...
Le dio dinero a mamá para poder pagar la hipoteca y le dijo que me pagaría en negro hasta que pudiera contratarme de forma legal.
Mamá lloró. Se negó a aceptarlo, pero se dio cuenta de que no podía rechazarlo. Entonces lloró y le dijo que sí. Gordo le hizo prometer que le avisaría si las cosas volvían a ponerse feas. Creo que pensó que Gordo era un héroe, así que le sonrió un poco más, incluso se rio con picardía mientras contoneaba las caderas.
No creía que Gordo estuviera interesado en mi madre. Ella ignoraba que, una vez, cuando tenía seis años, lo había visto entrando en el cine del brazo de otro hombre. Gordo se reía a carcajadas y le brillaban los ojos. Nunca volví a ver al hombre que iba con él, ni a Gordo con nadie más. Siempre había querido preguntarle, pero la actitud osca que tuvo desde ese momento me lo impidió. A nadie le gusta recordar las cosas tristes.
Las cartas amenazantes y las llamadas telefónicas del banco cesaron.
En seis meses ya le habíamos devuelto todo el dinero a Gordo, o al menos eso dijo. No entendía bien cómo funcionaba el dinero, pero estaba seguro de que mentía. Sin embargo, nos aseguró que la deuda ya estaba saldada, así que lo dejamos correr.
Nunca llegué a ver dinero alguno. Gordo me abrió una cuenta bancaria, la cual dijo que me generaría intereses. No sabía qué quería decir eso, pero confiaba en Gordo.
—Para cuando lleguen vacas flacas —dijo.
No me gustaban las vacas flacas.
Una vez tuve un amigo. Se llamaba Jeremy, llevaba gafas y todo le provocaba una sonrisa nerviosa. Teníamos nueve años, le gustaban los cómics y dibujar. Un día me dibujó como si fuera un superhéroe, me puso una capa y todo. Nunca había visto nada más bonito. Tiempo después Jeremy se mudó a Florida y, cuando mamá y yo lo buscamos en el mapa, vimos que quedaba muy lejos de Oregón, donde vivíamos.
—La gente no se queda en Green Creek. Aquí no hay nada.
Recorí las calles del mapa con los dedos.
—Nosotros nos quedamos —respondí.
Ella desvió la mirada.
Se equivocaba, la gente sí se quedaba. No todos, pero sí algunos. Como ella, Gordo y yo. Mis compañeros del colegio, aunque seguramente acabarían yéndose. Green Creek se moría, pero aún no estaba muerto. Teníamos un supermercado, el restaurante donde ella trabajaba, un McDonald’s, un cine que proyectaba películas de los setenta, una licorería con barras en las ventanas y cortinas rojas, negras y amarillas, el taller de Gordo, una gasolinera, dos semáforos y un colegio. Todo situado en medio de un bosque en el centro de la cordillera de la Cascada.
No entendía por qué la gente quería marcharse. Para mí, era mi hogar.
Vivíamos rodeados de árboles cerca del final de un camino de tierra, en una casa azul con molduras blancas. La pintura se había desprendido, pero no importaba. En verano olía a hierba, lilas, tomillo y piñas. En otoño, las hojas crujían bajo los pies. En invierno, el humo escalaba por la chimenea, mezclándose con la nieve. En primavera, los pájaros cantaban en los árboles y, por las noches, un búho ululaba hasta que salía el sol.
Había otra casa cerca de la nuestra, también al final del camino, y podía verla a través de los árboles. Mamá decía que estaba vacía, pero a veces se podía ver un coche o una furgoneta aparcada en la puerta, así como luces en el interior cuando se hacía de noche. La casa era enorme y tenía muchas ventanas. Más de una vez había intentado ver qué había dentro, pero las cortinas siempre estaban cerradas.
Podían pasar meses antes de ver otro coche aparcado en la puerta.
—¿Quién vive ahí? —le pregunté a mi padre cuando tenía diez años.
Gruñó y abrió otra cerveza.
—¿Quién vive ahí? —volví a intentarlo con mi madre cuando llegó a casa de trabajar.
—No lo sé —respondió mientras me tocaba la oreja—. Ya estaba vacía cuando nos mudamos.
Jamás volví a preguntárselo a nadie, me convencí de que el misterio era mejor que la realidad.
Nunca pregunté por qué nos habíamos mudado a Green Creek cuando tenía tres años. Tampoco si tenía primos o abuelos. Siempre fuimos los tres, hasta que fuimos solo dos.
—¿Crees que algún día volverá? —le pregunté a Gordo cuando tenía catorce años.
—Malditos ordenadores —murmuró él por lo bajo mientras apretaba otro botón de la Nexiq del coche—. ¿Por qué todo tiene que hacerse con ordenadores? —Presionó otro botón y la máquina le respondió con un bip furioso—. Podría calcularlo yo mismo, pero no, tengo que usar los códigos de diagnóstico porque todo se ha automatizado. Mi abuelo era capaz de descubrir cuál era el problema con solo oír el ralentí.
Le cogí el Nexiq de las manos y presioné la pantalla correcta, extraje el código y se lo devolví.
—Se ha roto el conversor catalítico.
—Ya lo sabía —dijo con el ceño fruncido.
—Eso va a salir caro.
—Lo sé.
—El señor Fordham no podrá pagarlo.
—Lo sé.
—No vas a cobrárselo todo, ¿verdad?
Gordo era esa clase de persona: siempre cuidaba a los demás, incluso cuando no quería que nadie lo supiera.
—No, Ox, no va a volver. Ponlo en el elevador, ¿vale?
Mamá se sentó en la mesa de la cocina con un montón de papeles enfrente. Estaba triste.
—¿Más cartas del banco? —pregunté, nervioso.
—No —negó con la cabeza.
—Entonces... ¿qué es?
—Ox, yo... —Cogió un bolígrafo y firmó con su nombre. Paró incluso antes de acabar con la primera—. Solo intento hacer lo mejor para ti. —Completó la frase después de levantar la cabeza para mirarme.
—Lo sé —contesté. Sabía que era verdad.
Volvió a coger el bolígrafo y firmó todos los papeles.
En algunos incluso puso sus iniciales.
—Y eso es todo —dijo cuando acabó de firmar. Se rio y se levantó mientras me tendía una mano, bailamos juntos una canción que ninguno de los dos podía escuchar, aunque enseguida se fue.
Ya era de noche cuando miré los papeles que había dejado sobre la mesa.
Eran los papeles del divorcio.
Empezó a usar su apellido de soltera otra vez: Callaway.
Me preguntó si yo también me lo quería cambiar, pero le dije que no, que haría que el apellido Matheson volviera a ser respetable.
Intentó disimular que se le habían llenado los ojos de lágrimas, pero lo vi.
Me senté en el comedor del instituto. Había mucho ruido, no podía concentrarme y me dolía la cabeza. Clint, un chico que conocía, pasó cerca de mi mesa con sus amigos.
Yo estaba solo.
—Maldito retrasado —dijo, a lo que sus amigos se rieron.
Me levanté y pude verle el miedo en los ojos. Era más grande que él.
Di media vuelta y me marché, porque mi madre siempre me decía que no me metiese en líos. Clint murmuró algo a mis espaldas y sus amigos se volvieron a reír.
Me dije a mí mismo que el día que tuviera amigos no seríamos malos como ellos.
Nadie me molestó cuando me senté fuera, así que me comí el sándwich tranquilamente.
A veces caminaba por el bosque, ahí pensaba con más claridad. Los árboles se mecían con la brisa y los pájaros me contaban historias. Nadie me juzgaba.
Un día cogí una rama y fingí que era una espada. Intenté saltar un arroyo, pero era tan ancho que me mojé los pies. Me tumbé en el suelo y observé el cielo a través de las copas de los árboles mientras esperaba que se me secaran los calcetines. Enterré los pies en la tierra.
Una libélula aterrizó en una roca cerca de mi cabeza. Era azul y verde con venas de color añil en las alas, tenía los ojos negros y brillantes. Retomó el vuelo y me pregunté cuánto tiempo viviría.
Algo se movió a mi derecha, miré en esa dirección y oí un gruñido. Pensé en correr, pero no fui capaz de moverme ni un milímetro. No quería perder los calcetines.
—Hola —dije.
Nadie contestó, pero sabía que ahí había algo.
—Soy Ox. No pasa nada.
Un resoplido de aire, como un suspiro.
Le dije que me gustaba el bosque.
Hubo un destello negro, pero luego desapareció.
Cuando llegué a casa, tenía el pelo lleno de hojas y había un coche aparcado delante de la casa vacía que se encontraba al final del camino.
Se fue al día siguiente.
Un día de ese invierno, salí del instituto y me dirigí al restaurante. Habían llegado las vacaciones de Navidad, así que me esperaban tres semanas en las que no saldría del taller, cosa que me hacía muy feliz.
Cuando abrí la puerta de Oasis, empezó a nevar. Hice sonar la campana, había una palmera inflable cerca de la entrada y un sol de papel maché colgaba del techo. Había cuatro personas en la barra, todas con un café en las manos. El restaurante olía a grasa, y eso me encantaba.
Una camarera llamada Jenny estalló la pompa que había hecho con el chicle y me sonrió. Era dos años mayor que yo, a veces también me sonreía en el instituto.
—Ey, Ox —me saludó.
—Hola.
—¿Hace frío? —Me encogí de hombros—. Tienes la nariz roja —dijo.
—Oh.
—¿Tienes hambre? —preguntó después de reírse.
—Sí.
—Siéntate, te traeré una taza de café y le diré a tu madre que estás aquí.
Me senté en mi sitio, cerca de la parte trasera del restaurante. En realidad no era mío, pero siempre me sentaba ahí.
—¡Maggie! —llamó Jenny en dirección a la cocina—. Ox está aquí. —Me guiñó un ojo mientras le llevaba un plato con huevos y pan tostado al señor Marsh, quien siempre le dedicaba una pequeña sonrisa pícara, y eso que tenía ochenta y cuatro. Jenny se rio y él bañó los huevos en kétchup antes de comérselos, lo cual me pareció muy extraño.
—Ey —me saludó mi madre mientras me daba una taza de café.
—Hola.
—¿Los exámenes han ido bien? —preguntó mientras me quitaba los copos de nieve que se me habían quedado enganchados en el pelo.
—Eso creo.
—¿Estudiaste suficiente?
—Creo que sí, pero olvidé quién fue Stonewall Jackson.
—Ox... —suspiró.
—No pasa nada —le aseguré—, contesté todas las demás.
—¿Me lo juras?
—Sí.
Y me creyó porque yo nunca mentía.
—¿Tienes hambre?
—Sí, podrías traerme... —La campana volvió a sonar cuando entró un hombre. Me pareció vagamente familiar, pero no sabía decir dónde lo había visto antes. Tenía la misma edad que Gordo, era fuerte y grande y llevaba barba de varios días. Se frotó la cabeza rapada con una mano, cerró los ojos y cogió aire con fuerza que, posteriormente, dejó ir con lentitud. Abrió los ojos y juraría que distinguí un destello, pero enseguida comprobé que eran azules.
—Espera un segundo, Ox —se excusó mi madre. Se dirigió hacia donde estaba el hombre mientras yo me esforzaba en mirar en otra dirección. Era un completo extraño, sí, pero había algo más. Le di vueltas mientras daba un sorbo al café.
Se sentó en la mesa de al lado y, cuando quedamos cara a cara, me dedicó una sonrisa fugaz: agradable, brillante y llena de dientes. Mi madre le dio un menú y le dijo que enseguida volvía. Pude ver como Jenny se asomaba desde la cocina para observar al hombre. Se desabrochó un botón del escote, se arregló el cabello y cogió una jarra de café.
—Yo me encargo —murmuró. Mi madre puso los ojos en blanco.
Era encantadora, el hombre le sonrió con amabilidad. Ella le tocó las manos, solo un pequeño roce con las uñas, el hombre pidió sopa. Ella se rio, él pidió un café con espuma y azúcar. Ella le dijo que se llamaba Jenny y él que quería otra servilleta. Jenny se marchó un poco decepcionada.
—Comida y espectáculo —murmuré. El hombre sonrió como si me hubiera oído.
—¿Ya sabes qué vas a pedir, cariño? —me preguntó mi madre mientras se acercaba a la mesa donde estaba sentado.
—Una hamburguesa.
—Marchando, guapo. —Sonreí porque la adoraba.
El hombre la observó mientras se marchaba. Se le ensancharon las fosas nasales y miró en mi dirección. Ladeó la cabeza y sus orificios nasales volvieron a dilatarse, como si estuviera... ¿olfateando? ¿Oliendo?
Lo imité y olfateé el aire. No notaba nada raro, olía como siempre. El hombre se rio y negó con la cabeza.
—Todo huele muy bien —dijo. Tenía la voz muy profunda y amable. Los dientes le volvieron a destellar.
—Me alegro —respondí.
—Soy Mark.
—Yo me llamo Ox.
—¿En serio? —Arqueó una ceja.
—En realidad es Oxnard. —Me encogí de hombros—. Pero todo el mundo me llama Ox.
—Ox —repitió—. Es un nombre muy fuerte.
—¿Fuerte como un roble? —sugerí.
—¿Te lo dicen muy a menudo? —se rio.
—Supongo.
—Me gusta este lugar. —Miró a través de la ventana. Esa declaración escondía muchas cosas, pero ni siquiera podía llegar a imaginármelas.
—A mí también, aunque mi madre siempre dice que la gente nunca se queda.
—Tú estás aquí —dijo con aire profundo.
—Así es.
—¿Tu madre es esa de ahí? —Señaló la cocina con la cabeza.
—Sí.
—Ella también está aquí. Quizá no todo el mundo se queda, pero algunos sí lo hacen. —Se miró las manos—. Y los que se van, siempre pueden regresar.
—¿Te refieres a volver a casa? —pregunté.
—Sí, Ox. Me refiero a volver a casa. —Volvió a sonreír—. Eso es... Ya he descubierto a qué me recuerda este olor: a casa.
—Yo solo huelo a bacon —comenté con vergüenza.
—Claro que sí. —Mark se rio—. Hay una casa en el bosque, al sur de McCarthy, que ahora mismo está vacía.
—¡Conozco esa casa! Vivo muy cerca.
—Me lo imaginaba —asintió—. Eso explica por qué hueles a... —Jenny regresó con la sopa y él volvió a mostrarse amable, pero no como lo había sido conmigo. Abrí la boca para preguntarle algo (lo que fuera), pero en ese momento llegó mi madre.
—Es de mala educación molestar a alguien mientras come —me regañó mientras dejaba el plato sobre la mesa.
—Pero yo...
—Está bien —intervino Mark—. Es culpa mía.
—Si usted lo dice... —Mi madre no parecía muy convencida.
Mark asintió y empezó a comerse la sopa.
—Quédate aquí hasta que acabe mi turno —me dijo—. Son casi las seis, así que no quiero que vuelvas andando. ¿Qué te parece si vemos una película cuando lleguemos a casa?
—De acuerdo. Le prometí a Gordo que mañana iría pronto al taller.
—Nunca podemos descansar, ¿eh? —Me dio un beso en la frente y me dejó comer tranquilo.
Quería preguntarle más cosas a Mark, pero recordé mis buenos modales, así que me limité a comerme la hamburguesa. Estaba un poco quemada, como a mí me gustaba.
—¿Gordo? —quiso saber Mark. Parecía una pregunta, pero saboreó cada sílaba mientras lo decía. Ahora sonreía con tristeza.
—Mi jefe. Es el dueño del taller mecánico.
—No me digas —replicó—. ¿Quién lo habría pensado?
—¿A qué te refieres?
—Asegúrate de quedarte con ella —respondió Mark—. Con tu madre.
Lo miré fijamente, parecía triste.
—Solo somos nosotros dos —le dije con un hilo de voz, como si le estuviera confesando un secreto.
—Con más razón. Aunque creo que las cosas cambiarán. Para ti y para ella. Para todos nosotros. —Se limpió la boca y sacó la cartera para dejar un billete sobre la mesa. Se levantó, cogió su abrigo y se lo puso sobre los hombros. Antes de irse, me miró—: Te veremos pronto, Ox.
—¿Quiénes?
—Mi familia.
—¿En la casa?
—Creo que pronto llegará la hora de volver a casa —dijo mientras asentía.
—Podríamos... —No me atreví a acabar la frase porque solo era un chico.
—¿Qué me quieres decir, Ox? —Parecía curioso.
—¿Podríamos ser amigos cuando vuelvas? No tengo muchos... —En realidad no tenía ninguno, a excepción de Gordo y mi madre, pero no quería que se asustara.
—¿De verdad? —preguntó y cerró las manos en forma de puño a los costados.
—Hablo muy lento. —Me miré las manos—. O simplemente no lo hago. A la gente no le gusta.
O quizá solo era yo quien no les gustaba, pero ya había hablado demasiado.
—Tu forma de hablar no tiene nada malo.
—Tal vez. —Mucha gente me lo decía, así que debía ser cierto.
—Ox, te diré un secreto. ¿De acuerdo?
—Claro. —Eso me emocionó porque los amigos compartían secretos, y quizá significaba que lo éramos.
—La gente que habla poco es la más interesante. Y, sí, creo que seremos amigos.
Entonces se marchó.
No volví a ver a mi nuevo amigo hasta diecisiete meses después.
Esa noche, tumbado en la cama, escuché un aullido dentro del bosque. Se elevó como una canción hasta que me convencí de que era lo único que quería cantar en la vida. Siguió sonando, y yo solo pude pensar en que me hacía sentir en casa. Al final se desvaneció, y yo también.
A la mañana siguiente me convencí de que lo había soñado.
—Para ti —me dijo Gordo el día que cumplí quince años. Me dio un paquete mal envuelto, el papel de regalo tenía muñecos de nieve. Algunos de los chicos que trabajaban en el taller también estaban allí: Rico, Tanner y Chris. Todos jóvenes, perspicaces y llenos de vida. Eran amigos de Gordo, se habían criado juntos en Green Creek. Todos me sonreían, expectantes, como si fueran a contarme un secreto.
—Estamos en mayo. —Señalé el papel de regalo.
—Abre la maldita caja —dijo Gordo mientras ponía los ojos en blanco. Se reclinó en su sillón raído, que se encontraba en la parte posterior del taller, y dio una larga calada a su cigarrillo. Los tatuajes parecían mucho más brillantes de lo normal. Me preguntaba si se los habría retocado recientemente.
Destrocé el envoltorio, hacía ruido. Quería saborear el momento porque casi nunca me daban regalos, pero no podía esperar. Solo tardé unos segundos en desenvolverlo, pero me pareció una eternidad.
—Esto... —titubeé cuando vi lo que era—. Esto es... —Fue reverencia, gracia, belleza. Me pregunté si esto significaba que por fin podría respirar. Como si hubiera encontrado mi lugar en este mundo que no comprendía.
Dos letras bordadas en rojo, blanco y azul. Ponía: Ox.
Como si yo pintase algo. Como si significara algo. Como si fuera realmente importante.
Mi padre me había enseñado que los hombres nunca lloran. Los hombres nunca lloran porque no tienen tiempo para hacerlo.
Supongo que aún no era un hombre, porque lloré. Agaché la cabeza y lloré.
Rico me agarró el hombro, Tanner me acarició el pelo y Chris chocó sus botas de trabajo con las mías.
Se juntaron a mi alrededor para esconderme en caso de que viniera alguien.
—Ahora nos perteneces —dijo Gordo mientras apoyaba su frente contra la mía.
Algo floreció en mi interior y sentí calidez. Era como si el sol me hubiera estallado dentro del pecho: me sentía más vivo de lo que me había sentido en mucho tiempo.
Cuando acabé de llorar, me ayudaron a ponerme la camisa. Me quedaba como un guante.
Ese invierno, Gordo y yo decidimos descansar un rato para fumar.
—¿Puedo probar uno?
—No se lo cuentes a tu madre —me advirtió mientras se encogía de hombros. Abrió la cajetilla y me dio uno. Sacó un mechero y protegió la llama del viento con la mano, me puse el cigarrillo entre los labios y me acerqué al fuego. Inhalé y se encendió. Tosí, se me llenaron los ojos de lágrimas y el humo me salió por la nariz.
La segunda calada resultó más fácil.
Los otros chicos se rieron. Pensé que quizá éramos amigos.
A veces pensaba que estaba soñando, pero en realidad estaba despierto.
Despertar cada vez se volvía más difícil.
Gordo me obligó a dejar de fumar después de solo cuatro meses. Me dijo que era por mi propio bien. Le respondí que era porque no quería que le robase más cigarrillos.
Me dio una colleja y me mandó a trabajar.
No volví a fumar nunca más.
Todos seguíamos siendo amigos.
Una vez le pregunté por sus tatuajes.
Las formas..., los patrones... era como si todo estuviera diseñado en conjunto. No podía evitar que me resultaran familiares, como si tuviera la respuesta en la punta de la lengua. Sabía que le subían por el brazo, pero no sabía hasta donde llegaban.
—Todos tenemos un pasado, Ox.
—¿Ese es el tuyo?
—Algo así —respondió mientras desviaba la mirada.
Me pregunté si algún día decidiría tatuarme el pasado con diversas formas y colores.
Cuando cumplí dieciséis años, pasaron dos cosas.
Gordo me contrató oficialmente en el taller, incluso me dio una tarjeta de presentación. Me ayudó con los formularios de impuestos, porque no los entendía. No lloré. Los muchachos me dieron palmadas en la espalda y bromearon sobre que ya no eran cómplices de explotación infantil. Gordo me dio un juego de llaves del taller y me llenó la cara de grasa. Lo único que pude hacer fue sonreír. Creo que nunca le había visto tan feliz.
Al llegar a casa ese día, me dije que ya era un hombre.
Entonces pasó la segunda cosa.
La casa al final de la calle ya no estaba vacía, y había un chico en el camino de tierra que llevaba hasta el bosque.