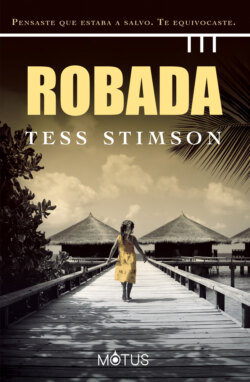Читать книгу Robada (versión latinoamericana) - Tess Stimson - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2
ОглавлениеAlex
Una ráfaga de aire tropical húmedo y espeso nos envuelve cuando salimos del avión, como si alguien hubiera abierto la puerta de una secadora en la mitad del ciclo. Mis lentes de sol se empañan al instante y el pelo de Lottie se encrespa como un halo platinado alrededor de sus hombros. Solo puedo imaginar cómo estará el mío con esta humedad.
Nos sumamos a la fila apretada y cansada que serpentea hacia el control de pasaportes. Cuando el guardia fronterizo estadounidense me pregunta si mi visita es por negocios o placer, estoy tentada de decirle que por ninguna de las dos cosas.
Si te gusta cenar a las cinco y media de la tarde y usar sandalias que se abrochan con velcro, Florida es para ti. Pero para los que no tienen menos de siete años o más de setenta no es tan encantador.
Estamos aquí porque la novia de Marc es el tipo de mujer que quiere fotos de boda de océanos cerúleos y playas de arena blanca para subir a Instagram y no le importa los inconvenientes que eso signifique para los demás.
No puedo ser la única persona que piensa que la manía actual por las bodas de destino es el apogeo del narcisismo por derecho propio. Si lo que buscas es romance, fúgate y cásate. De lo contrario, ¿es justo esperar que un hermano con tres hijos pequeños, préstamos para estudios y una hipoteca tenga que pagar cinco pasajes de avión o arriesgarse a convertirse en un paria familiar? Por no hablar de los parientes mayores que ya han dejado atrás los acontecimientos de su vida —el matrimonio, los hijos—, para quienes la boda de un nieto es uno de los pocos placeres genuinos que les quedan.
Para mí, volar más de seis mil kilómetros para que mi hija sea dama de honor en la boda de mi mejor amigo es un incordio muy caro. Para las personas solitarias y enfermas, que no pueden viajar, estas celebraciones lejanas son un ejercicio de desamor.
Por eso, Luca y yo nos casamos dos veces, una en la iglesia ancestral de su madre en Sicilia para complacer a su extensa familia, y otra en West Sussex para la mía, bastante más pequeña. Tal vez una tercera boda habría servido para que el matrimonio durara más.
Recojo nuestra maleta de la cinta transportadora y Lottie y yo nos sumamos a otra fila, esta vez para un taxi. Las dos estamos acaloradas, cansadas y de mal humor cuando subimos al taxi, pero por suerte, mi hija no tarda en dormirse con la cabeza apoyada en mi regazo.
Le retiro el pelo de la cara sudorosa y sonrío cuando arruga la nariz y me aparta la mano sin despertarse.
Ser la mamá de Lottie es lo más difícil que me ha tocado hacer. Es la única tarea, en toda mi vida, en la que he luchado por tener éxito.
Y en esto no cabe ningún final feliz del estilo de las tarjetas de felicitación, nada del tipo “pero nada ha sido más gratificante”. La maternidad no me resulta satisfactoria ni placentera. Es tediosa, repetitiva, solitaria, agotadora. Luca era un padre mucho más natural. Pero mi amor por mi hija es visceral e incuestionable. Daría mi vida por ella.
Verifico mis correos electrónicos mientras avanzamos en el atasco sobre el puente que cruza Tampa Bay, con cuidado de no molestar a Lottie.
Lo que me temía: mientras yo estaba volando, a mi clienta yazidí se le denegó la solicitud de asilo, más que nada porque no estuvo dispuesta a consultar con su abogado y a participar de forma plena y adecuada en la audiencia.
Envío varios correos rápidos en respuesta para poner en marcha las medidas necesarias para interponer un recurso de apelación. No estoy exagerando ni siendo una egocéntrica cuando digo que mi ausencia de Londres tiene consecuencias muy reales y que cada minuto que estoy fuera de la oficina cuenta.
Pero Marc interrumpió su vida entera cuando murió Luca. Sabe que su novia, Sian, no me cae demasiado bien; no asistir a su boda, por más vueltas que yo pueda darle, pondría a prueba nuestra amistad. Y solo estaré fuera seis días. James puede ocuparse del trabajo hasta que yo regrese. Una vez en casa, unas pocas noches en vela serán suficientes para volver a la normalidad.
Guardo mi teléfono y reacomodo con cuidado la cabeza de mi hija en mi regazo mientras tomamos la salida hacia St. Pete Beach, con sus calles iluminadas con luces de neón y su aglomeración de hoteles, bares, cadenas de restaurantes y tiendas para turistas.
Nos desviamos de la calle principal las multitudes y nos adentramos en un vecindario más residencial. Unos minutos más tarde, el taxi se detiene en una entrada al pie de un puente corto que lleva a una diminuta isla barrera a menos de cien metros de la costa. El horizonte está dominado por el hotel Sandy Beach, un edificio almenado de seis plantas y color amarillo pálido que se eleva hacia el cielo como un pastel de bodas.
Nuestro conductor baja la ventanilla para hablar con el guardia de seguridad y, al cabo de un momento, la barrera blanca se levanta y cruzamos a una pequeña lengua de tierra que se adentra en el golfo de México.
Sacudo a Lottie para que se despierte mientras el taxi se detiene en el patio del hotel. Un botones se lleva nuestro equipaje y yo levanto a mi hija adormecida y me dirijo a la recepción.
Una enorme pared de vidrio da directamente a la playa de arena blanca y Lottie enseguida hunde su cara en mi hombro. Siempre ha sentido terror al mar; no tengo ni idea por qué.
Hay varias habitaciones frente al mar reservadas para los invitados a la boda. Cambio la nuestra por una que da a la piscina, para que Lottie no tenga que despertarse y ver el océano. Un intenso atardecer rojo y naranja se extiende por el cielo y estoy a punto de llevar a mi hija a la habitación arriba cuando Marc y Sian entran desde la playa.
Marc finge ignorarme por completo y le tiende la mano a Lottie.
—Doña Martini —dice con seriedad—. Es un placer verla de nuevo.
—Señorita —lo corrige ella.
—Señorita. Perdón.
Sian desliza su mano por el brazo de Marc. El gesto es más posesivo que cariñoso.
—Deberíamos volver con los demás —sugiere.
—¿Quieren venir? —pregunta Marc—. Paul estaba preparando otra ronda.
—Lo haría, pero Lottie necesita ir a la cama. Está rendida.
—¿Por qué no la acuestas y, luego, bajas y nos buscas? Estamos en el bar Parrot Beach, justo al otro lado de la piscina. Zealy y Catherine están también allí.
Así habla el hombre que aún no ha tenido un hijo y no ha aprendido lo que es pasar el resto de tu vida con el corazón en vilo.
—Tiene tres años, Marc —interpone Sian—. Alexa no puede dejarla sola en un hotel que no conoce.
Marc toma el asa de mi maleta con ruedas con mucha autoridad.
—Al menos deja que te ayude a subir esto.
—Nos están esperando —insiste Sian.
—Ve tú. Bajaremos en un minuto.
Su futura esposa sonríe, pero la sonrisa no llega a sus bonitos ojos. Nunca ha habido la más mínima posibilidad de una relación romántica entre Marc y yo. Nos conocimos cuando él empezó a entrenar al equipo de fútbol femenino del University College de Londres, donde yo estudiaba Derecho; durante los tres primeros años, solo me vio sudada y salpicada de lodo, con pantalones cortos de licra poco favorecedores y protector bucal.
Me han gustado algunas de sus novias. Pero ha dejado escapar a varias buenas por no haber aprovechado la oportunidad de proponerles matrimonio: cuando se daba cuenta de que eran perfectas para él, ellas ya se habían cansado de esperar y habían seguido su camino.
Marc tiene ahora treinta y seis años; es un acaudalado director de marketing con toda la parafernalia del éxito, salvo una esposa y una familia, y lleva varios años deseando casarse. Y, como si del juego de las sillas se tratara, Sian simplemente resultó ser la última que se sentó en la silla vacía cuando la música se detuvo.
En el momento en que deslizo la tarjeta de acceso en la puerta de la habitación del hotel, suena mi móvil.
—Lo siento —me disculpo—. No contestaría, pero es James…
—Atiende, atiende —responde Marc—. Yo me ocupo de Lottie. A Sian no le importará que me quede un rato más.
Lo dudo mucho, pero necesito hablar con James y saber qué pasa con mi clienta, así que acepto la oferta de Marc de cuidar a Lottie y regreso al pasillo para atender la llamada en un lugar tranquilo.
Cuando vuelvo a la habitación quince minutos después, Lottie ya está en pijama y acostada en una de las dos camas dobles. Marc está sentado junto a ella, leyéndole un cuento.
—¿Lista para bajar? —me pregunta, y deja el libro a un lado.
Tengo mis dudas. Estoy alterada después de mi conversación con James y muy despierta; un vaso de whisky lo arreglaría. Pero aunque soy muy consciente de que no nací para ser madre, hago todo lo que puedo para ser la mejor posible.
—No puedo dejarla —le explico.
Lottie cruza sus brazos regordetes sobre el pecho.
—Me leíste mal el cuento —le dice a Marc—. Te saltaste una página.
—No pasa nada —agrego—. Yo me encargo de esto, Marc. Vete. Nos vemos mañana.
Me siento en la cama, me apoyo contra el cabecera mullida y atraigo a Lottie hacia el pliegue de mi codo. Ella me da el libro, Búhos bebés, y pasa las páginas de cartulina manoseadas mientras yo leo en voz alta la historia de tres búhos bebés posados en una rama del bosque que esperan a que mamá búho regrese.
Y lo hace: desciende en silencio por entre los árboles. “Sabían que volvería”.
Luego añado la frase que no está en el libro, la frase que Lottie ha estado esperando, esa frase que Luca, para compensar mis defectos, solía añadir siempre, con más fe de lo que mi historia merecía: “Las mamás siempre vuelven”.