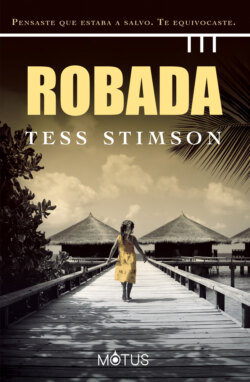Читать книгу Robada (versión latinoamericana) - Tess Stimson - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
ОглавлениеAlex
Si hubiera interrumpido mi embarazo, en estos momentos estaría girando a la izquierda mientras subo al avión.
En la pequeña mesa, al lado de mi cabina privada, habría espacio para el expediente del caso y la libreta de papel de oficio en el que tomo notas a mano, a la antigua usanza, porque cinco años de práctica legal me han enseñado que es el mejor método para encontrar la laguna jurídica que todos los demás han pasado por alto. Rechazaría una copa de champán frío para mantener la cabeza despejada y me quitaría los Grenson de color crema y caramelo, zapatos de negocios sobrios que dejan en claro que soy una mujer a la que hay que tomar en serio.
Pero no lo hice.
Así que me guían hacia la derecha, no hacia la izquierda.
Mis zapatos de cuero son de New Look, aunque habría que saber bastante de calzados para detectar la diferencia. No puedo darme el lujo de hacerme reflejos en el pelo y pagar una guardería, así que mi media melena se acerca más a mi color pelirrojo natural que al castaño elegante que solía preferir. A los veintinueve años, sigo en la vía rápida para convertirme en socia del bufete de abogados de derechos humanos Muysken Ritter, pero, cuando me levanto a las cuatro y media de la mañana estos días, no es para ejercitar una hora con mi entrenador personal antes de estar en la oficina a las seis. Me encantaban los fines de semana, porque significaba que podía trabajar sin parar, sin la interrupción de reuniones y conferencias con clientes.
Pero ya no.
La mujer en la fila de delante se gira cuando pasa el carrito y espía entre los asientos. Sonríe, pero la expresión de sus ojos es de fastidio. No la culpo: llevamos menos de media hora de un vuelo de nueve.
—¿Podría pedirle a su niña que deje de dar patadas? —pide con amabilidad.
—Deja de dar patadas el asiento de la señora, Lottie —le indico en un tono que no deja traslucir que daría lo mismo que le estuviera ordenando al sol que se pusiese por el este.
Lottie se detiene al instante, sus piernecitas regordetas suspendidas en la mitad del movimiento. La mujer vuelve a sonreír, esta vez con más sinceridad, y retorna a su posición.
Se ha dejado engañar por los rizos.
Mi hija de tres años ha sido bendecida con unos rizos rubio platino que le llegan a la cintura, el tipo de pelo de ensueño que solían tener las princesas de Disney antes de que se volvieran guerreras. Su cabellera desvía la atención de la mandíbula sobresaliente y belicosa y la postura obstinada de sus hombros. No es una niña bonita desde el punto de vista convencional: sus rasgos son demasiado peculiares para eso, y luego está su peso, por supuesto. Pero uno puede adivinar que va a ser llamativa cuando sea mayor: lo que la generación de mi madre habría llamado “bien parecida”. Solo le tiene que crecer la cara, eso es todo.
Los rizos son un truco de prestidigitación de la naturaleza. Hacen que la gente piense en los ángeles y en la Navidad, cuando sería mejor que afilaran estacas y buscaran balas de plata.
Lottie espera el tiempo suficiente para que la mujer se relaje.
—Por favor, querida, ¿podrías parar con eso? —insiste. Esta vez no hay sonrisa, ni crispada ni de ningún tipo.
Patada. Patada.
La mujer me mira, pero yo hojeo con atención la revista de a bordo. Hay que elegir las batallas. Todavía nos faltan ocho horas y media de viaje.
Patada.
La mujer prueba con otra táctica y empuja una bolsa de caramelos a través del espacio entre los asientos.
—¿Quieres unos ositos de goma?
—Eres una desconocida —responde Lottie. Patada.
—Sí, claro, tienes razón. —Otra mirada no correspondida en mi dirección—. No debes aceptar caramelos de desconocidos. Pero no seremos desconocidas si nos presentamos, ¿verdad? Soy la señora Steadman. ¿Cómo te llamas?
—Charlotte Perpetua Martini.
—¿Perpetua? Eso sí que es… inusual.
—Papá dijo que tenía que tener un nombre católico porque él es italiano, así que mamá buscó nombres de santos en Google y eligió el más feo que encontró.
Mi hija y yo no tenemos secretos.
—¿Y dónde está papá, Charlotte? ¿No se va de vacaciones con ustedes?
Patada.
—Papá se murió —afirma Lottie con toda naturalidad.
La opción nuclear. ¿Rizos dorados de princesa y un papá muerto? No hay vuelta atrás.
—Ay, querida. Vaya. Lo siento mucho, Charlotte.
—No pasa nada. Mamá dice que era un cabrón.
—Lottie —la regaño, pero no es en serio. Lo era.
La mujer se hunde en su asiento con esa peculiar combinación de vergüenza callada y curiosidad macabra con la que me he familiarizado en los catorce meses desde que Luca murió cuando se derrumbó un puente en Génova. Estaba visitando a sus padres ya ancianos, que dividían su tiempo entre su apartamento allí y la casa familiar ancestral de la madre en Sicilia. Fue una suerte que ese fin de semana le tocara a Lottie estar conmigo y no con él.
Me apiado de la mujer y le doy mi teléfono a Lottie. Es bastante seguro: a nueve mil metros de altura no puede repetir la debacle de compras desde la aplicación que hizo el mes pasado.
Con mi hija distraída, abro el expediente de mi caso mientras trato de mantener mis papeles en orden en el reducido espacio.
Este viaje no pudo haber sido en un peor momento. La audiencia de asilo para una de mis clientes, una mujer yazidí que sobrevivió a múltiples violaciones durante su cautiverio por parte del Estado Islámico, se adelantó de manera inesperada la semana pasada, lo que significó que tuviera que cedérsela a uno de mis colegas, James, el único abogado de la firma que no tenía causas que atender. Es un profesional muy competente, pero mi clienta tiene terror a los hombres, lo que dificultará que James pueda hablar con ella y asesorarla durante la audiencia.
El caso debería ser sencillo, pero me preocupa que algo salga mal. Si no fuéramos a la boda de mi mejor amigo, Marc, habría cancelado el viaje.
Estoy a medias de redactar un detallado correo electrónico de seguimiento a James cuando Lottie derrama un vaso lleno de refresco sobre mi mesa.
—¡Maldición, Lottie!
Sacudo mis papeles con furia, viendo cómo caen riachuelos de refresco de las páginas.
Lottie no se disculpa. En lugar de eso, se cruza de brazos y me lanza una mirada fulminante.
—Levántate —le ordeno con brusquedad—. Vamos —agrego, pero ella se queda sentada, terca como una mula—. Tienes refresco por todos lados. Cuando se seque se va a quedar pegajoso.
—Quiero otro —declara Lottie.
—¡No vas a tomar nada más! Muévete, Lottie. No estoy bromeando.
Se niega a moverse. Le desabrocho el cinturón de seguridad y la arrastro fuera del asiento. Grita como si le hubiera hecho daño de verdad y llama la atención.
Sé con exactitud qué están pensando los demás pasajeros. Antes de Lottie, yo pensaba lo mismo cada vez que veía a un niño tener una rabieta en el pasillo de un supermercado.
La empujo por el estrecho pasillo hacia el baño. Ella responde palmeando los apoyacabezas de todos los asientos a su paso.
—Mierda—dice con alegría con cada palmada—. Mierda. Mierda. Mierda.
Hace tiempo que dejé de avergonzarme por el mal comportamiento de mi hija, pero esto es demasiado, incluso para ella. La tomo de los hombros.
—Deja de hacer eso ya mismo —susurro en su oído—. Te lo advierto.
Lottie suelta un grito como si estuviera herida de muerte y luego se desploma en el pasillo.
—Santo cielo —exclama una mujer sentada cerca de nosotros—. ¿Está bien?
—No le pasa nada. —Me inclino y sacudo a mi hija—. Levántate, Lottie. Estás montando un escándalo.
—No se mueve —grita alguien más—. Creo que le pasa algo de verdad.
El zumbido de preocupación a nuestro alrededor se intensifica y algunas personas se incorporan un poco en sus asientos. Una azafata se apresura por el pasillo hacia nosotras.
—Esta mujer le pegó a su hija —acusa un hombre.
—No le pegué. Solo es un berrinche.
La azafata mira al hombre, se vuelve hacia mí y, luego, hacia Lottie, que aún no se ha movido.
—¿Necesita un médico?
—No le pasa nada —insisto—. Levántate, Lottie.
Una mujer mayor, a unos cuantos asientos de distancia, le da una palmadita en el brazo a la azafata.
—Son los terribles dos años. Todos pasan por eso.
—Lottie —reitero, con calma—. Si no te levantas ya mismo, no habrá Disney World, ni helados, ni televisión durante toda la semana.
En una batalla de voluntades, mi hija de tres años me iguala con facilidad. Pero no solo es testaruda: es inteligente. Es capaz de hacer un análisis de costo-beneficio en un instante.
Se sienta, y los susurros de preocupación a mi alrededor se convierten en murmullos exasperados de desaprobación.
—¡Te odio!—grita Lottie—. ¡Ojalá no hubiera nacido!
La pongo de pie.
—Lo mismo digo —respondo.