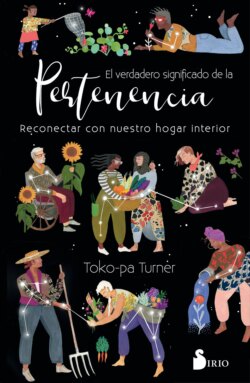Читать книгу El verdadero significado de la pertenencia - Toko-pa Turner - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеComo les ha sucedido a muchas otras personas, mi búsqueda de la pertenencia tenía su origen en la alienación. Recuerdo una escena recurrente que se producía cuando estábamos sentados a la mesa, me decían algo que me hería, y yo subía corriendo a mi habitación a llorar, deseando desesperadamente que mi madre subiera a consolarme y volviera a permitirme pertenecer. Pero nunca lo hizo. Por el contrario, era yo la que bajaba a hurtadillas por la escalera que estaba junto a la cocina, y me ponía a escuchar lo que decía mi familia cuando yo no estaba delante, mientras mi estómago se quejaba de hambre.
Y aunque todos tenemos nuestra propia versión de esperar en la escalera, en el fondo, esto es lo que se siente cuando te excluyen. Es la atroz convicción de que nadie te necesita. De que la vida no te considera necesario. Cuando nadie te hace una invitación, supone la confirmación de tu peor temor y te adentra más en la región del exilio, incluso te acerca a la fría llamada de la muerte.
En un sentido simbólico, he pasado muchos años de mi vida en esa escalera de espera: sedienta de amor, muriéndome por que alguien notara mi ausencia, deseando que alguien me volviera a invitar a formar parte, me devolviera mi sentido de pertenencia. Y cuando abandonar la mesa ya no era suficiente para conseguir la atención de mi familia, empecé a huir a sitios cada vez más alejados y durante más tiempo, hasta que al final, llegó la huida definitiva.
A los nueve años, descubrí una casa maldita de la cual intenté adueñarme. Había un pequeño espacio entre las tablas que habían clavado para sellar la puerta trasera, que forcé para poder entrar. Estuve escarbando, durante semanas, para hallar algo que pudiera alegrar ese sucio y apestoso escondite. Encontré una escoba y barrí parte de los escombros, me llevaba tentempiés a escondidas e hice dibujos en las paredes. Algunos muebles rotos hicieron su servicio durante un tiempo, y jugaba a haberme marchado realmente de casa.
Este temprano impulso podría haber sido la primera señal de que algo en mí quería separarse, diferenciarse de su familia de origen. A pesar de su estado ruinoso y el peligro que encerraba aquella casa, me sentí arrastrada a crearme una nueva identidad, una vida propia. Era demasiado joven para valerme por mí misma, por supuesto, y cuando empezaba a oscurecer, regresaba a casa a regañadientes, sin que nadie se hubiera percatado de mi ausencia.
Cuando la gente se entera de que me crie en un ashram sufí, su rostro se ilumina. Imagino lo exótico que debe de ser para quienes han sido educados en un entorno más conservador. De pronto, es como si mi existencia tuviera más sentido para algunos de ellos, pues les recuerda a los derviches giróvagos y a la poesía de Rumi y de Gibran. Aunque es cierto que para mi joven corazón, vivir en una comunidad devocional, donde la música, la oración y la poesía formaban parte de la rutina cotidiana, supuso un breve periodo de pertenencia. Pero, como sucede en muchas comunidades espirituales, la nuestra también tenía sus sombras profundas.
En el ashram había dieciocho habitaciones, que ocupaban devotos de paso; sin embargo, a pesar de su creciente tamaño, distaba mucho de ser lujoso. Se trataba de un edificio antiguo situado en el barrio rojo de Montreal, con murciélagos que arañaban las paredes y prostitutas y traficantes de droga delante de nuestra puerta. Éramos muy pobres y nos las arreglábamos compartiendo recursos. Recuerdo el crudo invierno de Quebec que pasamos sin calefacción, porque nos cortaron los servicios y tuvimos que dormir apiñados alrededor de una chimenea. Pero de niña, nada de eso me importaba. Siempre había algún personaje que nos entretenía –músicos, artistas, gitanos e intelectuales– y cada verano nos íbamos de retiro a un ashram de yoga en las montañas Laurentian, donde recibíamos la visita de maestros, como el sufí Pir Vilayar Inayat Khan.
Lo que más recuerdo es la música. Los cánticos sufíes eran poemas devocionales dedicados al Amado, que se cantaban en una mezcla de hindi, sánscrito y árabe. Eran invocaciones para abrir el corazón y dar voz a nuestro anhelo de retornar al cañaveral del que las cañas humanas fuimos arrancadas. Siempre rezábamos y cantábamos zikr, * bailando hasta entrar en éxtasis.
Yo tenía ocho años cuando mi padrastro y mi madre engendraron a mi hermana; entonces, mi abuela sacó a nuestra familia de la comunidad y nos llevó a una casa pareada en las afueras. Quizás fuera por el repentino cambio de amplitud en la vivienda, el estrés de tener un bebé en la más absoluta pobreza, o porque ese barrio residencial nos era totalmente ajeno a todos nosotros, pero tenía la sensación de que acababa de conocer a mi familia. Aquella casa se convirtió en un lugar voluble, conflictivo y falto de atención.
Mi padrastro era considerado un líder espiritual dentro de la comunidad sufí, pero, a puerta cerrada, era frío en cuanto a sus emociones y violento físicamente. Y mi madre, como profesora de yoga y fitoterapeuta, era de esas personas que podían contagiarte su creatividad y entusiasmo, pero tan pronto estaba eufórica como alicaída. Era propensa a graves brotes de depresión y de rabia, para los cuales nunca buscó tratamiento, y sus cambios de humor causaban estragos en casa. Según el día o incluso la hora, podía pasar de la obsesión al decaimiento y la crueldad, así que todos aprendimos a ir con pies de plomo cuando estábamos con ella. En los momentos de depresión, tenía tendencias suicidas, estaba convencida de que nadie la quería o la valoraba y eso le afectaba profundamente.
Como personita de tan solo ocho años que era, mi corazón se rompía al ver así a mi madre. Solo veía su belleza y sentía que mi misión era consolarla y ayudarla a que se reafirmara, devolverla al amparo del amor. Pero, como sucede en una tormenta eléctrica, su cielo se oscurecía de pronto y arremetía contra mí en sus arranques de crueldad. Quizás fuera por su incapacidad para digerir su propio dolor, pero rechazaba cualquier muestra de emoción. Cuando me ponía a llorar, se mantenía a distancia y me decía que estaba exagerando o que me lo había buscado.
Los primeros sueños que recuerdo eran que mi madre me abandonaba. Soñaba que me dejaba en un peligroso callejón, porque la había ofendido sin querer. O que me había abandonado en manos de secuestradores que me ataban a una diana para tirarme dardos. En realidad, sentía que había dos versiones de mi madre: una de la cual me sentía responsable y otra en la cual me convertía en su blanco.
Cuanto más intentaba ser amada, más sola me encontraba en la creciente oscuridad. Pronto, empecé a practicar el aislamiento.
A los once años, tenía pensamientos de suicidio. Lo que no entendía es que estaba interiorizando el rechazo que sentía por parte de mi familia. El suicidio era el autorrechazo último, era una forma de «hacer realidad» el impulso letal que asediaba mi corazón. A los catorce años, a punto de cumplir los quince, me marché para siempre. Durante un tiempo, mendigué dinero, dormí en el suelo y tuve las peores amistades que uno pueda imaginar. Al final, me detuvo la policía y me llevó a un centro de detención, donde me remitieron a algo denominado System.
System era una organización dirigida por el gobierno, cuya irónica finalidad era supuestamente el «cuidado» de huérfanos. Algunos habíamos sido abandonados, otros habían sufrido abusos o negligencias, otros tenían cualidades demasiado extrañas como para que alguien pudiera controlarlos. Muchos huérfanos, al igual que yo, todavía tenían padres vivos, pero, por una serie de razones, habían cortado sus lazos con ellos y habían llegado a la indigencia, en distintas etapas de estar sin hogar física y espiritualmente. Aterrorizados y confusos, sin nadie en quien confiar que los pudiera guiar, la mayor parte de los internos acababan en bandas, practicando la violencia, consumiendo drogas y autolesionándose.
Los días siguientes fueron los peores de mi vida; sin embargo, pensaba que vivir en el exilio era mejor que vivir deseando morir. Al menos estaba en compañía de otros huérfanos, y compartíamos nuestro desarraigo.
Sanar las heridas del corazón provocadas por el desamor puede ser labor para toda una vida. Pero para muchos de los que hemos sufrido la fractura del espíritu, he de decir que hay una medicina para salir del exilio. Es un tipo de medicina, un tesoro perdido y reencontrado, que quizás no hubiéramos conocido de otro modo. Si eres capaz de soportar plenamente tu propio desarraigo y hacerte amigo de tu terror a la soledad y a la exclusión, tu vida dejará de estar bajo el yugo del intento de evitarlos. Es decir, estás en el camino de regreso a casa.