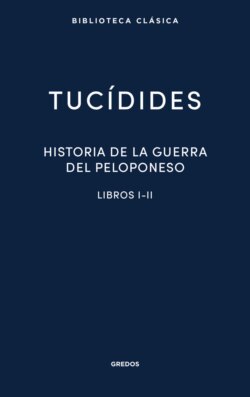Читать книгу Historia de la guerra del Peloponeso. Libros I-II - Tucídides - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6.1. Desde la Antigüedad hasta el Renacimiento
ОглавлениеLa Antigüedad es el período que más ha determinado el legado de Tucídides. De ella proceden muchos de los juicios esenciales, tanto los positivos como los negativos, que se han repetido posteriormente. Su fama, tanto la buena como la mala, se labró en un período en el que los lectores convivieron de manera cotidiana con el texto del historiador. Tucídides, convertido en un clásico, fue leído, glosado y comentado sin descanso a lo largo de siglos tanto en la escuela como en los ámbitos literarios. Las consecuencias de ese contacto directo determinaron en gran medida los dos tipos de valoraciones que se repetirán hasta el Renacimiento. Para unos, su obra era el ejemplo perfecto de historia. Tucídides, como llegó a decir Luciano (De historia conscr. 42), fue visto como el auténtico «legislador» del género historiográfico. Para otros, en cambio, su estilo era oscuro, difícil y, en ocasiones, casi indescifrable. De las palabras de rendidos admiradores, como Cicerón o Luciano, o de duros críticos, como Dionisio de Halicarnaso, autor de una monografía sobre el autor (Sobre Tucídides), penden muchos de los enjuiciamientos que sobre su obra se han venido repitiendo desde la Roma imperial hasta la Europa del Renacimiento (Iglesias-Zoido 2011: 80-98).
Por otra parte, un hecho menos conocido permite explicar algunas de las claves que marcaron su recepción en la Antigüedad: cómo se leía y para qué servía su historia. Hoy en día, cuando una obra puede leerse de manera cómoda y continuada, tenemos una visión de las composiciones literarias como unidades. Sin duda, determinadas partes pueden llamar más la atención que otras. Pero, en general, un lector moderno tiene una visión de conjunto de la Ilíada o del Quijote. Observa un libro, por mucha extensión que tenga, como una unidad. Sin embargo, la situación material del libro antiguo era muy diferente y, en consecuencia, la historia de Tucídides no fue leída de la misma manera en todos los momentos de su transmisión textual. Como les ocurría a las obras de otros clásicos, como Homero, su gran extensión no facilitaba una lectura continuada. Si la Ilíada completa podía circular en unos doce rollos (a dos cantos por volumen), la Historia de Tucídides, dividida desde la época alejandrina en ocho largos libros, necesitaba de un número suficiente de volúmenes para ser copiada por entero. Si a todo esto añadimos que circuló una edición de la historia completada por las Helénicas de Jenofonte, con lo que aumentaba considerablemente su tamaño, la situación se complica aún más (Canfora 2016). Por otra parte, la oscuridad del texto también dificultaba una lectura continuada. La obra, para ser cabalmente comprendida, necesitaba contar con la ayuda de comentarios y de escolios que allanasen el camino de los lectores menos formados. Estas dificultades materiales y de comprensión permiten entender que la mayor parte de esos lectores no tuviera un interés (ni seguramente una necesidad) por abarcar por completo una obra que, en su monumental conjunto, ofrecía una formidable tarea de lectura a la que muy pocos, como afirmaba su biógrafo Marcelino, podían enfrentarse con éxito (Vida de Tucídides 35). En la mayor parte de los casos, los lectores no se acercaban a la historia porque ofreciese el cuadro definitivo de una época, sino que sobre todo dirigían su atención a una serie de hitos, que se destacaban del conjunto y que, por su utilidad retórica, habían recibido el interés de los más reputados críticos.
Así, a lo largo de este dilatado período, algunos pasajes escogidos de la historia se acabaron convirtiendo en modelos literarios de enorme influencia. Determinadas descripciones de batallas (diurnas y también nocturnas), los pasajes programáticos, la arqueología, el relato de pestes y discordias civiles, y, por supuesto, el conjunto de los discursos se convirtieron en una referencia para la labor historiográfica y, por ende, en lectura obligada y objeto de estudio para cualquier hombre culto que se preciase. Debido al papel desempeñado por la retórica escolar en el proceso de creación literaria, se da la paradoja de que la compleja y oscura obra de Tucídides ofrecía ejemplos indiscutibles de descripciones, narraciones y discursos. De este modo, a pesar de las dificultades de comprensión y circulación de la obra completa, una serie de pasajes, entre los que se destacaban los discursos, adquirieron la categoría de modelos formales gracias a su utilidad retórica y empezaron a circular de manera independiente de la historia en la que se insertaban (Iglesias-Zoido 2012). Este es un aspecto al que apenas se ha dedicado más que una atención marginal. Sin embargo, no era algo extraño en aquel momento. Sabemos que este proceso también se llevó a cabo con los discursos presentes en las obras de Salustio o Tito Livio. Todos los críticos de la época imperial coincidían en destacar esas alocuciones como lo más importante de la obra, como aquellos pasajes que mejor ponían de manifiesto la grandeza de la pluma de un historiador y que, por lo tanto, eran más útiles desde el punto de vista estilístico o retórico. A la vista de este contexto, era completamente lógico que los discursos de Tucídides empezasen a circular como elementos independientes del conjunto (Iglesias-Zoido y Pineda 2017: 23-41).
Desde nuestro punto de vista, estas tres cuestiones están claramente interconectadas: los juicios de los críticos, la utilidad retórica de los discursos y la circulación de antologías de pasajes contribuyeron a potenciar un modo de leer la obra de Tucídides que acabaría siendo decisivo para su legado hasta bien entrado el siglo XVI. Tanto las dificultades de estilo y lengua de una obra concebida en plena efervescencia de la sofística, como el papel que estas alocuciones desempeñaron en el proceso de instrucción retórica, fomentaron el proceso de selección y la circulación independiente de esos pasajes. Sin tener en cuenta este contexto, es difícil comprender cómo, a lo largo de la Antigüedad, un texto tan difícil como la Historia de Tucídides siguió ejerciendo tan gran influencia sobre historiadores, críticos literarios y rétores de todo tipo.
Un encumbramiento que no estuvo carente de dificultades. Muy poco después de comenzar a circular, este relato, que pretendía explicar para la posteridad los sucesos acaecidos durante la Guerra del Peloponeso, tropezó con la incomprensión de sus contemporáneos (Hornblower 1995). Durante varios siglos la escritura de la historia se adentró por otros caminos, siguiendo el rumbo que marcaban las exigencias de un mayor dramatismo. Así, autores posteriores al siglo IV d. C. como Calístenes, influidos por las teorías psicológicas de los peripatéticos, llevaron al extremo el método tucidideo y recomendaron ser totalmente fieles al «carácter» o éthos, elaborando los discursos conforme a la personalidad de los protagonistas de la historia y a sus circunstancias por encima de lo que realmente se conociese de ellos (FGrH.124F44). En teoría, a través de este «discurso de carácter», sería más fácil, con la ayuda de noticias e informaciones pertinentes, establecer la psicología de un personaje. Sin embargo, el peligro es claro: la figura de un hombre político sufre múltiples modificaciones por parte de partidarios y enemigos, por lo que se corre el peligro de caer en la idealización o en la caricatura. Si a ello le unimos la influencia creciente del drama, que llegó a contaminar la misma esencia de la obra historiográfica, se puede hablar del surgimiento de una «historia trágica» (Walbank 1960). El resultado llegó a ser tan preocupante que Polibio, al final de la época helenística, se vio en la necesidad de deslindar con claridad los objetivos de historia y tragedia, y de reconducir el rumbo de la historiografía con una vuelta a los presupuestos tucidideos (cf. Polibio II 56, 10-11).
Solo los excesos cometidos y la necesidad de retomar un modelo historiográfico que permitiese profundizar en las causas y en la motivación de los conflictos de un mundo dominado por Roma propiciaron la recuperación de la obra de nuestro historiador al final de la República (Canfora 2005). A lo largo del imperio, su obra no podía ser obviada sin más por todos aquellos historiadores griegos y latinos que, imbuidos en el aticismo, emprendieron la tarea de relatar los sucesos del pasado. Ya sea para seguir la senda emprendida por el historiador ático o para apartarse de ella, innovando en el fondo o en la forma, la obra de Tucídides, como pretendía su autor, se acabó convirtiendo en una referencia ineludible, en una auténtica «adquisición para siempre» (Nicolai 1995). La dura senda de la imitación fue recorrida por autores tan diferentes como Salustio, Apiano o Flavio Josefo. Y la ejecución del modelo se percibe en la narración de batallas, en el relato de asedios o en la descripción de los efectos de una peste.
Pero, sobre todo, el magisterio de Tucídides se ponía de manifiesto a la hora de elaborar una parte imprescindible a lo largo de toda la historiografía antigua: los discursos. Cuestiones como la verosimilitud de las intervenciones oratorias, su adecuación de las palabras al carácter de los personajes y a la situación planteada, los engarces empleados para insertar parlamentos en la narración o la selección del estilo directo o indirecto constituyen una preocupación constante para la mayor parte de historiadores antiguos (Marincola 1997). Y, en este caso, los discursos de Tucídides eran un referente ineludible. Los críticos antiguos consideraban que en ellos se expresaba lo más granado del estilo de este autor. Los historiadores y los rétores los reverenciaban como un reflejo vivo de la oratoria de la Atenas clásica, personificada en hombres como Pericles o Nicias. Pero, sobre todo, hay un factor que explica la atención prestada a estos discursos en este período: el gusto por las selecciones de pasajes escogidos y modélicos, que podían ser imitados. El concepto de imitación (mímesis o imitatio) es la clave que permite establecer este enfoque (Gray 1987). Los de Tucídides eran, además, unos discursos que, por primera vez, habían sido cincelados por la retórica, constituyendo en sí mismos una admirable crestomatía de oratoria política y militar. Incluso las críticas que recibió el historiador contribuyeron, paradójicamente, a cimentar su enorme prestigio. La oscuridad del estilo tucidideo, tan criticado por autores grecorromanos como Dionisio de Halicarnaso, alcanza sus más altas cotas en los discursos. Algo lógico si tenemos en cuenta que las intervenciones de los oradores son el medio utilizado por Tucídides para insertar en su obra reflexiones de carácter universal, en las que abundan complejos razonamientos. Estamos, por lo tanto, ante discursos que simbolizan en sí mismos la paradoja que caracteriza a esta obra: en una cultura literaria dominada por el principio de la «imitación», fueron muy apreciados y admirados por su profundidad de pensamiento; pero, a la vez, su complejidad los convirtió en un modelo de difícil aplicación práctica, cuya cabal comprensión estaba reservada a una élite. Imitar sus discursos, por lo tanto, suponía pertenecer a esa minoría. Y este privilegio fue muy apreciado desde la Antigüedad hasta el Renacimiento.
En Bizancio, Tucídides siguió siendo uno de los autores mejor conocidos y más ampliamente imitados. Un referente historiográfico a lo largo de más de un milenio y un autor canónico para cualquier hombre culto de este período. Este es un dato que encontramos repetido en todos los estudios dedicados a la influencia de Tucídides en Bizancio (cf. Reinsch 2006). Sin embargo, lo cierto es que este cuadro idílico, que parece avalar una amplísima recepción de la Historia en este período, contrasta con una evidencia que se repite insistentemente desde la Época Imperial: las crecientes dificultades lingüísticas y textuales que ofrecía el texto del historiador para las nuevas generaciones de lectores, que cada vez sentían más lejano este texto (Kennedy 2018). De nuevo, la obra de Tucídides se ve envuelta en una paradoja.
Por una parte, el griego de Tucídides cada vez resultaba más oscuro y arcaico para los hablantes de una lengua que había sufrido una evolución de más de diez siglos y que ahondaba las diferencias entre un nivel culto y otro popular. En este contexto, el prestigio de Tucídides se asentaba en el hecho de que su historia era uno de los principales exponentes del reverenciado aticismo y, sobre todo, en su papel como padre de la historiografía retórica. Ambos datos explican el inmenso aprecio de la escuela retórica bizantina hacia su obra y, sobre todo, la especial atención prestada a sus discursos, a sus cartas y a una selección de pasajes narrativos destacados por sus características estilísticas y retóricas. La retórica bizantina, de este modo, fue la que garantizó la preservación del legado tucidideo a través de una selección del texto que reunía y ejemplificaba las principales virtudes del estilo y de la retórica de la obra de Tucídides.
Por otra parte, la propia difusión textual de la obra del historiador ático presentaba también problemas. Sabemos, gracias a un discurso de Temistio pronunciado el año 357 d. C. en honor de Constancio II (Or. 4. 59d-60c.), que la biblioteca imperial guardaba una copia de la Historia de Tucídides por lo menos desde su creación a principios del siglo IV d. C. Del mismo modo, gracias a un autor del siglo VI d. C. como Libanio, tenemos el dato de que, entre sus más preciadas posesiones, el rétor de Antioquía contaba con un códice completo de la obra (Or. I 148-150). Más allá de las copias que circulasen en los escritorios constantinopolitanos y en los puntos en los que sabemos que se desarrollaron importantes focos culturales, como ocurrió en Antioquía o en Gaza, donde nació y se desarrolló la «Tercera Sofística», lo cierto es que el texto completo de la obra no era de fácil acceso. De hecho, hasta los siglos IX y X d. C. no se transliteraron los viejos códices en letra uncial a los nuevos, en los que se copió el texto en una minúscula más eficiente y accesible. Este proceso, que se realizó sobre todo en la corte de Constantino VII, estuvo muy centrado en la capital del imperio. Prueba de ello es que la rama más extendida de su tradición manuscrita está encabezada por varios códices del siglo X (el Monac. Gr. 430 y el Laur. 69, 2), que dependen del ejemplar, hoy perdido, de Constantino Porfirogénito. El texto de Tucídides siguió circulando en el mundo bizantino, pero es evidente que el acceso a una lectura de la obra completa planteaba problemas para los nuevos lectores. Se explican así los duros comentarios que, solo dos siglos más tarde, un erudito como Tzetzes apuntó en los márgenes de un códice de Tucídides, el Heidelberg Palatino 252, a causa del sufrimiento y de las dificultades que encontró en una lectura completa de la obra. Estas críticas contrastan con el respeto reverencial hacia sus discursos y con las pruebas que tenemos de su influencia sobre la historiografía retórica de todo el período, visible en autores que van desde Procopio, en el siglo VI d. C., hasta Critóbulo de Imbros (1410-1470), griego que acabó al servicio de sus enemigos turcos y que seguía utilizando en la segunda mitad del siglo XV el modelo de Tucídides (Reinsch 2006).
Ante esta situación, la única explicación plausible es que en Bizancio también tuvieron que circular selecciones del texto de Tucídides en las que los discursos y, en todo caso, los pasajes más significativos se habrían reunido para ofrecer a estudiantes de retórica e historiadores modelos que pudiesen imitar. Algo lógico en una cultura como la bizantina, en la que los excerpta ocuparon un lugar muy importante (Odorico 1990). Consultar una de esas selecciones, ya fuese solo de la obra de Tucídides o de un conjunto de historiadores, para extraer los modelos que iban a ser imitados facilitaba enormemente la tarea creativa y marcó toda una manera de hacer historia. No ha de extrañar por ello que el primer testimonio de la obra de Tucídides que encontramos en la Europa de finales del siglo XIV, fruto de los contactos relacionados con la lucha contra el turco, fuese una traducción al aragonés de una de estas antologías bizantinas de discursos. Esta primera traducción a una lengua vernácula fue realizada en el escritorio que Juan Fernández de Heredia, gran maestre de la Orden de Rodas, había creado en Avignon (Iglesias-Zoido y Pineda 2017: 136-153).
El Renacimiento significó que Tucídides, al igual que otros destacados autores clásicos, reviviese para Occidente, tras siglos de olvido, en los que la historia tucididea solo podía entreverse a través de su reflejo en la obra de autores latinos como Salustio. Desde los primeros años del siglo XV, fruto de un interés avivado por los eruditos bizantinos que arribaron a Italia, comenzó a difundirse el texto del historiador ático. Primero en griego, gracias a los manuscritos que, como un auténtico tesoro, ponían a disposición de los ávidos humanistas del primer cuatrocientos las palabras del gran historiador griego. Y en pocos años, gracias a la decidida intervención papal, en la versión latina de Lorenzo Valla, considerada como obra de referencia hasta finales del siglo siguiente (Pade 2003). Esta traducción fue un encargo del papa Nicolás V, que, tras cuatro años de trabajo y un pago de 500 ducados, fue entregada en 1452. Formaba parte de un amplio proyecto que tenía el objetivo de hacer accesible al público del momento la obra de los más importantes historiadores griegos y que fue completado con la traducción de la Historia de Heródoto. Con todo, este no fue un trabajo perfecto, ya que la crítica ha destacado que son numerosos los errores de interpretación, como se desprende del texto del manuscrito Vat. Lat. 1801, en el que, incluso, se pueden detectar una serie de omisiones, errores e interpolaciones. Es evidente que la oscuridad del texto tucidideo jugó algunas malas pasadas a un traductor que partía de cero, que no tenía el respaldo de una labor previa que le sirviera de referencia y que, además, a causa de su difícil carácter, no recabó la ayuda de otros humanistas contemporáneos que también sabían griego. Con todo, estos problemas no fueron impedimento para que, en el último tercio del XV, la traducción de Valla se difundiese ampliamente por toda Europa. A las copias manuscritas siguieron las ediciones impresas llevadas a cabo por Parthenius (1483), Ascensius (1513) y Heresbachius (1527). A la vez, el texto griego se difunde impreso gracias a la labor de Aldo Manucio (Venecia 1502), completada años más tarde por filólogos como H. Stephanus, quien lo edita dos veces, en 1564 y en 1588, con numerosas correcciones críticas que permitieron fijar el que acabaría siendo el texto canónico de este autor hasta bien entrada la época contemporánea.
A esta labor de difusión del texto, se sumaron las sucesivas traducciones a las más importantes lenguas europeas, publicadas a lo largo de todo el XVI, que hicieron accesible su historia a un público cada vez más amplio y con intereses más variados. La versión latina de Lorenzo Valla se convirtió en el punto de partida imprescindible para las traducciones de la obra tucididea a las principales lenguas vernáculas: al francés (C. de Seyssel, 1512, publicada en 1527), al alemán (Bonner, 1533), al italiano (Strozzi, 1545) y al español (Gracián de Alderete, 1564). Toda esta labor de traducción, esencial para la recepción de Tucídides en los siglos siguientes, permitió que el texto completo de la Historia estuviese a disposición tanto de aquellos eruditos que sabían griego o latín, como de aquellos otros lectores que necesitaban una versión en vernáculo para poder leerlo. Se comprende así que el Renacimiento fuese uno de los momentos más fecundos del legado de Tucídides. Una influencia que se dejó notar tanto en la escritura de la historia como en el ámbito del pensamiento (Klee 1990).
Desde mediados del siglo XV, importantes pensadores, entre los que destaca Maquiavelo, prestaron una especial atención a esa marcada preocupación de la Historia tucididea por describir pautas del comportamiento humano en tiempos de crisis, para, a partir de ahí, establecer leyes universales válidas para toda época y lugar. Pero, a diferencia de lo que va a suceder en las etapas siguientes, la obra de Tucídides todavía era interpretada como una especie de speculum regum. Sus reflexiones aun se leen en una clave que podríamos denominar «medieval», como si la Historia del ateniense sirviese sobre todo para aportar ejemplos de comportamiento a reyes, nobles y generales. Se explica así que interesase tanto a monarcas como Alfonso V de Aragón, que ordenó que se copiara la obra de Tucídides para leerla y estudiarla. Influyó sobre el emperador Carlos V y sobre su oponente francés, Francisco I, quienes, como hizo Alejandro con la Ilíada, llevaban un ejemplar de la obra a las numerosas campañas bélicas en las que se vieron envueltos. Interesó a humanistas como Tomás Moro, quien en su Utopía recomendaba la lectura provechosa de esta obra. Pero, sobre todo, la obra tucididea provocó un hondo impacto sobre pensadores políticos de la talla de Maquiavelo. Este autor, considerado como un aplicado alumno de Tucídides, en obras como El Príncipe o Discursos sobre la I Década de Tito Livio, teorizó sobre el comportamiento del líder político y militar pensando en su utilidad para el príncipe. Así, en sus Discursos (III 16), pone como ejemplo de actuación política útil para el futuro el debate entre Nicias y Alcibíades en el libro VI de la Historia de Tucídides, donde ambos discutieron sobre la conveniencia de emprender una expedición a Sicilia en el momento más importante de un Estado. Tampoco sorprende, por ello, que más adelante afirme (Discursos III 43), en un tono claramente tucidideo, que el conocimiento del pasado permite prever el comportamiento de los estados y tener previstos los remedios. La historia como «adquisición para siempre» desde una perspectiva principesca que primaba de manera esencial lo que luego va a ser conocido como «realismo político».
Del mismo modo, la obra de Tucídides interesó a los más importantes historiadores del período (Klee 1990). En Italia, desde comienzos del siglo XV, encontramos ejemplos que ponen de manifiesto que su influencia no solo se extendió a principios metodológicos, sino que fue considerable a la hora de componer discursos, describir batallas o relatar los efectos de pestes y hambrunas, tal y como se comprueba en las obras de L. Bruni o de L. Valla. Las generaciones siguientes profundizaron en esta línea. El hecho de que Tucídides se hubiera convertido en un modelo de elocuencia política y militar para los hombres del XVI cobra una nueva dimensión en la Historia florentina de Francesco Guicciardini (1483-1540), obra maestra del Renacimiento historiográfico en su país. En Francia se destacan figuras como Michel de l’Hôpital (1504-1573), el protector de los autores de la Pléiade, o Jean Bodin (1529-1596), uno de los padres de la historiografía moderna. Su aprecio por el profundo análisis político de la historia tucididea y por sus discursos lo puso en práctica en su obra Six livres de la republique, publicado en 1576. En España, destaca especialmente la figura de Diego Hurtado de Mendoza (1503-1575), embajador de Carlos V en Venecia, que estuvo relacionado con el que sería el primer traductor de Tucídides al italiano (a Hurtado está dedicada la traducción de Strozzi publicada en 1545). El español, además de referentes como Salustio y Tácito, tomó como modelo al historiador ático en su objetivo de convertir la Historia de la Guerra de Granada (publicada póstumamente en 1627) en un ensayo de pensamiento político. De ahí que pretendiera ir más allá de elaborar una simple crónica de unos hechos (la rebelión de los moriscos en la época de Felipe II) que había conocido de primera mano y que consideraba de fundamental importancia. Ya desde las primeras páginas se advierte que los motivos de Hurtado al historiar la guerra de Granada son muy similares a los de Tucídides. Ambos pretenden mostrar las leyes que rigen la naturaleza de los hombres, como se puede observar en la exposición que encabeza la obra sobre las causas del conflicto. Precisamente, esas profundas reflexiones y el modo en que, sin ningún tipo de escrúpulos y con aguda precisión, describe el ejercicio implacable y «realista» del poder también explican el hecho de que en España la obra de Tucídides llegara a ser incluida, por la «peligrosidad» de sus ideas, en el índice de libros prohibidos que en 1583 realizó el Cardenal Quiroga.
Sin embargo, el respeto y la veneración hacia la obra de Tucídides que se observan en estos humanistas no implican que el historiador ático fuese el más leído durante esos siglos. Autores como Burke, han puesto en cuestión que su Historia fuese una lectura popular (cf. Burke 1966 y Jensen 2018). La causa de este contraste se debe tanto a la proverbial oscuridad del texto (que se transmitió también a unas traducciones, que muchas veces no llegaban a aclarar del todo lo que quería decir el autor ático), como al hecho de que no se trataba de una lectura moralizante (antes bien, su descarnado realismo podía escandalizar a más de uno). Es evidente que historiadores latinos como Salustio o griegos como Plutarco ofrecían un texto que se ajustaba más a los gustos de los lectores del momento: ofrecían información sobre los grandes hombres del pasado y, además, podían extraerse enseñanzas morales de su lectura. De nuevo, nos encontramos ante la repetición de la misma paradoja que se dio en Bizancio: el inmenso prestigio del que gozó Tucídides durante este período no se corresponde con la lectura y el conocimiento profundo del texto completo de una Historia oscura, difícil de entender y que no facilitaba una interpretación moralizante. Es muy significativo que Henricus Stephanus, al final del prefacio de la edición del texto griego de 1588, añadiese de su pluma un epigrama en el que la Historia de Tucídides se dirige al posible lector, aclarándonos lo que un hombre de finales del siglo XVI puede esperar de su lectura. Así, si lo que busca son las «mentiras muy adornadas de los relatos», si sus oídos se deleitan con «dulces voces», o si le disgusta un «estilo conciso», lo mejor es que no lo tome entre sus manos. Pero, si lo que desea es una «historia completamente verídica» y no le asusta tomar un «inaccesible sendero de palabras», esta es su obra. La terminología retórica empleada por Stephanus en el último tercio del siglo XVI pone en evidencia la dificultad inherente al texto tucidideo: inaccesible para todos aquellos que prefieran la lectura de relatos en prosa más entretenidos, aunque estén llenos de falsedades o de dulces recursos poéticos. Frente a ellos, Tucídides nos ofrece la historia de una guerra llena de verdades, aunque para alcanzarlas el lector haya de recorrer el estrecho e inaccesible sendero de su estilo difícil y conciso. Un sendero que, como es evidente, está reservado para unos pocos y vedado para la mayoría. De este modo, las palabras de Stephanus permiten entender que el prestigio de Tucídides durante este período siguió basándose en su elitismo. Solo una élite, incluso en el caso de contar con una traducción al vernáculo, es capaz de hacerse con los preciosos dones de su lectura, tras franquear la casi inaccesible barrera de su estilo y acceder al beneficio de su lectura.
¿Pero, cuál era realmente ese beneficio en este momento? Aquí se encuentra, desde nuestro punto de vista, la clave del legado de Tucídides durante el Renacimiento. Sin duda, la Historia ofrecía un cuadro de los sucesos que acontecieron durante la Guerra del Peloponeso y mostraba las acciones de destacados varones, como Pericles o Nicias. Sin embargo, en aquellos años había otros medios para acceder a esta información. Sin ir más lejos, las Vidas de Plutarco resultaban mucho más adecuadas y ofrecían los datos que pudiera necesitar cualquier hombre culto. Por no hablar de las enciclopedias y obras de consulta que fueron tan populares en este momento. ¿Qué ofrecía, entonces, Tucídides? ¿Qué era lo que marcaba la diferencia con la obra de otros destacados historiadores antiguos? Sin duda, lo que hacía diferente a Tucídides eran sus discursos llenos de razonamientos. En un período dominado por la retórica y por la imitación de los modelos clásicos, esos discursos, como había ocurrido desde la Antigüedad, fueron el principal motor que animó la lectura de Tucídides. En otras palabras, para el hombre renacentista los discursos seguían siendo su principal beneficio. Todas las traducciones los destacan y añaden índices para su rápida localización. El siguiente paso no tardaría en llegar: muy pronto, tal y como ocurrió en períodos anteriores, tanto editores como público vieron la utilidad de extraerlos de la Historia y de editarlos impresos, ya fuera solos o en compañía de los discursos de otros historiadores, de manera independiente. El éxito de este proceso, en el que participaron autores como Nannini, Belleforest o el propio Stephanus, y su evolución a lo largo del siglo XVI son decisivos para comprender la auténtica dimensión del legado de Tucídides durante todo este período (Iglesias-Zoido y Pineda 2017).