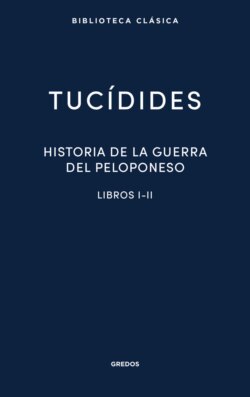Читать книгу Historia de la guerra del Peloponeso. Libros I-II - Tucídides - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. LA METODOLOGÍA DE LA HISTORIA DE TUCÍDIDES: EL PAPEL DE LOS DISCURSOS
ОглавлениеLas novedades que aportaba la obra de Tucídides a la naciente historiografía nos permiten comprender las causas por las que nuestro autor se convirtió en un referente para todos los que tras él acometieron la tarea de relatar los hechos pasados. Y, de manera muy especial, de los dos elementos (lógoi y érga) que componen su Historia, fueron los discursos los que acabaron convirtiéndose en un modelo decisivo para la historiografía posterior. En ellos, el historiador alcanzó el punto más elevado de su arte, en el que se fundieron magistralmente todas las influencias que recibió del entorno intelectual promovido por la sofística. De hecho, sus discursos, frente a la historiografía anterior, presentaban la novedad de haber sido elaborados de acuerdo con unos procedimientos argumentativos empleados en la práctica oratoria y retórica del momento (Gommel 1966). Una perspectiva que, sobre todo, permite extraer todas las consecuencias posibles al hecho, ampliamente aceptado hoy en día, de que el «racional» Tucídides también fue un hombre de su época. Que su búsqueda de la verdad no estaba reñida con la influencia ejercida en su obra por la retórica sofística y por los mecanismos especulativos de la medicina hipocrática (Finley 1973). Ambos influjos, que son la base de su pensamiento revolucionario, encontraron en los discursos su cauce de expresión más adecuado. No podía haber ocurrido de otro modo, si se tiene en cuenta que las palabras de los oradores son el medio utilizado por Tucídides para insertar en su obra esas reflexiones de carácter general que la caracterizan, en las que abundan complejos razonamientos que pretenden adquirir un valor universal. Razonamientos que, gracias a la retórica, permiten analizar la convulsión (kínesis) que sufre el cuerpo de una pólis en guerra y hacer un diagnóstico acertado de sus causas y de sus consecuencias. En definitiva, el poder de la palabra puesto al servicio del diagnóstico social y político.
Por poner solo un ejemplo, esta metodología es clave para entender las causas reales que motivaron la Guerra del Peloponeso. El libro primero, de manera coherente con su planteamiento de partida, no ofrece un relato de la guerra, sino que está lleno de discursos en los que se presentan las posturas defendidas por atenienses, corintios y lacedemonios (I 68-86 y I 120-144). Por medio de estos debates desarrollados en Esparta y en Atenas, donde oradores como Pericles o Arquidamo exponen de manera descarnada lo que piensan sus propias comunidades, el historiador consigue transmitir para la posteridad los motivos reales y las excusas que unos y otros emplearon para justificar lo que acabaría siendo el más dramático enfrentamiento de la época clásica. Esta es la manera tucididea de alcanzar la verdad: utilizar los mecanismos especulativos de la retórica y, combinando narración y discurso, conseguir ir más allá de la realidad aparente y, de este modo, captar la esencia del devenir histórico. Una verdad que deja de lado lo accesorio y que es fruto del estudio del comportamiento humano. Una verdad que surge de la relación dinámica entre lo que se dice y lo que se hace.
El historiador, de un modo completamente novedoso para su época, expone la metodología que ha guiado la composición de su obra en el capítulo 22 del libro I. En él, nos explica que su obra está compuesta por acciones (érga) y discursos (lógoi), un proceder que tenía ilustres antecedentes en la literatura griega. El problema es que la frase donde explica cómo ha elaborado sus discursos, el elemento más novedoso de su obra, es enormemente oscura y ambigua:
En cuanto a los discursos que pronunciaron los de cada bando, bien cuando iban a entrar en guerra bien cuando ya estaban en ella, era difícil recordar las palabras pronunciadas, tanto para mí mismo en los casos en los que los había escuchado como para mis comunicantes a partir de otras fuentes. Tal como me parecía cada orador habría hablado, con las palabras más adecuadas a las circunstancias de cada momento, ciñéndome lo más posible a la idea global de las palabras verdaderamente pronunciadas, en este sentido están redactados los discursos de mi obra (I 22, 1).
Detengámonos un momento para entender lo que estas palabras significan y así comprender la polémica que han generado. Por primera vez, un autor griego ofrece a sus contemporáneos y a la posteridad la metodología que ha seguido en la composición de su obra. Es algo realmente extraordinario, ya que implica tanto una reflexión sobre el proceso creativo como el deseo de proporcionar una clave interpretativa. El problema es que la oscuridad del texto dedicado a los discursos, lleno de conceptos abstractos, no ha permitido dar una respuesta clara y unívoca. Es como si el estilo ambiguo y enrevesado de Tucídides pretendiese jugar una mala pasada a todos los que se han acercado a este pasaje en busca de la clave con la que interpretar correctamente este aspecto esencial de la obra. La pregunta es simple: ¿qué nos quiere decir Tucídides con esta metodología y cómo hemos de interpretar sus discursos? La respuesta ya no lo es tanto. De hecho, son legión los autores que han intentado desentrañar el auténtico significado de estas palabras y entender cómo y para qué han sido elaborados los discursos. Para unos, esta frase prueba que el historiador subordinó cualquier impulso creativo a la intención de reflejar fielmente aquello que había sucedido. Para otros, en cambio, estas palabras ponen de manifiesto que Tucídides optó por una composición de los discursos libre, subjetiva y no subordinada a la verdad histórica. El seguimiento de una u otra postura tiene consecuencias diametralmente opuestas para cualquier intento de explicar los discursos.
Los defensores de la primera interpretación, capitaneados por autores como Gomme (1945) o Kagan (2014), conciben las alocuciones como un reflejo fidedigno de lo realmente dicho. El discurso es considerado, por lo tanto, como un testimonio histórico. Se apoyan en la segunda parte de la frase central, donde Tucídides afirma que se ha ajustado lo más posible a la «idea global» (xympáses gnómes) de lo realmente dicho. Solo así se entenderían las palabras del historiador sobre la dificultad de llevar esta tarea a cabo. Esta postura, no obstante, se enfrentaba con la evidencia de que algunos discursos no responden totalmente a la intención programática de su autor. Esto provocó que filólogos como Schadewaldt (1929) estudiaran una posible evolución creativa en la obra del historiador y, en definitiva, se convirtió en uno de los motivos que justificaron la larga polémica sostenida entre analíticos y unitarios (Alsina Clota 1981). Según la interpretación analítica, una vez establecidos los principios metodológicos, el tiempo y la experiencia (materializados en diferentes etapas compositivas a lo largo de la guerra) habrían ido distanciando a Tucídides de su objetivo inicial. En el otro extremo se sitúan todos aquellos que prestan más atención a la primera parte de la frase, donde el historiador se referiría al modo en que ha reflejado «según le parecía» aquello que cada orador habría pronunciado sobre los diversos temas. Tal fue la postura de defensores de la interpretación unitaria, como Schwartz, Grosskinsky o Patzer. Según estos autores, Tucídides habría llevado a cabo al final de la guerra una reelaboración personal de los discursos que, basándose en la «idea global» de lo realmente pronunciado, afectaría tanto al contenido histórico como a la forma. De acuerdo con esta interpretación, sus discursos no pueden ser entendidos como un testimonio cierto de lo realmente pronunciado.
Desde nuestro punto de vista, la clave que desvela la verdadera naturaleza de los discursos no se halla en estos extremos. Para encontrarla hay que tener en cuenta el capítulo metodológico completo (I 22) y su posición al final de la Arqueología (I 2-21), donde expone sus críticas al trabajo realizado hasta ese momento por poetas y logógrafos (Nicolai 2001). De este modo, podemos reparar en el hecho básico de que Tucídides, en su «búsqueda de la verdad», pretendía reproducir lo realmente pronunciado para que fuera «una adquisición para siempre» (tal como afirma en I, 22, 4). Del mismo modo que la narración de las acciones (los érga) ha de permitir comprender cómo se desarrollaron los acontecimientos, la recreación de los discursos también ha de tener una utilidad pragmática. Por ello, son fruto del compromiso que expresa en I 22, 1: Tucídides no pretende faltar a lo realmente pronunciado, introduciendo discursos inventados como hizo Heródoto (solo habría que recordar el debate persa sobre las formas de gobierno en Heródoto III 80-82), sino que su intención es adaptarlos para que desempeñen la nueva función pragmática que les asigna en su obra. De este modo se explica que en sus discursos pueda distinguirse entre un contenido ajustado a lo realmente dicho —lo particular—, y aquellas opiniones y argumentaciones generales y, en cierto sentido, generalizadoras —lo universal (Hammond 1973). Cuando hay una información clara y directa de lo sucedido predominaría «lo particular», mientras que allí donde hubiera dificultades el autor habría recurrido a lo universal, es decir, a lo que fuese «necesario» (tà déonta) en aquella ocasión concreta. El historiador, por medio de la aplicación de esta metodología, sin ignorar ni tergiversar lo realmente dicho, habría ajustado el contenido de los discursos a los diversos tipos y situaciones que estaban presentes en la práctica oratoria contemporánea, recurriendo a los argumentos que considerase «necesarios» para convencer a un auditorio. De este modo se lograban dos objetivos: ganar en credibilidad ante el receptor de la obra (ya que la toma de una decisión por una asamblea sería entendida como consecuencia directa del empleo de los argumentos adecuados al tema o a la situación) y ofrecer un discurso que no se pierde en los aspectos concretos de una situación, sino que adquiere validez universal (y, por lo tanto, puede ser comprendido por lectores de épocas posteriores). En definitiva, los discursos, desde el punto de vista de la metodología, se convierten en el instrumento esencial que ha de permitir que la obra tenga la validez de una «adquisición para siempre».
Desde esta perspectiva, Tucídides, en I 22, 1-2, nos informa de que habría elaborado una estructura que conjuga la narración de los hechos con la inclusión de discursos pronunciados en momentos cruciales y paradigmáticos. Ello explica el proceso de selección seguido y el que solo se reproduzcan algunos discursos. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de los discursos de Cleón y Diódoto, que por su valor ejemplar son los únicos que introduce el historiador de un debate sobre la suerte de los habitantes de Mitilene, aunque ello suponga omitir el resto de las intervenciones que se sucedieron a lo largo del amplio debate que tiene lugar en el libro III. El propio historiador lo pone de manifiesto en el pasaje que introduce, a modo de engarce (Iglesias-Zoido 2006), el discurso de Cleón:
Se reunió en seguida una asamblea, en la que se expresaron diversas opiniones por parte de varios oradores; y Cleón, hijo de Cleéneto, que había hecho triunfar la anterior moción de dar muerte a los mitilenos, y que era en todos los aspectos el más violento de los ciudadanos y con mucho el que ejercía una mayor influencia sobre el pueblo en aquel entonces, se adelantó de nuevo y habló de este modo (III 36, 6).
Así, el historiador, no es que quisiese privar al lector de las otras intervenciones de ese debate, sino que, de manera coherente con su método, solo incluye aquellas que considera realmente paradigmáticas. Y en esta ocasión hubo dos oradores emblemáticos: el demagogo Cleón y el moderado Diódoto, que representa la voz de la prudencia:
Tal fue el discurso de Cleón. Después de él, Diódoto, hijo de Éucrates, que en la asamblea precedente ya se había distinguido por su oposición a condenar a muerte a los mitilenos, se adelantó de nuevo y habló del modo siguiente (III 41).
A la vista de este proceder que se repite a lo largo de la obra, la primera parte del capítulo metodológico debería ser entendida como una valiosa declaración de intenciones, en la que el historiador expone los problemas planteados a la hora de componer esos discursos paradigmáticos y el modo en que los resolvió. Tucídides pretendía reflejar la exactitud (akríbeian) de lo realmente dicho por esos oradores, pero se encontró ante dos dificultades. En primer lugar, ante un problema de transmisión de la información, debido a la poca fiabilidad de las fuentes de información oral. Así, deja constancia de la dificultad de recordar (diamnemoneúsai) con exactitud las palabras pronunciadas y la posibilidad de recibir exposiciones sesgadas. Con la mirada puesta en su utilidad futura, el historiador recurre a «lo preciso y necesario» (ta déonta) dentro del tema de ese discurso, ajustándose lo más posible a la «idea global» (xympáses gnómes) de lo realmente pronunciado por esos oradores selectos. Es evidente que esta declaración de intenciones va más allá de la simple reconstrucción de la verdad histórica y pone de manifiesto el grado de complejidad de una obra que ha de situarse en el contexto de la sofística. De hecho, junto a su intención de reconstruir lo que no se conocía con exactitud, Tucídides, al componer estos discursos, también habría sacado partido de los recursos argumentativos que ponía a su disposición la retórica contemporánea. De este modo, sin sacrificar la idea global de lo que pronunciaron esos oradores, podía dotar estas intervenciones de la forma retórica más adecuada y comprensible para sus receptores. Es así como ofrece discursos útiles. No con la pretensión de ser fiel a lo que ahora podríamos denominar «objetividad historiográfica», sino para profundizar en las causas profundas de los hechos y, de paso, ofrecer modelos oratorios fácilmente reconocibles. Y, para lograrlo, la retórica puso en su mano un valioso instrumento: lo probable (eikós).
Así, frente a quienes —desde una perspectiva filosófica, como ocurrió en el caso de Platón— se oponían a los procedimientos retóricos basados en la probabilidad, por su relegación de la verdad a un segundo plano, y frente al utilitarismo amoral de los sofistas —para los que valía cualquier medio para ganar un debate—, Tucídides utiliza lo «probable» en sus discursos como un medio de diagnosticar el cuerpo social de la pólis y de profundizar en las causas de la confrontación bélica. Del mismo modo que la medicina hipocrática había proporcionado los medios para comprender las causas internas y externas de los desequilibrios del hombre como individuo, la experiencia oratoria y retórica le permitió al historiador no solo reproducir lo fragmentariamente conocido, sino también recrear unos discursos más efectivos y penetrantes que, desde su consideración paradigmática, facilitasen la comprensión del comportamiento del hombre como colectivo.
Es evidente que con la aplicación de esta metodología se corre el riesgo de imprimir a todos los discursos un tono similar, más próximo al estilo personal del historiador que a lo que pudo haber sido realmente pronunciado por los diferentes oradores. Incluso, llevado al extremo, se corre el riesgo de sustituir las palabras realmente pronunciadas por aquellas otras que el historiador considerase más adecuadas o verosímiles tanto con respecto a la persona (convertida ahora en personaje), como a la situación en la que se hallase. Con todo, la metodología para la composición de discursos historiográficos, enunciada y llevada a la práctica por primera vez por Tucídides, presenta la innegable ventaja de que permite reconstruir (en el caso de que no haya una información directa y fiable) e, incluso, rehacer (en el caso de que se abrevie o amplíe la información disponible) los discursos, siempre con la vista puesta en su utilidad pragmática. De este modo, la gran aportación de Tucídides consistió en crear una metodología que muestra por primera vez las enormes posibilidades del discurso historiográfico. Este, considerado como un complemento fundamental de la narración de los hechos, es el instrumento intelectual que permite, por medio de su concepción modélica, comprender mejor el contexto en el que se produjeron y, sobre todo, las causas (evidentes u ocultas) que los motivaron.
No obstante, los discursos de Tucídides no son un elemento que pueda aislarse, sin más, dentro del conjunto de esta historia modélica. Como el propio Tucídides afirma en su capítulo metodológico (I 22), discursos (lógoi) y narración de los hechos (érga) conforman una unidad difícilmente separable. Los discursos, frente a lo que todavía ocurre en la obra de Heródoto, ya no son un elemento subordinado a la narración, un medio para aportar variedad y dramatismo al relato de los hechos. Este proceder, que estaba firmemente asentado en la cultura literaria griega, y que hunde sus más profundas raíces en los mecanismos narrativos de la épica homérica, fue alterado de manera decisiva por Tucídides para componer un nuevo tipo de obra histórica. Algo nunca visto hasta entonces. En el nuevo molde forjado a finales del siglo V a. C., la narración sigue siendo el hilo conductor del relato de los hechos sucedidos en la terrible contienda. Pero ahora esa misma narración se complementa con discursos que ponen de manifiesto ante el lector mentalidades, comportamientos y estrategias difíciles de explicar de otro modo. Esta fecunda mezcla, en la que la narración introduce discursos que adelantan o explican sucesos que el historiador va a relatar a continuación, conforma ese perfecto entramado que ha fascinado a todos sus lectores. Tucídides compuso una historia en la que los hechos cobran sentido a través de los discursos y los discursos adquieren una inusitada intensidad a partir de los hechos. El éxito de esta metodología pragmática, convertida en modelo para generaciones de historiadores, permite entender la enorme importancia que va a alcanzar la obra en épocas siguientes en las que se desarrolló un riquísimo legado.