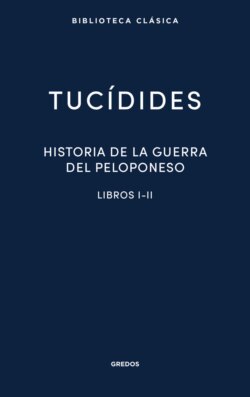Читать книгу Historia de la guerra del Peloponeso. Libros I-II - Tucídides - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. TUCÍDIDES Y SU OBRA
Оглавление¿Quién era este personaje? ¿Qué sabemos de él? La primera idea que tiene que tener clara el lector es que no conocemos mucho de la vida de Tucídides y que, además, los escasos apuntes biográficos que han llegado hasta nosotros, como los que nos transmite Marcelino en la biografía más famosa conservada, pretendían conformar una imagen ideal de cómo ha de ser un historiador y no transmitirnos datos fidedignos sobre su vida (Burns 2010). La causa de este enfoque radica en que nuestro autor inaugura una larga tradición de personajes convertidos en historiadores como consecuencia del exilio o de su retiro de la vida pública. Al poder observar la realidad que les rodeaba desde la atalaya de un retiro voluntario o forzoso, esos historiadores, según suele admitirse, habrían tenido una mayor libertad para relatar los hechos que enfrentaron a dos países o que generaron una guerra fratricida. Su aparente neutralidad les habría permitido ser espectadores privilegiados de hechos sobre los que cualquier otro se habría visto obligado a tomar partido. Y su afán por perdurar y por escribir pensando en las generaciones futuras les habría conducido por la senda de la verdadera historia, aquella que huye de la lisonja de los contemporáneos y tiene una verdadera utilidad pragmática. Este alejamiento del epicentro de un conflicto y el deseo de convertir su obra en una «adquisición para siempre» son los factores que, a lo largo de los siglos, más han contribuido a alimentar la quimérica idea de la «objetividad historiográfica». El historiador entendido como juez de unos hechos sobre los que no toma partido y con respecto a los cuales se convierte en un testigo para la posteridad. La imagen del historiador ático como un exiliado, refugiado durante buena parte de la guerra en Tracia y en contacto con todo tipo de informantes, cuadra a la perfección con la visión contemporánea de cómo ha de actuar el historiador a la hora de describir los hechos que narra. No es extraño que los padres de la historiografía moderna admirasen a Tucídides por su afán de describir los hechos de la guerra más terrible que vivió el mundo griego «tal y como realmente sucedió». Una idea muy del gusto de nuestra época, tan necesitada de asideros estables y firmes, pero que supone un auténtico anacronismo, si tenemos en cuenta el contexto real de la escritura de la historia en el mundo antiguo. Una ojeada al público a quien en origen iba dirigida, a la influencia ejercida por la retórica o a las auténticas finalidades que animaron a un historiador a poner en circulación sus escritos nos mostraría un cuadro mucho más complejo (véase Rusten 2009: 1-28). Por no hablar del hecho de que Tucídides, perteneciente a una renombrada familia ateniense (es descendiente de Milcíades y de Cimón) y admirador de Pericles, vivió una especie de exilio dorado como propietario o, por lo menos, como concesionario de las minas de oro en Laurión.
A la vista de estas contradicciones, la verdadera personalidad de Tucídides ha llegado a ser calificada como un misterio. La admiración encendida que desata su figura contrasta con un conocimiento limitado y parcial de su devenir como hombre. Los escasos apuntes biográficos que él mismo proporciona en su obra, como que sufrió en sus propias carnes el efecto de la terrible epidemia que asoló Atenas (II 48), que fracasó en el cargo de estratego al no poder impedir la toma de Anfípolis por parte del general espartano Brásidas (IV 104), o que, tras ser condenado al ostracismo, vivió el final de la guerra y la derrota de Atenas (V 26), han permitido situar su vida entre los años 460 y 398 a. C. Su obra, por lo tanto, ha de situarse en el período más fructífero que ha conocido la cultura griega. La Atenas de Pericles no solo fue la potencia militar y política más importante del momento, sino también el foco cultural más influyente del mundo antiguo. En este contexto, datos como su ascendencia aristocrática, su condena al ostracismo, la posesión de explotaciones mineras en Tracia, que facilitó su dedicación a la escritura, su admiración por Pericles o la muerte en los últimos años del siglo V a. C., que le impidió dar punto final a su obra, son solo piezas sueltas de un puzle vital, cuya imagen completa solo llegamos a atisbar parcialmente y que ha sido campo de disputa de los eruditos (Canfora 2016).
Ante este cuadro incompleto y lleno de lagunas que tenemos de la vida de Tucídides, la mirada de lectores y estudiosos ha de centrarse en la obra que legó para la posteridad y que no pudo completar en todos sus aspectos, ya que murió dejándola inacabada. Su Historia, distribuida desde época helenística en ocho libros, se suele dividir en tres secciones. Una primera, dedicada a narrar la llamada guerra arquidámica, que se desarrolló a lo largo de los diez primeros años del conflicto (I-V 24). Un breve interludio de siete años durante el que se disfrutó de una paz inestable (V 24 y ss.). Y, finalmente, la segunda parte de la guerra (libros VI-VIII), dedicada a otro período de diez años durante los cuales se desarrolló la aciaga expedición a Sicilia (libros VI-VII) y la guerra decélica y jónica (libro VIII). Su compleja estructura ha sido objeto de múltiples estudios que han intentado determinar las posibles fases de creación de la obra y su grado de acabado. En cualquier caso, hoy en día, a partir de esta disposición del contenido, hay consenso en considerar que su historia se estructuró en dos grandes partes paralelas, y que los libros primero y sexto actuarían como introducción de cada una de ellas (Rawlings 1981). Al no poder terminar Tucídides su obra, continuada luego por las Helénicas de Jenofonte, la estructura inicialmente prevista no habría sido completada y, por ello, el relato de los hechos históricos acaba abruptamente en el año 411 a. C.
En cuanto a su contenido, pasamos a comentar los pasajes y episodios más importantes de la obra, con la intención de proporcionar una guía a todos aquellos lectores que no estén familiarizados con su Historia.
El libro I, que conforma el proemio de la historia en su conjunto, se abre con la llamada Arqueología (I 1-21), que es una digresión sobre la historia antigua de Grecia, donde Tucídides intenta explicar racionalmente hechos y noticias transmitidos por el mito. Su objetivo último es poner de manifiesto la importancia de la Guerra del Peloponeso, la alteración más grande sufrida por los griegos (I 21), comparándola directamente con la Guerra de Troya y con las Guerras Médicas. Le sigue el «capítulo metodológico» (I 22), donde por primera vez, y con una sorprendente modernidad, un historiador antiguo habla sobre la metodología empleada en la elaboración de su obra. De este modo, pone de manifiesto la premeditada distribución de su contenido en discursos y acciones. Se posiciona con respecto a la tradición previa, con una vaga alusión crítica a la obra de Heródoto. E incluso proporciona una noticia fundamental sobre su difusión por escrito, considerando su obra una «adquisición para siempre» (ktéma es aiéi). El resto del libro primero, en el que se incluye un relato del período de paz de cincuenta años que precedió al conflicto (la llamada Pentecontecia: 1.89-118), está concebido como una exposición de los motivos profundos (aitíai) y aparentes (propháseis) de la guerra (I 23.6). La importancia de ambos conceptos, puntales del pensamiento de nuestro historiador, es tanta, que permite estructurar todo el contenido que sigue. De hecho, tanto la narración como los sucesivos debates en Atenas (I 32-43) y Esparta (I 68-86, a los que se suman I 120-124 y I 140-144) sirven para presentar los argumentos y razones esgrimidos por ambos bandos, y para poner de manifiesto al lector las intenciones reales de cada uno de ellos. Al final del libro I, el lector ya está preparado para comenzar a conocer cómo se desarrolló el conflicto.
En el libro II, una vez comenzada la guerra, se destaca sobre todo la inmensa figura de Pericles, el gran líder ateniense por el que Tucídides sentía una profunda admiración. De este modo, el historiador pone en estilo directo dos discursos fundamentales para entender al personaje: el discurso fúnebre (II 35-46), considerado unánimemente como el más importante de su obra, y el que supone su despedida (II 60-64), en el que, antes de morir, ha de hacer frente a las críticas contra la guerra que ya empezaban a surgir entre sus conciudadanos. La admiración del historiador hacia el líder político se pone de manifiesto en el elogio póstumo (II 65), en el que compara su recto comportamiento y su capacidad de previsión con la incompetencia de los líderes que le sucedieron, que acabaron llevando a Atenas al desastre. Otro pasaje fundamental de este libro segundo, al que se ha prestado una especial atención, es aquel en el que Tucídides describe con todo detalle (II 47-54) la terrible epidemia que asoló Atenas. Se trata de una descripción tanto de los síntomas físicos que aquejaron a los enfermos (entre los que se contó el propio historiador), como de los efectos psicológicos sobre la moral de los atenienses, y ha quedado para la posteridad como un insuperable modelo literario. Es evidente la influencia de la medicina hipocrática tanto en la descripción de los síntomas, como en el análisis de sus efectos sobre el cuerpo social de la pólis. La mejor prueba de la importancia de este pasaje es que hoy en día siguen apareciendo artículos en revistas científicas intentando poner nombre a esa «peste» tan minuciosamente descrita. También hay que citar los capítulos dedicados a describir el asedio espartano de Platea (II 75-78), que se convirtió en un pasaje paradigmático a la hora de describir el proceso de cerco de una ciudad.
En el libro III, el historiador nos ofrece dos episodios fundamentales sobre el comportamiento de las potencias militares en una guerra. Uno es el debate sobre el destino de los habitantes de Mitilene, tras su fallido levantamiento contra Atenas (III 35-50), donde el demagogo Cleón consiguió que la asamblea votase a favor de un castigo indiscriminado a la población civil. Solo la intervención de Diódoto consiguió evitar la masacre. El otro es el que relata la rendición de los platenses ante los lacedemonios y el juicio al que fueron sometidos, donde los tebanos, sus grandes enemigos tradicionales, actuaron como acusadores (III 52-68). El juicio culminó con la ejecución de los que se rindieron y con la destrucción de la ciudad. También es fundamental el pasaje en el que describe la stásis o lucha civil desatada en Corcira (III 69-85), donde hace un certero análisis (III 82-85) de las consecuencias de la disensión interna en una comunidad humana y de cómo los hombres se comportan como fieras con aquellos que, hasta ese momento, habían sido sus vecinos y compatriotas.
En el libro IV, Tucídides narra la victoria ateniense en Pilos (IV 1-16), donde quedó bloqueado por mar lo más granado del ejército lacedemonio, provocando una auténtica conmoción en Esparta, hasta el punto de que sus embajadores acudieron a Atenas para solicitar la paz y para preservar la vida de sus guerreros (IV 17-20). Este libro muestra el momento culminante (la akmé) del poderío ateniense y sirve para poner de manifiesto las causas de la posterior derrota. Los atenienses se habían vuelto demasiado confiados debido a sus sucesivas victorias. La sombra de la soberbia (la dramática hybris) empezaba a proyectarse sobre ellos. Por eso, es precisamente en ese momento en el que entra en escena otro de los grandes personajes, el general espartano Brásidas, cuyos éxitos van a propiciar un equilibrio de fuerzas entre ambas potencias. La figura del espartano, descrita favorablemente en términos homéricos, pone de manifiesto la admiración que un enemigo era capaz de inspirar en nuestro autor. También se destaca el discurso que pronuncia el general siracusano Hermócrates (IV 59-64) ante embajadores de toda Sicilia, en el que, adelantándose a lo que acabará sucediendo en los libros siguientes, se reclama una paz interna que unifique la isla frente al poderío ateniense. Un ejemplo de cómo una comunidad ha de cohesionarse para poder hacer frente de manera efectiva a una amenaza exterior.
En el libro V (V 1-24) se narra brevemente el fallido período de tregua (421-415 a. C.) conocido como paz de Nicias. En lo que se considera como un segundo proemio de la obra (V 26), Tucídides pone de manifiesto las ventajas de su destierro para conocer mejor el comportamiento de los bandos en conflicto y ofrece una serie de apreciaciones que, a raíz de la tesis defendida por L. Canfora acerca de la existencia de una edición del texto por parte de Jenofonte, ha generado una enorme polémica sobre la verdadera autoría de esas palabras (si son de Tucídides o fueron añadidas por Jenofonte como defiende Canfora). En todo caso, esta situación personal vivida en el exilio, sumada a las afirmaciones vertidas en su capítulo metodológico, son responsables en gran medida de que Tucídides se convirtiese durante siglos en paradigma de la objetividad historiográfica. El resto del libro quinto está dedicado a relatar la reanudación de la guerra, destacándose de manera muy especial «El diálogo de los melios» (V 85-116), en el que atenienses y melios hablan sobre el poder de las naciones y sobre la imposibilidad de los débiles para mantenerse neutrales en situaciones comprometidas. El pragmatismo de los atenienses (hay quien lo ha denominado cinismo), que no dudan en imponer sus criterios por la fuerza, supone una descripción demoledora del ejercicio del poder imperial. La crítica ha destacado su posición estratégica, entre la paz de Nicias y la expedición a Sicilia: Atenas, en la cumbre de su poder, actúa con soberbia y pone las bases para el desastre futuro.
Los libros VI y VII conforman una clara unidad, en la que el historiador relata la expedición a Sicilia (415-412 a. C.) y, en clave dramática, intenta explicar a la posteridad cómo se produjo la gran y terrible derrota de Atenas en Sicilia, que, en última instancia, acabó provocando la pérdida de su hegemonía en el mundo griego. Tras una segunda «Arqueología» (VI 1-9), donde el historiador introduce al lector en el origen del poderío de Sicilia, se suceden pasajes fundamentales, como el debate en el que se enfrentan Nicias y Alcibíades con respecto a la conveniencia de emprender la campaña siciliana (VI 8-26), la caída en desgracia de Alcibíades (VI 53-62), la petición de ayuda de los siracusanos a Esparta (VI 88-91) o la carta de Nicias (VII 11-15), en la que solicita refuerzos a Atenas ante la inminencia de la derrota. Y, de manera muy especial, los pasajes en los que se narra la derrota y retirada de los atenienses (VII 60-85), que terminó en un auténtico desastre y que supuso el principio del fin para un imperio que, hasta entonces, se consideraba invencible. Este último pasaje es un ejemplo perfecto de cómo Tucídides logra aumentar el dramatismo y la tensión gracias a la concentración de diferentes tipos de discursos (estilo directo e indirecto; discursos individuales y contrapuestos) en la narración de los hechos. Un texto que tiene claras resonancias dramáticas.
El libro VIII, finalmente, narra los primeros años de la guerra en Decelia y Jonia, hasta la campaña estival del 411 a. C. Un libro que, tradicionalmente juzgado como el menos elaborado de la obra, se está reivindicando en los últimos años (Liotsakis 2017). En él, nuestro historiador ofrece un cuadro de la desmoralización ateniense (VIII 1), la guerra centrada en el Egeo (VIII 13-44), el regreso de Alcibíades al bando ateniense (VIII 45-66), la caída de la democracia en Atenas por culpa de la revuelta de los Cuatrocientos, que impuso un régimen oligárquico (VIII 63-72), y, finalmente, su restauración tras los desmanes y excesos cometidos (VIII 89-98).
Tan rico contenido histórico hizo que la obra de Tucídides fuera estudiada durante siglos como una muy fiable fuente de datos para conocer de manera fehaciente los entresijos de la Guerra del Peloponeso y de la Atenas de finales del siglo V a. C. A ello se une la circunstancia de que, desde una perspectiva contemporánea, las propias afirmaciones del historiador sobre la metodología utilizada parecen aproximar su obra a los parámetros que rigen la historiografía moderna. De hecho, su afán riguroso de distinguir aquello que había visto u oído de lo que otros le habían contado perfiló a lo largo del tiempo la imagen de un historiador científico avant la lettre, alejado por igual de las veleidades narrativas de un Heródoto o del tono filosófico que anima gran parte de la obra de Jenofonte. Por ello, no ha de causar extrañeza que, hasta bien entrado el siglo XX, muchos de sus contenidos, y de manera especial los discursos, hayan sido objeto de una polémica sobre su mayor o menor fidelidad con respecto a lo que realmente sucedió o fue pronunciado por los protagonistas de su historia. O que su obra haya sido considerada como un auténtico manual político y militar.
Sin embargo, que Tucídides sea nuestra principal fuente de conocimiento de un conflicto tan decisivo como la Guerra del Peloponeso no puede hacer olvidar el hecho de que un historiador clásico, incluido el racional Tucídides, es también un autor literario. En esa línea han profundizado algunos de los más prestigiosos estudiosos de la obra tucididea a lo largo del siglo XX, como Finley (1967), Dover (1973), Hornblower (1987) o de Romilly (2013), que han destacado las relaciones entre la escritura de la historia y los mecanismos de composición de otros géneros literarios en el mundo antiguo. O autores como Stahl, que han puesto de manifiesto el papel que Tucídides atribuye a las fuerzas «irracionales» en su historia, que convierten en trágicamente inútiles los cálculos humanos (Stahl 2003). Y es que, sin restar importancia al hecho de que Tucídides no contó con modelos previos que analizasen la historia como él lo hizo, lo que tampoco ha de olvidarse es que Tucídides no creó su obra histórica de la nada. Tanto la narrativa como los discursos que componen su Historia son deudores de una serie de modelos formales e ideológicos que estaban influyendo sobre toda una generación de escritores en ese momento clave de la historia de Atenas (Rood 1999). Tucídides, por mucho que escribiera una obra decisiva para la historiografía antigua, no actuó de manera independiente de la tradición literaria griega, sino que, muy al contrario, su obra fue un fiel reflejo de la misma (Finley 1967).