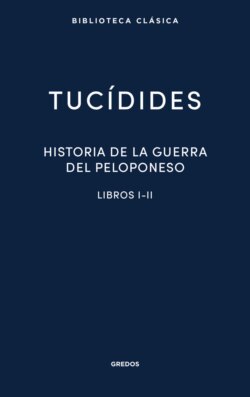Читать книгу Historia de la guerra del Peloponeso. Libros I-II - Tucídides - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6.2. Tucídides en los siglos XVII y XVIII
ОглавлениеDesde mediados de la Época Moderna se produce un cambio de tendencia, que da comienzo a una nueva etapa en el modo en que fue valorada la obra de Tucídides. La amplia difusión de la Historia, gracias a la imprenta y, sobre todo, gracias a la ingente tarea de traducción llevada a cabo en el siglo XVI, hizo accesible la obra para cualquier tipo de lector. Un texto que hasta entonces había estado reservado al selecto ámbito de los humanistas pasa a ser patrimonio de un grupo creciente de lectores cultos. Desde mediados del XVI ya no era preciso contar con una formación humanística y con un profundo conocimiento del griego (para leerlo en lengua original) o del latín (para leerlo en su primera traducción), si se quería tener acceso al texto del historiador. Traducciones en francés, italiano, alemán, español e inglés habían convertido la historia de nuestro autor en un clásico más cercano. Sin embargo, este avance en el conocimiento y en la accesibilidad del conjunto de la obra llevaba aparejada una consecuencia: los discursos, que hasta entonces habían sido la parte más conocida y apreciada de la obra (aquella que concentraba la esencia del estilo tucidideo y que había llegado a circular de manera independiente gracias a su utilidad retórica), pierden parte de su importancia en favor de un conjunto mucho más accesible. El proceso de vulgarización de la Historia de Tucídides tuvo, por lo tanto, como efecto colateral, un cambio en el modo en que se leía la obra. Las traducciones, que pretendían aclarar la proverbial «oscuridad» del historiador ático para hacer más comprensibles los razonamientos de sus discursos, habían resuelto y allanado gran parte de las dificultades lingüísticas y estilísticas del texto griego. Incluso, aunque fuese a costa de la propia integridad del original, como ocurre en el caso de la traducción infiel de Perrot d’Ablancourt publicada en francés en el año 1662. Los traductores habían destacado de manera prioritaria los discursos, pero también habían proporcionado por medio de índices y tablas una auténtica guía de lectura, que facilitaba en gran medida la tarea de adentrarse en el conocimiento y en la consulta de una obra de estas proporciones. Puede decirse que, desde el punto de vista de la recepción, a partir de este momento histórico surge un nuevo Tucídides. Los nuevos receptores de la obra ya no tienen que pagar el duro peaje que suponía una lectura completa en la lengua original para alcanzar el tesoro que sus páginas encerraban. Y, por lo tanto, a diferencia de lo que había sucedido en etapas previas, ya no existía la necesidad de que unos pocos pasajes selectos representasen el espíritu de un texto que, por primera vez en su larga historia, podía ser leído y estudiado en toda su extensión. Aunque esta situación ya se daba en el siglo XVI, todavía no se había producido el cambio de mentalidad requerido. Hizo falta, como suele ocurrir en estos casos, que pasasen varias generaciones para que se modificase la perspectiva desde la que se leía la obra.
A ello, se unió la influencia de nuevos conceptos e ideas que afectaron a la labor historiográfica. En el caso concreto de los discursos, como ha demostrado Pineda (2007) en sus estudios de las artes historicae, desde finales del XVI y principios del XVII, comienza a decaer el interés de los teóricos de la historiografía por unas alocuciones que se alejaban cada vez más de las nuevas preocupaciones metodológicas que acabarían conduciendo a una disciplina científica. En este momento, tal y como se deduce de la preceptiva imperante, se cuestiona la correspondencia entre discurso histórico y verdad o, lo que es lo mismo, la afinidad entre retórica e historia. Cuanto más cercana se consideraba la escritura de la historia al arte retórica, mayor cabida encontraban en los tratados los discursos de personajes. Por el contrario, si lo que primaba era la creencia de que el sustento de la historia es la verdad, entonces la inserción de dichos discursos se veía como problemática, puesto que comienza a dudarse de la posibilidad de un conocimiento histórico «exacto» de las palabras que un personaje pudiera haber pronunciado en un momento concreto.
Como consecuencia inevitable de esta polémica, que recorre la tratadística de los siglos XVII y XVIII y que cuestionó el exitoso maridaje logrado durante el Renacimiento entre retórica e historiografía, cambió la percepción que los hombres cultos tenían de Tucídides. Así, para un preceptista de mediados del XVI como Viperano, Tucídides no plantea dudas sobre su utilidad como modelo retórico. Un siglo más tarde, de manera muy significativa, Vossio, en el capítulo XX de su Ars historica (1653), se ve obligado a hacer una ardorosa defensa de los discursos en la historiografía, afirmando que los discursos de Tucídides han de seguir teniendo un lugar en la historia. El ardor con el que Vossio defiende a mediados del siglo XVII lo que para Viperano no planteaba dudas una centuria antes es una prueba manifiesta de que los vientos soplaban en otra dirección. Las artes históricas de este momento, en su afán de formar lectores críticos, terminaron socavando la autoridad de los historiadores antiguos y, por extensión, la de sus métodos. El empleo de la retórica entra en crisis. Los viejos recursos de la imitatio historiográfica se vuelven incompatibles con las nuevas necesidades derivadas del inicio de una auténtica revolución científica desde principios del siglo XVII. En este contexto, en el que los modelos antiguos seguían luchando por mantener su influencia, se comprende que autores como B. Keckerman (1572-1609) lleguen a aconsejar el abandono del estudio de la historia y de los modelos clásicos como fuente de instrucción, en favor del estudio de la política. Y esta tendencia no hizo más que incrementarse durante el siglo XVIII. En definitiva, la admiración que se siguió profesando hacia los viejos cultivadores de la historia política como Tácito, o la vuelta a autores como Heródoto, cuya obra ofrecía un antecedente del descubrimiento y catalogación de nuevos pueblos y costumbres a lo largo del globo, no aliviaron el más que evidente agotamiento de los modelos clásicos al final de la Edad Moderna. Estos testimonios prueban que el discurso historiográfico, tal y como se había practicado hasta el Renacimiento, había entrado en decadencia y que solo la fuerza de la tradición seguía saliendo en su defensa. Los antiguos ya no son un modelo indiscutible. E incluso tiende a valorarse a los modernos como autores más elevados, protagonizando una Querelle decisiva durante los siglos XVII y XVIII.
En este nuevo contexto, se produce una influencia cada vez mayor de la Historia sobre nuevos ámbitos del pensamiento occidental. El hecho de que Tucídides fuese el modelo más importante de historiografía racional y pragmática, que no solo relata los hechos del pasado, sino que también intenta explicar las causas profundas de los mismos para extraer de ellos una utilidad que sirva para el presente, lo convirtió también en un modelo de pensamiento para la nueva mentalidad que se imponía gradualmente en Europa. Su obra, que para los antiguos ofrecía un modelo retórico, ahora se transforma en un decisivo instrumento de análisis político y social. Por ello, entendida en la Edad Moderna como historia política, la obra de Tucídides se convirtió en un instrumento especialmente útil para analizar las complejas relaciones que marcaron el devenir de este nuevo período. Todo ello desde una nueva perspectiva: a partir de la traducción de Thomas Hobbes, publicada en 1629, Tucídides será un modelo de pensador político. Deja de ser guía para el comportamiento de reyes y generales (al modo de un racional speculum principis), y pasa a desempeñar un papel esencial en el análisis de las nuevas realidades políticas, hasta el punto de que su fortuna, de hecho, quedó ligada a los vaivenes de la política.
En unos casos, como ocurre con el autor del Leviatán, la Historia de Tucídides permite justificar la necesidad de un régimen absolutista que rija con mano firme los destinos de los pueblos (Iori 2015). Hobbes veía en Tucídides a un defensor del régimen monárquico, debido a su mal disimulada admiración por Pisístrato y por el régimen personal de Pericles. Admiración que se contrapone a los duros calificativos que reciben oradores del bando popular como Cleón, que es considerado como el más violento sicofante de aquellos tiempos. Ello explica que el objetivo último de su traducción fuera poner de manifiesto al público inglés los riesgos que conllevan los excesos de un régimen parlamentario que no contase con una autoridad fuerte, que guiara la nave del Estado hacia el bien común. Esta lectura de la historia de Tucídides es muy diferente de la que se había realizado hasta el siglo XVI. El pasado, desde esta perspectiva, no solo sirve para proporcionar modelos éticos, moralizantes o retóricos, sino también para comprender el devenir del ser humano a lo largo del tiempo y para intentar corregir sus defectos. Empieza a utilizarse a Tucídides para mirar hacia el futuro.
Sin embargo, esa misma visión crítica de la demagogia y del comportamiento irracional de las masas, que había fascinado a Hobbes a mediados del siglo XVII, también le granjeó durante la centuria siguiente la antipatía de muchos ilustrados y, sobre todo, de los revolucionarios franceses, que no apreciaron la obra de Tucídides por su visión crítica de los excesos a los que conduce el poder de las masas. Y, a su vez, los excesos cometidos por estos radicales condujeron a una relectura de Tucídides en clave burguesa. A finales del siglo XVIII, su historia empezó a ser leída como una guía por los defensores del sistema liberal que sucedió a los excesos de la Revolución Francesa e inspiró a los padres de la Constitución norteamericana. La obra del historiador ático, gracias a su profundo estudio de las causas de la guerra y de sus efectos sobre el régimen político ateniense, ofrecía de este modo un modelo privilegiado para prevenir los excesos de la democracia. Se produce, de este modo, el triunfo de Tucídides como el historiador antiguo que mejor podía ser comprendido en el contexto de la nueva democracia burguesa, poniéndose las bases del nuevo Tucídides que verá la luz en la Época Contemporánea.