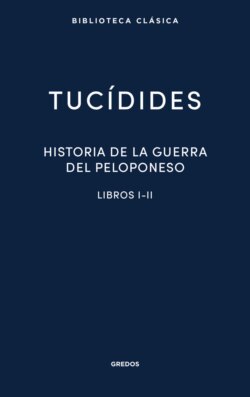Читать книгу Historia de la guerra del Peloponeso. Libros I-II - Tucídides - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6.3. Tucídides en la época contemporánea
ОглавлениеEn pocos momentos, como en nuestra época, se ha leído con más atención la obra de Tucídides. Un interés que no ha estado reñido con la existencia de muy diferentes interpretaciones de su obra. De hecho, a lo largo de los últimos doscientos años, el historiador ha recibido todo tipo de etiquetas: «científico», «pesimista», «realista» o «constructivista». Se produce así la consagración definitiva de Tucídides como el historiador antiguo que, a pesar de su oscuridad, y gracias a una relectura política, pragmática y estratégica de la historia, mejor ha sintonizado con las preocupaciones y anhelos del hombre de nuestros días en el contexto de las relaciones internacionales.
El siglo XIX: las bases filosóficas de una nueva interpretación
A lo largo del siglo XIX encontramos tres procesos esenciales para el desarrollo de este nuevo enjuiciamiento de la obra tucididea: la creación de la imagen de Tucídides como historiador «científico», su visión como antecedente del Positivismo y la conversión en el representante por antonomasia del «realismo» por parte de Nietzsche.
En el primer caso, tanto la profundidad del texto de Tucídides como su búsqueda de la objetividad historiográfica fueron las causas que explican la influencia sobre toda una nueva generación de autores germánicos del XIX como Barthold Niebuhr (1776-1831) o Leopold von Ranke (1795-1886). El deseo de conocer la historia desde dentro, «tal y como realmente sucedió» («wie es eigentlich gewesen ist»), recogiendo las famosas palabras de Ranke, marcará el desarrollo de una nueva manera crítica de escribirla. Una historia «genética» y «relacionista», que analice con una nueva metodología las fuentes y que, sobre todo, ponga cada elemento de la historia en relación con la época en la que se desarrolló. La historia, en palabras de Niebuhr, ha de ser una obra de ciencia y no una obra de arte. Sobre estas bases, no es extraño que autores como Tito Livio fueran atacados por su tratamiento literario y patriótico de las gestas de Roma, mientras que, por el contrario, era completamente lógico que Tucídides fuese considerado un modelo de objetividad historiográfica. Y, sobre todo, en la línea de lo que había sucedido ya en la Época Moderna gracias a la influencia de Hobbes, en modelo de una renovada «historia política» (Staatengeschichte). En este nuevo contexto, en el que las fuentes antiguas consideradas realmente fiables cobran un valor inusitado, se prestó una destacadísima atención a Tucídides (Murari Pires 2006).
Junto a estas ideas que revolucionaron la escritura de la historia en la Europa de la nueva centuria, a mediados de siglo emerge, con un impulso que le dará alas hasta bien entrado el siglo XX, el Positivismo. El positivismo avant la lettre que rezuma la obra tucididea ejerció un claro influjo en historiadores y pensadores como August Comte o Henry Th. Buckle, que pretendían poner las bases científicas de sus disciplinas y que veían la necesidad de encontrar en los hechos del pasado «regularidades» que permitiesen explicar el presente. De especial interés es el pensamiento de August Comte (1798-1857), quien defendió que la observación empírica de los fenómenos sociales permite descubrir y explicar el comportamiento de las colectividades en términos de leyes universales, cuya comprensión, en definitiva, pueden servir de provecho para la humanidad. Gracias a este contexto metodológico propiciado por el Positivismo, el descarnado análisis de la realidad política que le tocó vivir a Tucídides podía ahora interpretarse como un modelo clarificador y de valor universal.
En los mismos años en que la obra del ateniense es considerada como un antecedente de cómo ha de escribirse una historia «científica» y de cómo han de analizarse los fenómenos sociales, Tucídides ejerció una inmensa influencia sobre uno de los pensadores más influyentes en el siglo XX: F. Nietzsche (1844-1900). El pensador alemán expresó con admiración en su escrito «Lo que debo a los antiguos» que la lectura del ateniense, autor a quien compara directamente con Maquiavelo, suponía una cura de todo platonismo, lo que es lo mismo que decir de todo idealismo (Zunbrunnen 2002). Sin embargo, Nietzsche es consciente de que el camino propuesto por Tucídides no es fácil de recorrer y que implica una dura labor de desciframiento por parte de aquel que se adentre en su pensamiento. De este modo, el filósofo reinterpreta la oscuridad del texto que había condicionado su lectura desde la Antigüedad y la dota de un nuevo significado: esa dificultad de comprensión es el resultado más elevado del verdadero espíritu heleno, ese que quedó relegado a partir de Platón (Jenkins 2011). En este sentido, Nietzsche se refiere a la existencia de «pensamientos ocultos» en la obra del historiador, solo a disposición de aquellos capaces de entenderlos y que tienen la virtud de permitir analizar la realidad:
Hay que examinar con detalle cada una de sus líneas y descifrar sus pensamientos ocultos con igual claridad que sus palabras: hay pocos pensadores tan ricos en pensamientos ocultos. En él alcanza su expresión perfecta la cultura de los sofistas, quiero decir, la cultura de los realistas: ese inestimable movimiento en medio de la patraña de la moral y del ideal propio de las escuelas socráticas, que entonces comenzaba a irrumpir por todas partes. La filosofía griega como décadence del instinto griego; Tucídides, como la gran suma, la última revelación de aquella objetividad fuerte, rigurosa, dura, que el heleno antiguo tenía en su instinto. El valor frente a la realidad es lo que en última instancia diferencia naturalezas tales como Tucídides y Platón: Platón es un cobarde frente a la realidad, —por consiguiente, huye al ideal; Tucídides tiene dominio de sí, por consiguiente, tiene también dominio de las cosas...
Para el autor alemán, Tucídides es el principal representante del realismo más descarnado, aquel que permite afrontar y analizar las cosas tal y como son. Tal y como afirma en el año 1879 en El viajero y su sombra, esta característica es la que le ha permitido ser un ejemplo excelso junto con Tácito de lo que el autor alemán denomina como «estilo inmortal» de hacer historia:
144. El estilo inmortal:
Tucídides como Tácito han pensado al confeccionar sus obras en la inmortalidad: si no lo supiésemos por otros medios lo adivinaríamos por su estilo. El uno creía dar dureza a sus ideas reduciéndolas por ebullición, y el otro poniendo sal en ellas; y ninguno de los dos, según parece, se equivocó.
Un estilo inmortal que, en el caso de Tucídides, se logra por la extrema concisión y por el lenguaje abstracto con el que expresa sus ideas. Como consecuencia de un auténtico proceso de «cocción» intelectual, cuyo resultado está libre de todo adorno o excrecencia. El autor alemán pone así de manifiesto su admiración por un historiador que profundizó como pocos en lo que va a convertirse en uno de los elementos esenciales del ideario contemporáneo: las relaciones entre poder y ética.
La influencia ejercida por la obra de Tucídides en estos tres ámbitos intelectuales del siglo XIX (el histórico, el sociológico y el filosófico) puso las bases sobre las que se asentó la visión del historiador en el siglo XX.
El siglo XX: la búsqueda de analogías para explicar el presente
A pesar de que la historiografía del siglo XX ha avanzado en otras direcciones, como fruto de nuevos planteamientos metodológicos, el influjo ejercido por la obra de Tucídides no ha disminuido la tendencia de multitud de autores a mirar hacia el pasado buscando encontrar explicaciones para el presente (Montepaone 1994). Al contrario, a lo largo del siglo XX, esta tendencia se ha visto reforzada por los numerosos acontecimientos bélicos que han determinado el cruento discurrir de esta centuria. Túcidides es visto por estos autores como una especie de «profeta del pasado», que permite establecer significativos paralelismos entre los sucesos narrados por el historiador ático y las guerras más importantes de este período, y explicar, a toro pasado, las claves que justifican el surgimiento o el desarrollo de un conflicto. Un proceso que, sobre todo, se desarrolla hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.
El precedente más importante de esta tendencia interpretativa ya lo encontramos en un ensayo publicado a finales del siglo XIX. Se trata de A Southerner in the Peloponnesian War, en donde el clasicista Basil L. Gildersleeve (1831-1924), que había luchado en la Guerra Civil americana en el bando confederado a las órdenes del general Lee, compara la experiencia de este conflicto con los puntos esenciales del relato tucidideo. De hecho, el referente de la Guerra del Peloponeso permite a Gildersleeve, varias décadas después de finalizar el conflicto, comparar directamente el Norte con los atenienses y el Sur con los espartanos. La existencia durante esta guerra de dos ligas en conflicto (unionistas y confederados), que representan dos poderes eminentemente marítimos o terrestres y mentalidades progresistas o conservadoras, aportaba un suficiente número de paralelismos.
Significativamente, este texto se vuelve a publicar en 1915 coincidiendo con los momentos más duros de la Primera Guerra Mundial, (la «Gran Guerra», como la denominaron en su momento). Un suceso histórico clave que revalorizó la obra de Tucídides como instrumento de análisis de las causas, desarrollo y consecuencias de conflictos armados de consecuencias decisivas. Tremendamente impactado por los efectos de esta guerra de trincheras, el francés A. Thibaudet no dudó en recurrir a la compañía de Tucídides para interpretar las causas y las consecuencias de la terrible contienda en su obra La campagne avec Thucydide, de 1922. A lo largo de sus páginas, destaca sobre todo por la comparación que hace a partir de los efectos de la guerra en la sociedad: la brutalidad que marcó ambos conflictos y que provocó una disolución de los principios morales vigentes hasta entonces. Pero, quizás lo más significativo de la obra de Thibaudet es su utilización de Tucídides para adelantar una previsión sobre el desarrollo de los acontecimientos de la posguerra. Compara el armisticio firmado en 1918 entre los aliados y Alemania con la paz de Lisandro rubricada en el 404 a. C. entre el bando espartano y Atenas. En ambos casos, se trató de una paz construida sobre bases frágiles, que no aportaron el adecuado final al conflicto y que dejaron abierta la posibilidad de nuevas guerras en suelo europeo.
Por desgracia, esta previsión se confirmó pocos años más tarde con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ya desde los primeros días del conflicto, un escritor como W. H. Auden, en su poema September 1, 1939, publicado el 20 de octubre de 1939, no duda en colocar a Tucídides como el mejor intérprete de las desgracias que iba a generar esta guerra:
Exiled Thucydides knew
All that a speech can say
About Democracy,
And what dictators do,
The elderly rubbish they talk
To an apathetic grave;
Analysed all in his book,
The enlightenment driven away,
The habit-forming pain,
Mismanagement and grief:
We must suffer them all again.
Los versos de Auden permiten comprender que, a los ojos del hombre contemporáneo, el valor de la Historia de Tucídides se acrecentaba al ser entendida como un privilegiado referente para poder comprender los terribles acontecimientos que tienden a repetirse a lo largo de la historia, como si estuvieran regidos por unas leyes universales. Ya lo hicieron autores como Cornford (1907), que equiparó la Guerra del Peloponeso con la segunda Guerra de los Bóeres (1899-1902). O el presidente griego Venizelos al enjuiciar los errores de la fallida incursión militar griega de 1922 en tierras turcas, aprovechando la descomposición del Impero otomano, a través de los hechos de la expedición ateniense a Sicilia. O nuestro Ramón y Cajal, al intentar explicar desde la descripción de la stasis de Corcira las guerras civiles españolas. Desde esta perspectiva, no resulta extraño que un estudioso del mundo antiguo como L. Lord compare en aquellos mismos años la campaña militar contra Rusia, emprendida por la obcecación de Hitler, con la que Atenas llevó a cabo en Sicilia (Lord 1945). Como Nicias ya advirtió (Th. VI 10), la apertura de dos frentes pone en peligro la nave del Estado cuando todavía está en alta mar. Incluso tampoco llama la atención que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, hayan sido frecuentes las comparaciones entre la Atenas de Pericles y el Estados Unidos moderno en contiendas como la Guerra del Vietnam. O, en el lado opuesto, traer a colación el diálogo de los melios, paradigma de la imposibilidad de los estados débiles para mantenerse neutrales, para interpretar el aplastamiento, por parte de la URSS, de la reformista Hungría de 1956 y de la «Primavera de Praga» en 1968. En todos estos casos, las analogías son tan destacadas que una lectura de las palabras escritas por Tucídides hace 2.500 años nos muestra con toda crudeza la imposibilidad de que un estado débil y pequeño pueda seguir su propio camino en un mundo terriblemente bipolarizado, como era el de la Guerra Fría de los años cincuenta y sesenta del siglo XX.
Puede decirse que esta comparación entre los hechos de nuestro presente y los de la Guerra del Peloponeso se ha convertido en un auténtico tópico, retomado por todo tipo de autores y aplicado a todo tipo de situaciones. No obstante, tampoco han faltado pensadores que dudan de la validez de este procedimiento y han puesto en cuestión hasta qué punto esta revalorización contemporánea de la historia de Tucídides y este afán comparativo es una consecuencia excesiva de los acontecimientos tan terribles que han marcado nuestra época. Sin duda, el hombre necesita encontrar paralelos en la historia que justifiquen y aporten orden al caos y a la destrucción vivida. Y Tucídides ofrece una explicación racional de carácter universal, aunque, eso sí, a partir de unas bases culturales muy diferentes a las actuales. En este sentido, no podemos dejar de citar el polémico ensayo de M. Sahlins, Apologies to Thucydides, por el contrapunto que aporta. Por medio de una comparación entre una guerra polinésica que tuvo lugar en el siglo XIX y los hechos descritos por Tucídides en el siglo V a. C., Sahlins (2004) destaca el papel fundamental de la historia cultural (cultural history) a la hora de interpretar cabalmente una misma situación que se produce en épocas y, sobre todo, en culturas tan diferentes. Aunque Sahlins, por medio de la ironía, intenta poner límites a desmedidas y anacrónicas analogías, lo cierto es que se trata de una crítica aislada que, en cierto modo, constituye en sí misma la prueba más evidente del tremendo impacto que la obra de Tucídides ha tenido en todo tipo de ámbitos del pensamiento contemporáneo.
Tucídides, la posguerra y la Guerra Fría: el auge del realismo
A partir de los años cincuenta del siglo XX, la influencia más importante de la obra de Tucídides se ha producido en el ámbito de la teoría política contemporánea. Este enfoque implica un sutil cambio de tendencia. Los pensadores dirigen ahora su mirada hacia el futuro, a la búsqueda de claves que proporcionen una guía útil en el difícil ámbito de las nuevas relaciones internacionales vigentes en la Guerra Fría, con dos potencias dominantes en discordia a punto de enzarzarse en un conflicto de consecuencias imprevisibles. La causa de este nuevo enfoque reside en el triunfo de una visión pesimista sobre el comportamiento de las naciones y en la necesidad de acuñar leyes universales que permitan prever el comportamiento de los estados en el nuevo panorama internacional que se impuso tras la Segunda Guerra Mundial (Clinton 2007). Se comprende así la famosa afirmación del general G. Marshall, que, pronunciada en 1947, puso de manifiesto la necesidad de comprender el devenir de los sucesos contemporáneos a través de los hechos que describe Tucídides en su historia (Connor 1984: 1-3).
De este modo, las ideas de Tucídides han sido decisivas en la obra de pensadores como Hannah Arendt (The Human Condition, 1958) y Leo Strauss (The Man and the City, 1964), quienes, buscando el planteamiento de nuevos referentes democráticos, han defendido la utilidad contemporánea de una relectura del texto tucidideo, entendido como una especie de guía para el futuro.
La condición humana nació —no hay que olvidar el origen judío de Arendt— como un intento de encontrar respuestas al trauma del holocausto nazi. Ante el impacto que supuso para la conciencia europea el conocimiento de la barbarie cometida en los campos de exterminio, que ponía en duda la grandeza de una cultura que había sido considerada como guía del mundo civilizado, Arendt busca un referente que todavía pueda ser considerado válido para el avance de las democracias occidentales. Y lo encuentra en la pólis ateniense, tal y como aparece descrita en el epitafio pronunciado por Pericles. Para Hannah Arendt, frente a lo que pensaba Nietzsche, el epitafio definía, con la precisión de un profundo análisis filosófico, la naturaleza de la más importante forma de organización política de la Antigüedad, a cuya esencia era necesario volver para restituir los valores perdidos. En este sentido, el discurso tucidideo le ofrecía la posibilidad de defender que todavía era posible mantener la fe del hombre en la política, en un sistema de libertades que, como ya ocurrió en la Atenas clásica, era resultado de la interacción entre acción y discurso.
En esta misma línea, y buscando reinterpretar la sociedad que le tocó vivir, Leo Strauss afirma que, gracias a la lectura de la obra de Tucídides, puede comprenderse mejor la verdad de las relaciones entre la ciudad (el ente colectivo) y el hombre (el elemento individual), convirtiéndose en un medio de hacer frente a «la crisis de nuestro tiempo, la crisis de Occidente» (Deutsch y Murley 1999). Una obra que, como ya afirmara Nietzsche, instruye a sus lectores en secreto, ya que presenta los universales en silencio. Para desvelar esos secretos, Strauss busca las claves útiles tanto para los simples ciudadanos como para los políticos que han de guiar una sociedad en la que la búsqueda individual del bien propio no puede implicar la pérdida del bien común. Leo Strauss, como Tucídides, es un hombre cuya vida está llena de paradojas vitales. Tucídides era un hijo de la oligarquía que, sin embargo, admiraba a Pericles y la democracia ateniense. Strauss era un judío alemán emigrado a los Estados Unidos. Un defensor de la filosofía clásica cuando esta peligra en los planes de estudios de las universidades norteamericanas. Un conservador que intenta encontrar las claves que han de guiar a una sociedad progresista. Era, como Tucídides, un elitista en un país defensor de la igualdad al que intenta proporcionar las claves de su futuro. Para lograr este objetivo, avanza desde Aristóteles, sigue con Platón y llega hasta Tucídides en busca del origen de la concepción política moderna. Afirma que la obra del historiador es el complemento práctico de la ciudad utópica que Platón pretende diseñar en La República. Frente a la utopía, Tucídides muestra una ciudad real y en movimiento, lo que permite poner de manifiesto la auténtica naturaleza de la política y deja entrever cierta esperanza en el hombre.
En el otro extremo del pensamiento político internacional, se encuentran los autores que han centrado su atención en el debate de Melos, que ha sido considerado como uno de los antecedentes del movimiento conocido como «realismo político». Esta corriente ideológica tiene una visión de las relaciones internacionales que pone el énfasis en su lado más competitivo y conflictivo.
Tras las terribles consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que había demostrado a las naciones avanzadas hasta dónde podía llegar la violencia humana, la política internacional de la década de los años veinte y treinta estuvo en buena medida dominada por visiones idealistas que desembocaron en experiencias como la Sociedad de Naciones. En vez de poner el foco en la inevitabilidad de un conflicto entre estados, los idealistas ponían el énfasis en los intereses comunes que podían unir a la humanidad, haciendo una llamada a la racionalidad y a la moralidad. El objetivo era construir la paz duradera para prevenir otro conflicto mundial. El gran fracaso de esta visión de la política con el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial acabó provocando una visión más pesimista de las relaciones internacionales, que sentó las bases de la escuela del realismo político en los Estados Unidos. En esta corriente, el concepto de referencia no era la justicia, sino el interés. No había lugar para una argumentación moral, porque era el interés, enunciado en términos del interés nacional, la nueva moralidad que tenía que prevalecer en las relaciones internacionales. Esta corriente no se plantea el simple descubrimientos de paralelismos con situaciones del pasado, lo que pretende es establecer unas leyes que permitan a los estados democráticos prever y adelantarse a los hechos futuros y a las circunstancias potencialmente peligrosas que puedan producirse en el ámbito de las relaciones internacionales. En este contexto, la obra de Tucídides se plantea como una de las bases sobre la que se asienta un nuevo modelo científico de las relaciones internacionales, que tenga en cuenta el papel de la naturaleza humana y que permita afrontar los nuevos retos que plantea un mundo polarizado entre dos grandes potencias militares: los Estados Unidos y la URSS.
Entre los autores del realismo clásico, se encuentran europeos emigrados a los Estados Unidos, como Hans Joachim Morgenthau (1904-1980). En los años cuarenta publica una obra fundamental, Politics among Nations (1948), donde formula sobre consistentes bases clásicas los principios de lo que ha sido denominado como «realismo político clásico». En primer lugar, la idea de que la política internacional está regida por leyes objetivas basadas en la naturaleza humana. En segundo lugar, que los actores principales de las relaciones internacionales son los estados, que actúan defendiendo sus intereses y que aspiran al poder y al dominio de unos sobre otros. Este enfoque implica que la búsqueda del poder y del interés propio se combine con un escepticismo sobre la relevancia de las normas éticas como reguladoras de las relaciones entre los estados. La consecuencia de estos planteamientos implica defender la idea de que, mientras que el ámbito nacional ha de estar regido por la autoridad y la ley, la esfera internacional es un ámbito sin justicia caracterizado por un conflicto (vivo o latente) entre estados. Se abre así una vía ideológica claramente reaccionaria que será clave en la planificación de la política internacional estadounidense de las siguientes décadas.
Tucídides y el nuevo orden mundial
Como ha señalado acertadamente Shanske, la presencia de Tucídides ha sido constante en el ámbito de las relaciones internacionales que han marcado los últimos años del siglo XX y de inicios del siglo XXI. De hecho, «si su historia resonó con fuerza en los años de la Guerra Fría por su descripción del choque militar de dos alianzas políticas rivales, hoy en día lo que resuena con fuerza es su descripción de las relaciones entre democracia e imperio» (Shanske 2007). En efecto, la caída del Muro de Berlín en el año 1989 supuso el fin de un modelo de relaciones internacionales basado en el enfrentamiento entre dos grandes potencias que contaban con fuerzas similares. En su lugar, durante más de una década, como consecuencia del colapso de la URSS, quedaron los Estados Unidos como la única gran potencia que podía seguir manteniendo una influencia global. Un imperio militar que, a la vez, es un modelo de régimen democrático. Las tensiones derivadas de esta doble naturaleza explican que la historia de Tucídides y, sobre todo, su análisis del comportamiento de Atenas, la gran democracia del momento, en la Guerra del Peloponeso fuesen interpretados desde esta nueva perspectiva.
Sin embargo, en poco más de diez años los Estados Unidos encontraron un nuevo y encarnizado enemigo que ha puesto a prueba, una vez más, las tensiones entre imperio y democracia. De hecho, nuestro siglo comienza un día de septiembre de 2001. El suceso más terrible que ha golpeado a la sociedad americana en la segunda mitad del siglo XX, el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, generó en todo el país y, en concreto, en el presidente Bush y sus asesores una búsqueda de referentes capaces de galvanizar a la herida sociedad norteamericana y de alumbrar nuevos métodos de actuación. Algunos de ellos suponen una reinterpretación del mensaje ciudadano que aun sigue ofreciendo el epitafio de Tucídides (II 35-46), el discurso en honor de los primeros caídos en la Guerra del Peloponeso que, de hecho, ofrece el mayor elogio conocido de la democracia ateniense. Algo que puede comprobarse fácilmente si se tiene en cuenta que el punto culminante de este proceso de búsqueda de bases ideológicas fueron los Memorial Services del año siguiente, en septiembre de 2002, considerados de manera unánime como la conmemoración cívica más importante de la época contemporánea en los Estados Unidos. En aquella ocasión intervinieron tanto políticos como intelectuales. Y, curiosamente, todos coincidieron en llevar a cabo un elogio de los valores de la democracia americana como la base que ha de sustentar la lucha contra el nuevo enemigo. Una situación que, sin duda, recordaba enormemente a la que Tucídides describe en el epitafio de Pericles. Se ha hablado incluso de una «neoliberal epideictic» que se puso al servicio de los valores defendidos por la presidencia del momento y que aportó una base ideológica para la terrible réplica que sacudió al mundo en los años siguientes.
De hecho, la presidencia de Bush, con su respuesta a los atentados del 11 de septiembre en Irak y en Afganistán, volvió a poner de plena actualidad la obra de Tucídides en los inicios del siglo XXI. La inestabilidad de una guerra larvada contra el terrorismo islamista ha provocado la necesidad de revisar y de releer la obra del historiador en busca de una guía válida para tomar las decisiones más adecuadas en un inestable presente. Así, la existencia de una guerra con múltiples y lejanos frentes ha permitido establecer analogías que, curiosamente, se ajustan a muy variadas ideologías. Hay quien ha comparado el comportamiento de la potencia imperialista de nuestra época, el Estados Unidos del presidente Bush y su neoliberal concepto de «guerra preventiva», con el modo implacable con el que actuó la Atenas de finales del siglo V a. C. en Melos. Pero no faltan quienes utilizan el mismo texto para defender la más cruda política neoconservadora.
Solo en este nuevo contexto geopolítico se comprende la enorme influencia ejercida por un pensador como Robert Kaplan (2002). Su libro más importante lleva un significativo título que pone de manifiesto sus fuentes clásicas: Warrior Politics. Why Leadership Demands a Pagan Ethos. Kaplan, como hicieron sus antecesores en el período de la Guerra Fría, defiende un planteamiento geo-estratégico en el que el «realismo político» es la clave que ha de guiar el comportamiento de la nación más poderosa del planeta. La novedad frente a las ideas de defensores del realismo clásico, como Morgenthau, es que este nuevo «realismo político» ha de estar libre de cualquier atadura moral y basarse en lo que denomina un «1ethos pagano». Según Kaplan, la historia antigua es la guía más fiable ante las terribles tareas a las que se han de enfrentar los Estados Unidos del siglo XXI. Y, en este nuevo contexto, la obra de Tucídides no solo es planteada como una guía perfectamente válida, sino como «the surest guide to what we are likely to face in the early decades of the twenty-first century». Para Kaplan, Tucídides es un autor emblemático por su foco persistente en la búsqueda del interés propio. Esta búsqueda del «interés» de la nación por encima de cualquier otra consideración le lleva a defender dos ideas clave que explican el comportamiento bélico mantenido por la administración Bush. La primera es que los líderes políticos han de abandonar la moral judeocristiana y han de adoptar una moral pagana. Es decir, reemplazar una moral de los medios por una de los fines. La segunda es que un imperio no puede ser blando. El más fuerte ha de imponer su poder en la búsqueda de sus intereses. En caso contrario, corre el riesgo de ser destruido por lo que el autor norteamericano denomina «the coming anarchy». Kaplan, a la manera de un Hobbes del siglo XXI, defiende la necesidad de un «comprehensive pragmatism» pagano frente a las «utopian hopes» de una sociedad debilitada por una moralidad de base judeocristiana. Alineándose, según afirma, con la ideología de los Padres Fundadores de los Estados Unidos, que creían que el buen gobierno solo podía emerger de una comprensión de las verdaderas implicaciones del papel de las pasiones en el comportamiento del hombre en sociedad.
Se trata, en definitiva, de una vuelta de tuerca «neoconservadora» a las ideas de Tucídides, que ha sido decisiva en la justificación ideológica para muchas de las recientes acciones militares de los estadounidenses (Bloxham 2018). Sirvan dos ejemplos como piedra de toque. El primero es lo que podríamos denominar como el modelo («malentendido») de Melos. Como hicieron los embajadores atenienses en el diálogo con los habitantes de Melos, tras el 11 de septiembre, Washington dejó de lado todo tipo de argumentos de tipo ético y se decantó por la desnuda acción del poder del más fuerte y del derecho a llevar a cabo una guerra preventiva (denominada «guerra contra el terror») en Irak y Afganistán. El segundo tiene que ver con las causas de la guerra. En concreto, la diferencia que establece Tucídides entre los motivos aparentes y los profundos del enfrentamiento. El 11 de septiembre fue considerado como el agravio que, en primera instancia, justificó la guerra contra el terrorismo. Sin embargo, pronto fue evidente que las causas profundas de la invasión de Irak se encontraban en la política de hechos consumados y en la necesidad estratégica de controlar los recursos energéticos en un punto clave del mundo. Como años más tarde reconoció finalmente Donald Rumsfeld: «Es el petróleo, estúpido».
El cambio de administración en los Estados Unidos, con la llegada en la última década de dos presidentes tan distintos como Obama y Trump, no ha hecho disminuir este tipo de planteamientos. Así, durante los últimos años se han publicado ensayos como el de Stefan Haid con el llamativo título de «Why President Obama should read Thucydides», que lleva un significativo subtítulo: «Ancient lessons for the 21st century» (Haid 2008). Haid, sobre todo, compara con un enfoque deudor del texto tucidideo la expedición a Sicilia con la guerra en Irak y Afganistán. Es evidente que Haid comparte una visión pragmática de la historia, en el sentido de que ha de legar «lecciones para el futuro». Su objetivo es poner de manifiesto el peligro para los Estados Unidos, llevado por un miedo irracional, de embarcarse en una nueva aventura contra Irán o Corea del Norte que ponga en peligro su mantenimiento como potencia dominante. Esta teoría, ya esbozada en el año 2008, que se basa en la idea de que no hay que tener un miedo irracional ante el desarrollo tecnológico o económico de posibles países hostiles, ya que ese mismo miedo puede convertirse en la causa del enfrentamiento, como ocurrió en la Guerra del Peloponeso, ha recibido recientemente el significativo nombre de «la trampa Tucídides» (Allison 2017). Y su influencia no es de ningún modo desdeñable. De hecho, evitar caer en esa «trampa» es lo que, de algún modo, ha condicionado muchas de las decisiones de las administraciones Obama y Trump en los últimos años. Y, en última instancia, se ha convertido en uno de los principios clave para comprender las relaciones entre los Estados Unidos y la emergente potencia China y evitar, así, un enfrentamiento que hoy en día vemos mucho más cercano y que sería letal para el mundo moderno.
En definitiva, las lecciones pragmáticas que Tucídides pretendía obtener de su análisis de un conflicto concreto que azotó el mundo griego en el siglo V a. C. siguen siendo hoy día perfectamente válidas. Y, de hecho, testimonios como estos ofrecen el mejor ejemplo posible de cómo el pensamiento de Tucídides se ha mantenido vivo 2.500 años después de que fuese plasmado en una obra, que, como él pretendía, aspiraba a convertirse en una «adquisición para siempre».