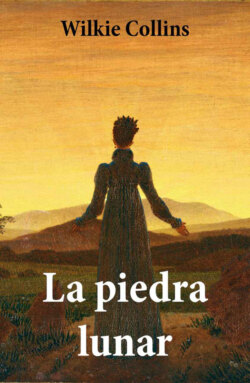Читать книгу La piedra lunar (texto completo, con índice activo) - Уилки Коллинз - Страница 18
VI
ОглавлениеOcultando mis sentimientos, le pedí respetuosamente a Mr. Franklin que continuara. Y éste replicó:
—No te inquietes, Betteredge —y prosiguió con su narración.
A través de lo que dijo en seguida nuestro joven caballero, me enteré de que los descubrimientos hechos en torno al diamante del maligno Coronel había empezado a hacerlos durante una visita efectuada, antes de venir a nuestra casa, al abogado de su padre en Hampstead. Una palabra lanzada al azar por Mr. Franklin, mientras se hallaban conversando a solas cierto día después de la cena, dio lugar a que se le dijera que había sido encargado por su padre para efectuar la entrega de un regalo de cumpleaños a Miss Raquel. Una cosa se fue eslabonando con la otra, hasta que por último terminó el abogado por revelarle la índole del regalo y el origen del vínculo amistoso que llegó a establecerse entre el difunto Coronel y Míster Blake, padre. Los hechos que a continuación expondré son de tan insólita naturaleza que dudo de mi capacidad para hacerlo debidamente. Prefiero remitirme a los descubrimientos efectuados por Mr. Franklin, valiéndome, hasta donde me sea posible, de sus propias palabras.
—¿Te acuerdas, Betteredge, de la época —me dijo— en que mi padre se hallaba empeñado en demostrar las razones que le asistían para aspirar a ese infortunado Ducado? Pues bien, por ese entonces regresó mi tío Herncastle de la India. Mi padre llegó a saber que su cuñado poseía ciertos documentos que podían serle de utilidad mientras se ventilaba el proceso. Fue a visitar, por lo tanto, al Coronel, con el pretexto de darle la bienvenida a su regreso a Inglaterra. El Coronel no era persona que se dejara engañar de esa manera.
—Tú necesitas algo —le dijo—; de lo contrario no habrías comprometido tu reputación para venir a mi casa.
Mi padre comprendió que la mejor manera de salir airoso habría de ser arrojar todas las cartas sobre la mesa: admitió de entrada que iba en busca de esos papeles. El Coronel le pidió un día de plazo para meditar la respuesta. Ésta llegó bajo la forma de la más extraordinaria de las cartas, la cual me fue mostrada por el letrado. Comenzaba expresando el Coronel que, hallándose él a su vez necesitado de algo que poseía mi padre, le proponía un cordial intercambio de servicios. Los azares de la guerra (tales fueron sus propias palabras) lo habían puesto en posesión de uno de los más grandes diamantes del mundo y tenía sus razones para creer que tanto su persona como la piedra preciosa correrían peligro mientras permanecieran juntos en cualquier morada o rincón de la tierra. Frente a tan alarmante perspectiva, había resuelto confiarle en custodia del diamante a otra persona. Esta no tenía nada que temer. Podría depositar la gema en algún sitio fuera de su casa y especialmente vigilado, en un banco o en la caja fuerte de algún joyero, donde es costumbre guardar los objetos más valiosos. Su responsabilidad personal en el asunto habría de ser de índole enteramente pasiva. Debería comprometerse a recibir en una fecha preestablecida —y en un lugar también predeterminado—, todos los años, una esquela del Coronel, donde constara simplemente el hecho de que aquél seguía existiendo. Si transcurría tal fecha sin obtener noticias suyas, debía interpretarse ese silencio como una segura señal de que el Coronel había sido asesinado. En tal caso —solamente en ése— deberían abrirse ciertas instrucciones selladas que habían sido depositadas junto con el diamante, en las cuales se indicaba lo que habría de hacerse con aquél; instrucciones que debían ser seguidas al pie de la letra.
De aceptar mi padre tan extraño compromiso, los documentos que le solicitara al Coronel se hallarían a su disposición. Tal era el contenido de la misiva
—¿Y qué es lo que hizo su padre, señor? —le pregunté.
—¿Qué fue lo que hizo? —respondió Mr. Franklin—. De inmediato te lo diré. Decidió echar mano de esa valiosa facultad que se conoce con el nombre de sentido común para interpretar la carta del Coronel. Todo lo que allí se expresaba le pareció, simplemente, absurdo. En algún lugar de la India, durante sus correrías por aquel país, debió haber hallado el Coronel algún mezquino trozo de cristal que su imaginación convirtió en un diamante. En cuanto a su temor de ser asesinado y a las precauciones tomadas para salvaguardar su vida, nos hallábamos en pleno siglo diecinueve, por lo cual todo hombre que estuviera en su sano juicio no encontraría otra respuesta mejor que poner el asunto en manos de la policía. El Coronel había sido durante años y años un notorio fumador de opio; en cuanto a mi padre, si la única forma de obtener los valiosos documentos que se hallaban en poder de aquél habría de ser la de tomar por cosa auténtica esa divagación de opiómano, se hallaba dispuesto a cargar con la ridícula responsabilidad que se le imponía, tanto más prestamente cuanto que no le depararía incomodidad personal alguna. Tanto el diamante como las instrucciones selladas fueron, pues, depositados en la caja de caudales de un banquero y periódicamente recibió y fue abriendo nuestro abogado, en nombre de mi padre, las cartas en las que hacía constar el Coronel que seguía siendo un ser viviente. Ninguna persona cuerda habría encarado el asunto de otra manera. Nada hay en este mundo, Betteredge, que se aparezca como una cosa probable, si no logramos vincularla con nuestra engañosa experiencia, y sólo creemos en lo novelesco, cuando se halla estampado en letras de molde.
A través de sus palabras, se me hizo evidente que Mr. Franklin consideraba falsa y ligera la opinión que su padre se formaba del Coronel.
—¿Cuál es, sinceramente, su opinión sobre este asunto, señor? —le pregunté.
—Déjame antes terminar con la historia del Coronel —dijo Mr. Franklin—. Se advierte, Betteredge, ,una curiosa ausencia de sistema en la mentalidad británica; tu pregunta, mi viejo amigo, es un ejemplo de ello. Mientras no nos hallamos contraídos en la labor de construir alguna maquinaria, constituimos, desde el punto de vista mental, el pueblo más desordenado de la tierra.
"¡Eso se debe —me dije— a su educación extranjera! Sin duda ha aprendido a mofarse de nosotros en Francia.”
Mr. Franklin retomó el hilo perdido.
—Mi padre —dijo— obtuvo los papeles que buscaba y no volvió a ver jamás a su cuñado. Año tras año, en los días preestablecidos, llegó la carta predeterminada, que fue abierta siempre por el letrado. He podido verlas, formando un montón, redactadas todas en el siguiente estilo, lacónico y comercial: "Señor, la presente es para comunicarle que sigo existiendo. No toque el diamante. John Herncastle." Eso fue todo o que dijo en cada carta, que arribó siempre en la fecha señalada; hasta que, hace seis u ocho meses, varió por vez primera el tono de la misiva. La última se hallaba redactada en los siguientes términos: "Señor, aquí dicen que me hallo moribundo. Venga a verme y ayúdeme a redactar el testamento." El abogado cumplió la orden y lo halló en su pequeña casa suburbana rodeada por las tierras de su propiedad, donde moraba solo desde que retornara de la India. Lo acompañaban perros, gatos y pájaros, pero ningún ser humano se hallaba próximo a él, excepto la persona que iba allí diariamente para efectuar los trabajos domésticos y el médico que se encontraba junto al lecho. Su testamento fue la cosa más simple. El Coronel había disipado casi toda su fortuna en la realización de experimentos químicos. Su última voluntad se hallaba contenida en tres cláusulas que dictó desde el lecho y en plena posesión de sus facultades. La primera se refería al cuidado y nutrición de sus animales. La segunda, a la creación de una cátedra de química experimental en una universidad nórdica. En la tercera expresaba su propósito de legarle la Piedra Lunar, como presente de cumpleaños, a su sobrina, siempre que mi padre fuera quien desempeñase las funciones de albacea. Mi padre se rehusó, en un principio, a actuar como tal. Meditando más tarde sobre ello consintió, sin embargo, en parte porque se le dieron seguridades de que tal actitud no le habría de ocasionar perjuicio alguno y en parte porque el letrado le sugirió que, después de todo, y en beneficio de Miss Raquel, convenía prestarle alguna atención al diamante.
—¿Explicó el Coronel la causa que lo indujo a legarle el diamante a Miss Raquel? —inquirí yo.
—No sólo la explicó, sino que la especificó en el testamento —dijo Mr. Franklin—. Tengo en mi poder un extracto del mismo, que habré de mostrarte en seguida. ¡Pero no seas tan desordenado, Betteredge! Cada cosa debe ir surgiendo a su debido tiempo. Ya has oído hablar del testamento del Coronel; ahora deberás prestar oído a lo que acaeció después de su muerte. Se hacía necesario, para llenar los requisitos legales, proceder a la tasación del diamante antes de efectuar la apertura del testamento. Todos los joyeros consultados coincidieron en la respuesta, confirmando lo aseverado anteriormente por el Coronel, esto es, que se trataba de uno de los diamantes más grandes del mundo. La cuestión de fijarle un precio exacto presentaba algunas dificultades. Su volumen hacía de él un verdadero fenómeno en el mercado de los diamantes; su color obligaba a situarlo dentro de una categoría que tan sólo él integraba y a estas ambiguas características había que agregar un defecto, bajo la forma de una grieta situada en el mismo corazón de la gema. Pese a este último inconveniente, la más baja de las valuaciones le atribuía un valor de veinte mil libras. ¡Imagina el asombro de mi padre! Había estado a punto de renunciar a su cargo de albacea, lo cual le hubiera significado a la familia la pérdida de tan magnífica piedra. El interés que logró entonces despertarle dicho asunto lo impulsó a abrir las instrucciones selladas que habían sido puestas en depósito, junto al diamante. El letrado me mostró ese documento, como así también los otros papeles; ellos, en mi opinión, nos pueden dar la pista que conduzca al esclarecimiento de los móviles de la conspiración que amenazó en vida al Coronel.
—¿Entonces cree usted, señor —le dije—, que existió ese complot?
—Falto del excelente sentido común de mi padre —replicó Mr. Franklin—, opino que al Coronel se lo amenazó en vida, tal cual él lo afirmaba. Las instrucciones selladas creo que sirven para explicar por qué murió, después de todo, tranquilamente en su lecho. En el supuesto caso de una muerte violenta (o sea, que no arribara la misiva correspondiente, en la fecha establecida), se le ordenaba a mi padre remitir secretamente la Piedra Lunar a Amsterdam. Allí debía depositársela en manos de un famoso diamantista, el cual habría de subdividirla en cuatro o seis piedras independientes. Las gemas se venderían al más alto valor posible y el producto habría de destinarse a la fundación de esa cátedra de química experimental a la cual dotaba el Coronel por intermedio de su testamento. Ahora, Betteredge, haz trabajar esa aguda inteligencia que posees y descubrirás entonces el blanco hacia el cual apuntaban las instrucciones del Coronel.
Instantáneamente hice entrar en actividad a mi cerebro; pero como no era éste más que un desordenado cerebro inglés, no hizo otra cosa que enredar más y más el asunto, hasta el momento en que Mr. Franklin decidió echar mano de él, para hacerme ver lo que tenía que ver.
—Observa —me dijo Mr. Franklin— que la integridad del diamante como gema se ha hecho depender aquí arteramente de la circunstancia de que el Coronel no perezca de muerte violenta. No satisfecho con decirles a los enemigos que teme: "Podéis matarme, pero no por eso os hallaréis más cerca del diamante de lo que os halláis ahora, pues lo he colocado fuera de vuestro alcance, en la segura caja fuerte de un banco", agrega: "Si me matáis... la piedra dejará para siempre de ser el diamante; su identidad habrá desaparecido entonces." ¿Qué quiere decir esto?
A esta altura del relato, según me pareció, brilló en mí un relámpago de la maravillosa sagacidad de los extranjeros.
—Yo no puedo decirlo —respondí—. ¡Significa la desvalorización de la piedra, para engañar en esa forma a los villanos!
—¡Nada de eso! —dijo Mr. Franklin—. Me he informado a ese respecto. Si se subdividiera el diamante agrietado, el producto obtenido en la venta sería mayor que el que se lograría si se lo vendiese tal cual se halla ahora, por la sencilla razón de que los cuatro o seis brillantes a obtenerse de él valdrán, en conjunto, más que la gema única e imperfecta. Si el objeto del complot era un robo con fines lucrativos, las instrucciones del Coronel tornaban, entonces, aún más apetecible a la piedra. De pasar ésta manos de los operarios de Amsterdam, podría obtenerse por ella más dinero, contándose a la vez con más facilidades para disponer del mismo en el mercado de diamantes.
—¡Bendito sea Dios, señor! —estallé—. ¿En qué consistía entonces ese complot?
—Se trata de una conspiración tramaba por los hindúes, quienes fueron los primitivos dueños de la gema —dijo Mr. Franklin—, un complot en cuyo fondo asoma una vieja superstición indostánica. Esa es mi opinión, confirmada por una carta familiar que tengo aquí, en este momento.
Fue entonces cuando comprendí por qué Mr. Franklin se había interesado tanto en torno a la aparición de los tres juglares indios en nuestra casa.
—No quiero obligarte a pensar como yo pienso —prosiguió Mr. Franklin—. La idea de que varios escogidos servidores de cierta antigua superstición indostánica se han consagrado, frente a todas las dificultades y peligros, a rescatar una gema sagrada, la considero ahora yo perfectamente lógica, de acuerdo con lo que sé respecto a la paciencia de los orientales y al influjo de las religiones asiáticas. Pero es que yo soy un imaginativo; a mi entender la realidad no se halla sólo compuesta por el carnicero, el panadero o el cobrador de impuestos. Coloquemos esta conjetura mía en torno a la verdad, en el lugar que merezca, y prosigamos ahora tomando sólo en cuenta las realidades tangibles, en el asunto que nos ocupa. ¿Sobrevivió el Coronel al complot tramado en procura del diamante? ¿Y sabía éste que habría de ocurrir tal cosa, cuando dispuso legarle su regalo de cumpleaños a su sobrina?
Yo empecé a vislumbrar que tanto el ama como Miss Raquel se hallaban involucradas en el fondo del asunto Ni una sola de las palabras que siguieron se perdió para mis oídos.
—Cuando llegué a conocer la historia de la Piedra Lunar —dijo Mr. Franklin—, no sentí muchos deseos de trocarme en el vehículo que la trajera hasta aquí. Pero mi amigo el abogado que me hizo notar que alguien tendría que poner el legado en manos de mi prima, y que muy bien podía ser yo quien hiciera tal cosa. Luego de retirarme del banco con la gema, se me antojó que era seguido por un harapiento individuo de piel oscura. Al llegar a la casa de mi padre, en busca de mi equipaje, hallé la carta que me detuvo inesperadamente en Londres. Regresé al banco con la piedra y otra vez me pareció que era seguido por un hombre harapiento. Al retirar esta mañana nuevamente la gema del banco, volví a ver a ese individuo por tercera vez; para darle el esquinazo partí, antes de que recobrara aquél la pista, en el tren matutino en lugar de hacerlo en el de la tarde. Llegó aquí con el diamante sana y salvo...¿y cuáles son las primeras noticias que recibo? Pues que han estado aquí tres hindúes vagabundos y que mi arribo de Londres y alguna cosa que creen que poseo constituyen para ellos dos motivos de preocupación, cuando piensan que nadie los ve. No quiero perder tiempo ni malgastar palabras, refiriéndome a la tinta volcada en la mano del muchacho ni a las palabras que le ordenaron que viese a un hombre remoto y descubriera cierto objeto en su bolsillo. En mi opinión se trata de un ardid (de la índole de esos que tan a menudo he tenido ocasión de presenciar en la India), y lo mismo habrá de ser, sin duda, para ti. El problema por resolver en este momento consiste en aclarar si es que le estoy atribuyendo una falsa trascendencia a un mero azar o si realmente se pusieron los hindúes sobre la pista de la Piedra Lunar, a partir del preciso momento en que ésta fue retirada de la caja fuerte del banco.
Ninguno de los dos parecía sentir el menor agrado por este aspecto de la investigación. Luego de mirarnos a la cara, dirigimos nuestra vista hacia la marea que avanzaba más y más, lentamente, sobre las Arenas Temblonas.
—¿En qué estás pensando? —me dijo súbitamente Mr. Franklin.
—Pensaba, señor —respondí—, que de muy buena gana arrojaría el diamante en las arenas movedizas, para acabar en esa forma con este asunto.
—Si tienes en el bolsillo el dinero equivalente a su valor —respondió Mr. Franklin—, dímelo, Betteredge, y allí lo arrojaré.
Es en verdad curioso comprobar cómo, siempre que nuestra mente se halla convulsionada, la más leve chanza provoca en ella una enorme sensación de alivio. En ese instante hallamos ambos un gran motivo de diversión en la idea de arrojar allí el legado de Miss Raquel y en imaginar a Mr. Blake afrontando, en su carácter de albacea, una situación extraordinariamente dificultosa... aunque lo que había en ello de divertido es algo que ahora no percibo absolutamente.
Mr. Franklin fue el primero en hacer que la conversación retornara a su cauce natural. Extrayendo un sobre de su bolsillo me tendió el papel que sacó de su interior.
—Betteredge —me dijo—. En consideración a mi tía, tenemos que aclarar cuáles fueron los motivos que impulsaron al Coronel a dejarle ese legado a su sobrina. Recuerda cómo trató Lady Verinder a su hermano, desde el momento en que retornó a Inglaterra hasta el instante en que aquél te dijo que no habría de olvidarse nunca del cumpleaños de su sobrina. Y lee esto ahora.
Me alargó entonces un extracto del testamento del Coronel. Lo tengo ante mis ojos mientras escribo estas líneas y lo transcribiré en seguida en beneficio del lector:
“Tercero y último: lego y otorgo a mi sobrina Raquel Verinder, única hija de mi hermana, Julia Verinder, viuda, el diamante amarillo hindú, de mi propiedad, conocido en Oriente bajo el nombre de la Piedra Lunar..., siempre que su madre, la susodicha Julia Verinder, se halle con vida en ese momento. Y dispongo que mi albacea le haga entrega, en tal caso, del diamante, personalmente o por intermedio de una persona digna de confianza y escogida por él, a mi ya nombrada sobrina Raquel, el día de su primer cumpleaños a partir de mi muerte y en presencia de mi hermana, la susodicha Julia Verinder. Otrosí: deseo que, de acuerdo con lo establecido más arriba, se le informe a mi hermana, por intermedio de una copia fiel de ésta, sobre la tercera y última cláusula de mi testamento: que lego el diamante a su hija Raquel, en señal de amplio perdón por el agravio que para mi reputación significó su manera de conducirse conmigo durante mi existencia y sobre todo en señal de perdón, como corresponde que haga un moribundo, por el insulto de que se me hizo objeto, en mi carácter de militar y caballero, cuando su criado, cumpliendo sus órdenes, me cerró la puerta en la cara, en ocasión de celebrarse el cumpleaños de su hija.”
Seguían más líneas, a través de las cuales se disponía que, en caso de haber muerto ya mi ama o Miss Raquel, en el instante del fallecimiento del testador, debía enviarse el diamante a Holanda, de acuerdo con lo especificado en las instrucciones selladas que se hallaban junto al diamante. El producto de la venta debería sumarse, en tal caso, a la cifra destinada, por el mismo testamento, a la creación de una cátedra de química en una universidad del Norte.
Le devolví el papel a Mr. Franklin, extraordinariamente inquieto y sin saber qué decirle. Hasta ese momento mi opinión había sido, como ya saben ustedes, que el Coronel seguía siendo tan malo en el momento de su muerte como lo fuera durante su existencia. No diré que la copia de su testamento me hizo cambiar de parecer; sólo afirmo que me hizo vacilar.
—Y bien —dijo Mr. Franklin—, ahora que has leído las palabras del Coronel, ¿qué tienes que decirme? Al traer la Piedra Lunar a la casa de mi tía, ¿estoy obrando como un ciego instrumento de su venganza o bien soy el agente reivindicador de la memoria de un cristiano penitente?
—Cuesta creer, señor —respondí—, que haya muerto albergando tan horrible venganza en su corazón y tan horrenda mentira en los labios. Sólo Dios conoce la verdad. No me haga a mí una pregunta de esa especie.
Mr. Franklin doblaba y retorcía con sus dedos, sentado allí en la arena, el extracto del testamento, como si esperara arrancarle de esa manera la verdad. Su actitud sufrió un cambio muy notable en ese instante. Vivaz y chispeante, como había sido hasta entonces, se trocó ahora, de la manera más inexplicable, en un joven lento, solemne y reflexivo.
—El problema tiene dos facetas —dijo—. Una objetiva y otra subjetiva. ¿Cuál de las dos habremos de tomar en cuenta?
Mr. Franklin tenía una cultura alemana y otra francesa. Una de ellas, en mi opinión, lo había estado dominando, sin dificultad, hasta ese momento. Y ahora, hasta donde alcanzaba mi intuición, descubría que la otra venía a reemplazarla. Una de las normas que rigen mi vida es la de no tener jamás en cuenta lo que no comprendo. Opté, pues, por situarme a mitad de camino, entre lo objetivo y lo subjetivo. Hablando en lengua vulgar, clavé mis ojos en su rostro sin decir palabra.
—Vayamos al fondo de la cuestión —dijo Mr. Franklin—. ¿Por qué le dejó mi tío el diamante a Raquel, en lugar de legárselo a mi tía?
—No creo que sea tan difícil la respuesta, señor —le dije—. El Coronel Herncastle conocía lo suficiente a mi ama como para prever que ésta habría de negarse a aceptar cualquier legado que proviniera de él.
—¿Cómo sabía que Raquel no habría de negarse a recibirlo?
—¿Conoce usted, señor, alguna joven que fuera capaz de resistir la tentación de aceptar un presente de cumpleaños comparable a la Piedra Lunar?
—Ésa es la faz subjetiva del asunto —dijo Mr. Franklin—. Mucho habla en tu favor, Betteredge, el hecho de que seas capaz de enfocar el asunto desde el punto de vista subjetivo. Pero hay, en torno al legado del Coronel, otro misterio que no hemos aclarado aún. ¿Cómo explicar los motivos que lo indujeron a establecer que sólo habría de entregársele a Raquel su presente de cumpleaños, siempre que se hallara su madre con vida?
—No deseo calumniar a un difunto, señor —respondí—. Pero si en verdad se propuso él dejarle a su hermana un legado peligroso y molesto, a través de su hija, forzosamente debió condicionar su entrega a la circunstancia de que su hermana se hallara viva, para poder humillarla.
—¡Oh! De manera que ésa es tu opinión, ¿no es así? ¡Nuevamente la faceta subjetiva! ¿Has estado alguna vez en Alemania, Betteredge?
—No, señor. ¿Cuál es su opinión personal, por favor?
—Se me ocurre —dijo Mr. Franklin— que el Coronel debió haberse propuesto no beneficiar a su sobrina, a quien jamás había visto, sino más bien probarle a su hermana que la perdonaba al morir, demostrándole tal cosa en forma convincente, esto es, mediante un regalo hecho a su hija. Existe una explicación totalmente diferente de la tuya, Betteredge, que surge si se encara el problema desde un punto de vista objetivo-subjetivo. Hasta donde alcanza mi entendimiento, una interpretación es tan valedera como la otra.
Después de plantear el problema en esos términos tan agradables y consoladores, pareció Mr. Franklin haberse convencido a sí mismo de que ya había cumplido su parte en el asunto. Tendido largo a largo con la espalda apoyada en la arena, me preguntó qué es lo que correspondía hacer ahora.
Luego de haber asistido a la exhibición que hizo de su gran destreza y lucidez mental (antes de que comenzara a hablar en jerigonza extranjera), y de haberle visto dirigir el curso de la conversación, me tomó ahora completamente desprevenido ese súbito cambio que lo transformaba en un ser desvalido que lo esperaba todo de mí. No fue sino más tarde cuando comprendí —con la ayuda de Miss Raquel, la primera que advirtió tal cosa— que esos extraordinarios cambios y transformaciones del carácter de Mr. Franklin tenían su origen en su educación foránea. A la edad en que el hombre se halla en mejores condiciones de adquirir su propio matiz vital, mediante el reflejo que su persona recibe del matiz vital de los demás, había sido él enviado al extranjero y viajado de una nación a otra, sin dar tiempo a que el color particular de ninguna de ellas impregnase firmemente su ser. Como consecuencia de ello retornaba ahora exhibiendo tan múltiples facetas, unan más, otras menos definidas y ya en mayor o menor desacuerdo entre sí, que parecía pasarse la vida en un estado de perpetua discrepancia consigo mismo. Podía ser, a la vez, industrioso y abúlico; nebuloso y lúcido; ya mostrarse como un modelo de hombre enérgico, ya mostrarse como un ser imponente, todo ello al unísono. Tenía un yo francés, otro germano y un yo italiano; su fondo inglés emergía de tanto en tanto a través de ellos y parecía dar a entender lo siguiente: "Aquí me tienen lamentablemente cambiado, como podrán advertirlo, pero aún sigue habiendo en el fondo de su ser, una partícula del mío.” Miss Raquel acostumbraba decir que era su yo italiano el que emergía cuando, cediendo inesperadamente, le pedía a uno de manera suave y encantadora que echara sobre sus hombros la carga de responsabilidades que a él le correspondía. No estarían ustedes desacertados, creo, si afirmaran que era su yo italiano el que afloraba ahora en su persona.
—¿No es acaso asunto suyo, señor —le pregunté—, el decidir cuál habrá de ser el próximo paso que ha de darse? ¡Sin duda no me corresponde a mí tal cosa!
Mr. Franklin pareció ser incapaz de percibir la fuerza que emanaba de mi pregunta... Se hallaba en ese momento en una posición que le impedía ver otra cosa que no fuera el cielo.
—No quiero alarmar a mi tía sin motivo —dijo—. Pero tampoco deseo abandonarla sin haberle hecho antes una prevención, que puede serle de alguna utilidad. En una palabra, Betteredge, ¿qué es lo que harías tú de hallarte en mi lugar?
—Aguardaría.
—De mil amores —repuso Mr. Franklin—. ¿Cuánto tiempo?
De inmediato pasé a explicarme.
—En mi opinión, señor —le respondí—, alguien tendrá que poner ese enfadoso diamante en las propias manos de Miss Raquel el día de su cumpleaños, lo cual puede muy bien ser hecho por usted, tanto como por otro cualquiera. Ahora bien. Hoy es veinticinco de mayo y dicho cumpleaños será el veintiuno de junio. Tenemos casi cuatro semanas por delante. Dejemos las cosas como están y esperemos para ver lo que ocurre en ese lapso; en cuanto al hecho de poner o no sobre aviso a mi ama, haremos lo que nos dicten las circunstancias.
—¡Perfecto, Betteredge, en lo que a eso se refiere! —dijo Mr. Franklin—. Pero ¿qué haremos con el diamante mientras tanto?
—¡Lo mismo que hizo su padre, señor, sin lugar a dudas! —le respondí—. Su padre lo depositó en la caja fuerte de un banco de Londres. Pues bien, usted ahora deposítelo en la caja fuerte del banco de Frizinghall. (Frizinghall era la más próxima ciudad de la región, y su banco, tan seguro como el Banco de Inglaterra.) De hallarme yo en su lugar —añadí— me lanzaría inmediatamente a caballo hacia Frizinghall, antes del regreso de las señoras.
La perspectiva de poder hacer algo —y, lo que es más interesante, de realizar la faena a caballo— hizo que Mr. Franklin se lanzara hacia lo alto como tocado por un rayo. Poniéndose de pie inmediatamente, tiró de mí sin ceremonia, para obligarme a hacer lo mismo.
—¡Betteredge, vales en oro lo que pesas! —dijo—. ¡Ven conmigo y ensíllame en seguida el mejor caballo que haya en los establos!
¡He aquí (¡Dios lo bendiga!) su fondo inglés original aflorando, por fin, a través de su barniz exótico! ¡He aquí al señorito Franklin, tan añorado, exhibiendo otra vez sus bellas maneras de antaño ante la perspectiva de un viaje a caballo y trayendo a mi memoria los viejos y buenos tiempos! ¡Acababa de ordenarme que le ensillara un caballo! ¡De buena gana le hubiera ensillado una docena, si es que hubiera podido él cabalgar a la vez sobre todos ellos!
Emprendimos, presurosos, el regreso hacia la casa; en un momento ensillamos el más veloz de los caballos del establo y Mr. Franklin echó a andar ruidosamente, con el fin de guardar una vez más el diamante maldito en la caja fuerte de un banco. Cuando dejé de oír el fragor producido por los cascos del caballo de regreso en el patio me encontré otra vez a solas conmigo mismo, estuve a punto de pensar que acababa de despertar de un sueño.