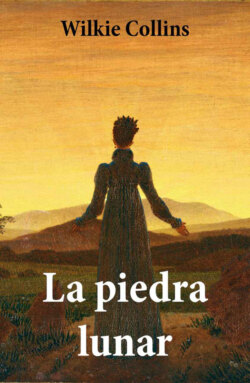Читать книгу La piedra lunar (texto completo, con índice activo) - Уилки Коллинз - Страница 20
VIII
ОглавлениеSe hace ahora indispensable efectuar un breve alto en el camino.
Al recurrir a mis propios recuerdos —contando con la colaboración de Penélope que ha consultado su diario—, descubro que podemos muy bien avanzar rápidamente a través del lapso que media entre el arribo de Mr. Franklin y el día del cumpleaños de Miss Raquel. Casi todo ese intervalo transcurrió sin que acaeciese hecho alguno digno de mención. Con el permiso del lector y la ayuda de Penélope, daré sólo a conocer aquí ciertas fechas, reservándome el derecho de narrar la historia día por día nuevamente, tan pronto lleguemos al período en que el asunto de la Piedra Lunar se trocó en una cuestión fundamental para todos los habitantes de la casa.
Dicho lo cual, continuaremos con nuestro relato, comenzando, naturalmente, a referirnos a la botella que contenía esa tinta de agradable fragancia que encontré sobre la grava aquella noche.
A la mañana siguiente (el día veintiséis) exhibí ante Mr. Franklin esa pieza de engaño, narrándole lo que ya les he contado a ustedes. En su opinión, los hindúes no sólo habían estado acechando en procura del diamante, sino que habían sido lo suficientemente estúpidos como para tomar en serio su propia magia, la cual había consistido en los signos que hicieran sobre la cabeza del muchacho y en el acto de volcar tinta en la palma de su mano, con la esperanza de poder percibir de esa manera las personas y cosas que se hallaban fuera del alcance de sus ojos. Mr. Franklin me informó que tanto en nuestro país como en Oriente hay personas que practican esas tretas (aunque sin hacer uso de la tinta) y que le dan a las mismas una denominación francesa que significa algo así como penetración visual.
—Puedo asegurarte —dijo Mr. Franklin— que los hindúes no tenían la menor duda respecto a que habríamos de esconder aquí el diamante. Y trajeron al muchacho vidente con el propósito de que les indicara el camino, en caso de que lograran introducirse en la casa la víspera por la noche.
—¿Cree usted que lo intentarán de nuevo, señor? —le pregunté.
—Eso depende —dijo Mr. Franklin—de lo que el muchacho sea realmente capaz de hacer. Si logra percibir el diamante a través de las paredes de la caja de hierro del banco de Frizinghall, no volveremos a sufrir nuevas visitas de los hindúes, por el momento. Si no lo consigue contaremos con otra oportunidad para echarles el guante en los arbustos, cualquiera de estas noches.
Yo aguardé, esperanzado, esa oportunidad, pero por extraño que parezca, ésta nunca se produjo.
Ya sea porque los jugadores de manos se enteraron en la ciudad de que Mr. Franklin había estado en el banco, extrayendo de tal evento las conclusiones pertinentes, o porque hubiera en verdad el muchacho logrado percibir el diamante en el lugar en que éste se hallaba depositado (lo cual yo, por mi parte, no creía en absoluto), o por mero azar, después de todo, lo cierto es que, y ésa era la única verdad, no se vio ni la sombra de un hindú, siquiera, en las inmediaciones de la finca, durante las semanas transcurridas desde ese entonces hasta la fecha del cumpleaños de Miss Raquel. Los escamoteadores prosiguieron desarrollando sus juegos de manos en la ciudad y sus alrededores y tanto Mr. Franklin como yo, decidimos mantenernos a la espera de lo que pudiera ocurrir, dispuestos a no llamar la atención de los truhanes con una desconfianza demasiado prematura. Luego de haberme referido al doble aspecto ofrecido por este asunto, nada tengo ya que decir en torno a los hindúes por el momento.
Hacia el día veintinueve de ese mismo mes, Miss Raquel y Mr. Franklin descubrieron una nueva manera de emplear juntos el tiempo, que de otro modo hubiese pendido pesadamente sobre sus vidas. Hay varias razones que justifican el hecho de registrar aquí la índole de la ocupación en que se entretuvieron ambos. El lector tendrá ocasión de comprobar que la misma se halla vinculada a algo que se mencionará más adelante.
En general, las gentes de abolengo encuentran ante sí una roca molesta..., la roca de la pereza. Pasándose la vida, como se la pasan, curioseando en torno con el propósito de hallar alguna cosa en que emplear sus energías, extraño es comprobar cómo —sobre todo cuando sus inclinaciones son de la índole de ésas que se han dado en llamar intelectuales— se entregan frecuentemente, a ciegas y al azar, a alguna miserable ocupación. De cada diez personas en tal situación nueve se dedican a atormentar a un semejante o a estropear algo, creyendo todo el tiempo, firmemente, que están enriqueciendo su mente, cuando lo cierto es que no han hecho más que traer el desorden a la casa. He visto a algunas (damas también, lamento tener que decirlo) salir todos los días, por ejemplo, con una caja de píldoras vacía con el fin de cazar lagartijas acuáticas, escarabajos, arañas y ranas y regresar luego a sus casas, para atravesar con alfiles a esos pobres seres indefensos o cortarlos sin el menor remordimiento en pequeños trozos. Así es como tiene uno ocasión de sorprender a su joven amo o ama escrutando, a través de un vidrio de aumento, las partes interiores de una araña o de ver cómo una rana decapitada desciende la escalera, y si inquiere uno el motivo de tan sórdida y cruel ocupación, se le responde que la misma denota en el joven o la muchacha su vocación por la historia natural. También suele vérselos entregados durante horas y más horas a la tarea de estropear alguna hermosa flor con instrumentos cortantes, impelidos por el estúpido afán de curiosear y saber de qué partes se compone una flor. ¿Se tornará más bello su olor o más dulce su fragancia cuando logremos saberlo? Pero, ¡vaya!, los pobres diablos tienen que emplear, como ustedes comprenderán, de alguna manera el tiempo..., hacer algo con él. De niños, acostumbramos a chapotear en el fango más horrible con el objeto de fabricar pasteles de lodo, y de grandes nos dedicamos a chapalear de manera horrible en la ciencia, disecando arañas y estropeando flores. Tanto en uno como en otro caso, el secreto reside en la circunstancia de no tener nuestra pobre cabeza hueca en qué pensar y nada que hacer con nuestras pobres manos ociosas. Y así es como terminamos por deteriorar algún lienzo con nuestros pinceles llenando de olores la casa, o introducimos un renacuajo en una vasija de vidrio llena de agua fangosa, provocando náuseas en todos los estómagos de la casa, o desmenuzamos una piedra aquí o allá, atiborrando de arena las vituallas; o bien nos ensuciamos las manos en nuestras faenas fotográficas, mientras administramos implacable justicia sobre todos los rostros de la casa. Es difícil que todo esto sea emprendido por quienes realmente se ven obligados a trabajar para adquirir las ropas que los cubren, el techo que los ampara y el alimento que les permite seguir andando. Pero comparen los más duros trabajos que hayan tenido que ejecutar, con la ociosa labor de quienes desgarran flores o hurgan en el estómago de las arañas, y agradezcan a su estrella las circunstancias de que tengan necesidad de pensar en algo y que sus manos se vean también en la necesidad de construir alguna cosa.
En lo que concierne a Mr. Franklin y Miss Raquel, ninguno de los dos, me es grato poder anunciarlo, torturó a cosa alguna. Se limitaron, simplemente, a trastornar el orden de la casa, concretándose todo el daño causado por ellos, para hacerles justicia, a la decoración de una puerta.
El genio enciclopédico de Mr. Franklin, que había incursionado en toda cosa, lo hizo también en el campo de la que él denominaba "pintura decorativa". Se proclamaba a sí mismo inventor de una nueva composición destinada a humedecer los colores, a la cual daba el nombre genérico de "excipiente". Ignoro cuáles eran sus ingredientes. Pero sí puedo informarles respecto a sus consecuencias: la cosa hedía. Miss Raquel quiso ensayar a toda costa, con sus propias manos, el nuevo procedimiento y Mr. Franklin envió entonces a buscar a Londres los componentes, mezclándolos luego y añadiéndoles un perfume que hacía estornudar a los mismos perros, cada vez que penetraban en el cuarto; después le colocó a Miss Raquel un delantal y un babero sobre las ropas y la inició en la tarea de decorar su pequeña estancia, llamada, debido a la carencia de una palabra inglesa apropiada, su boudoir. Comenzaron con la parte interior de la puerta. Mr. Franklin la raspó con una piedra pómez hasta hacer desaparecer completamente el hermoso barniz que la recubría, convirtiéndola, según sus palabras, en una superficie lista para trabajar sobre ella. Miss Raquel la cubrió entonces, bajo su asesoría y su ayuda manual, de dibujos: grifos, pájaros, flores, cupidos y otras figuras por el estilo, todas ellas copiadas de los bocetos creados por un famoso pintor italiano cuyo nombre no recuerdo, el mismo, creo, que inundó el mundo de Madonas y tuvo una amante en una panadería. Era ése un trabajo sucio de lenta ejecución, pero nuestra joven dama y nuestro joven caballero parecían no hastiarse nunca de él. Cuando no cabalgaban o iban de visita a algún sitio o se hallaban a la mesa comiendo o cantando con agudo registro sus canciones, allí era donde podía vérselos con las cabezas juntas, laboriosos como abejas, estropeando la puerta. ¿Qué poeta fue el que dijo que Satán halla siempre la forma de brindarle a los ociosos alguna empresa dañina que ejecutar con sus manos. De haber ocupado él mi lugar en la familia y visto a Miss Raquel con pincel y a Mr. Franklin con el excipiente, no habría escrito sin duda nada más cierto respecto a ellos que lo que acabo de mencionar.
La próxima fecha digna de recordarse fue el domingo cuatro de junio.
Ese día, hallándonos en las dependencias de la servidumbre, se desarrolló un debate en torno a algo que, como la decoración de la puerta, ejerció su influencia sobre un hecho que están aún por relatarse.
Ante el agrado que experimentaban Mr. Franklin y Miss Raquel cuando se hallaban juntos y al advertir la hermosa pareja formada por ambos en muchos aspectos, comenzamos nosotros a especular, naturalmente, respecto a la posibilidad de que el acto de aproximar sus cabezas tuviera otros motivos que el mero deseo de ornamentar una puerta. Alguien dijo que habría boda en la casa antes de que se extinguiera el verano. Otros, a cuya vanguardia me encontraba yo, admitían como muy posible el casamiento de Miss Raquel, pero dudaban, por razones que daré a conocer de inmediato, que el novio hubiera de ser Mr. Franklin Blake.
Que Mr. Blake se hallaba enamorado no podía ser puesto en duda por nadie que lo viera o lo escuchara. La dificultad estribaba en sondear las intenciones de Miss Raquel. Concédanme el honor de presentársela y luego sondéenla... si es que pueden.
El cumpleaños ya próximo, y que caía el veintiuno de junio, marcaría sus dieciocho años de vida. Si ocurre que sientan predilección por las mujeres morenas (las cuales, según mis informes, han pasado de moda últimamente en el gran mundo), y no abrigan prejuicio alguno en favor de una estatura elevada, respondo entonces del hecho de que Miss Raquel habrá de constituirse en una de las más bellas mujeres que hayan visto sus ojos. Era delgada y pequeña, pero muy bien proporcionada, de la cabeza a los pies. Bastaba verla sentarse, ponerse de pie y sobre todo caminar para que cualquier hombre en sus cinco sentidos experimentase la sensación de que la gracia emanaba de su figura y (perdónenme la expresión) brotaba de su carne, no de sus ropas. Era el suyo el cabello más negro que jamás vieron mis ojos. Estos últimos tenían en ella idéntica tonalidad. Reconozco, en cambio, que su nariz no era lo suficientemente larga. Su boca y su barbilla, para mencionar las palabras de Mr. Franklin, eran, verdaderamente, dos manjares de los dioses, y su piel, siempre de acuerdo con la misma infalible autoridad en la materia, ardía como el sol, poseyendo respecto al astro la gran ventaja de que podía mirársela siempre con agrado. Si agregamos a lo antedicho el detalle de que en todo momento llevaba erguida la cabeza como una saeta, en actitud osada, elegante y vivaz; de que su clara voz delataba la presencia de un metal noble en ella y de que su sonrisa surgía muy bellamente en sus ojos antes de descender hasta sus labios, tendremos ya su retrato, a través de la mejor pintura que sea yo capaz de ejecutar y trascendiendo el vigor de una cosa viva.
¿Y qué decir de sus restantes cualidades? ¿No tenía, acaso, ese ser encantador, sus lagunas? Las tenía, en la misma proporción que aparecen en usted, señora, ni en mayor ni en menor medida.
Para hablar imparcialmente, debo reconocer que mi bella y querida Miss Raquel, poseyendo, como poseía, innumerables gracias y atractivos, era víctima de un defecto que me veo obligado a reconocer. Se diferenciaba de las otras muchachas de su edad por el hecho de poseer ideas propias y una altivez que la hacía desafiar las propias modas, cuando éstas no armonizaban con sus puntos de vista. En el campo de las bagatelas esta independencia suya era una cualidad meritoria, pero en lo que atañe a las cosas fundamentales la llevaba (como decía mi ama y opino yo también) demasiado lejos. Juzgaba las cosas por sí misma, avanzando hasta más allá del límite ante el cual se detenían generalmente las mujeres que la doblaban en edad; jamás solicitaba un consejo; nunca le anticipaba a nadie lo que habría de hacer; en ningún momento le confió un secreto o le hizo confidencias a alguien, desde su madre hasta la última persona de la casa. Tanto en lo que se refiere a las grandes como a las pequeñas cosas de su vida, a los seres que amaba u odiaba (sentimientos ambos que sentía con igual intensidad), obraba siempre Miss Raquel de manera personal, bastándose a sí misma respecto a los dolores y alegrías de la vida. Una y otra vez oí decir a mi ama: "El mejor amigo y el más grande enemigo de Raquel son una misma y única persona: la propia Raquel.”
Añadiré otro detalle para terminar con esto.
Pese a todo su misterio y a su gran obstinación, no existía en ella el menor vestigio de falsía. No recuerdo que haya nunca dejado de cumplir la palabra empeñada, ni que haya dicho jamás no, cuando quería significar sí. Si me remontara a su infancia podría comprobar cómo, en más de una ocasión, la buena y pobre criatura hizo recaer sobre sí la condena y sufrió el castigo a que se hizo acreedor algún amado compañero de juegos. Nadie logró nunca hacerla confesar, si se descubrió la cosa, y ella cargó posteriormente con toda la responsabilidad. Pero tampoco mintió nunca respecto a eso. Lo miraba a uno directamente a la cara y, sacudiendo su pequeña e insolente cabeza, decía simplemente: " ¡No se lo diré! " Castigada de nuevo, no dejaba de reconocer cuánto sentía el tener que decirle a uno que "no", pero, aunque se la sometiese a pan y agua, no habría de decirlo jamás. Terca —diabólicamente empecinada algunas veces—, debo admitirlo que lo era, pero también la criatura más admirable que posó alguna vez su planta en este bajo mundo. Quizá les parezca que hay aquí una contradicción. En tal caso, escuchen lo que les diré al oído. Estudien con ahínco a sus esposas durante las próximas veinticuatro horas. Si durante ese lapso no han descubierto ninguna contradicción en su conducta, el cielo los ayude... puesto que se han casado con un monstruo.
Acabo de relacionarlos, lectores, con Miss Raquel, lo cual hallarán que los coloca de inmediato frente a frente al punto de vista que respecto al matrimonio sostenía dicha joven.
El doce de junio le fue remitida por mi ama una invitación a cierto caballero londinense, para que se hiciera presente en la finca con el fin de ayudarle en los preparativos y asistir a la celebración del cumpleaños de Miss Raquel. Se trataba del dichoso mortal a quien ésta le había entregado secretamente, en mi opinión, su corazón. Al igual que Mr. Franklin, era primo suyo. Se llamaba Mr. Godfrey Ablewhite.
La segunda hermana de mi ama (no se alarmen, que no habremos de profundizar demasiado en los asuntos familiares), la segunda hermana de mi ama, como iba diciendo, sufrió un desengaño amoroso que la impulsó a casarse de inmediato y sin motivo alguno, era una persona que su familia llamó de una clase inferior. Violenta fue la labor desplegada en el seno de la familia, cuando la Honorable Carolina insistió en desposarse con Mr. Ablewhite, el vulgar banquero de Frizinghall. Era muy rico y poseía un buen carácter y fue el origen de una familia prodigiosamente numerosa... Hasta aquí todo hablaba en su favor. Pero ocurría que tenía la pretensión de haber sido capaz de elevarse desde un plano inferior hasta uno más alto del mundo, y esto era lo que iba en su contra. No obstante, el tiempo y las luces progresistas de la civilización moderna pusieron las cosas en su lugar y el matrimonio llegó a ser aceptado como una cosa correcta. Todo el mundo es liberal actualmente, y mientras pueda usted seguir tachando mi nombre, cada vez que yo borre el suyo, ¿qué importancia tiene que dentro o fuera del Parlamento sea usted un duque o un barrendero? Este es el moderno punto de vista... y yo no hago más que ponerme a tono con él. Los Ablewhite moraban en una hermosa finca rodeada por sus tierras, un poco más allá de Frizinghall. Se trataba de una gente muy digna y respetada por todo el vecindario. No nos habrán de molestar mucho con su ingerencia en estas páginas..., excepto Mr. Godfrey, segundo hijo de Mr. Ablewhite, el cual ocupará, con el permiso de ustedes, un lugar en el relato, a causa de su vinculación con Miss Raquel.
Pese a toda la viveza de su ingenio, a su inteligencia y a sus buenas cualidades en general, muy escasas eran las probabilidades con que contaba en su favor, en mi opinión, Mr. Franklin para desplazar a Mr. Godfrey del lugar que ocupaba en la estimación de mi joven ama.
En primer lugar y en lo que concierne a la contextura física Mr. Godfrey era, con mucho, el más hermosamente constituido de los dos. Tenía una estatura de más de seis Pies, una coloración en la que se combinaban muy bellamente el blanco y el encarnado, un rostro suave y redondo, tan desprovisto de barba como la palma de la mano y una cabeza recubierta por una larga y hermosa cabellera de color de lino, que descendía negligentemente sobre su cuello desnudo. Pero, ¿por qué describirlo tan minuciosamente? Si alguna vez han pertenecido ustedes a alguna Sociedad de Damas de Caridad, conocerán, sin duda, a Mr. Ablewhite tan bien como yo. Era abogado de profesión, el hombre ideal de las damas por su temperamento y un buen samaritano por propia opción. Ni la caridad ni la indigencia femenina hubieran podido hacer nada sin él. Era vicepresidente, árbitro y administrador de varias sociedades maternales donde se redimía a las pobres Magdalenas y de algunas asociaciones donde imperaban las ideas viriles y que tenían por objeto colocar a las mujeres pobres en los puestos ocupados por los hombres indigentes, dejando que éstos se las arreglaran como mejor pudieran. Dondequiera que hubiese una mesa rodeada por un comité femenino reunido en consejo, podía verse a Mr. Godfrey ocupando la cabecera, atemperando el clima de la reunión y guiando a sus queridas criaturas en medio de la espinosa senda de los negocios, con el sombrero en la mano. En mi opinión, fue el más grande filántropo (dentro de lo que le permitía su pequeña independencia económica) que vio jamás la luz en Inglaterra. Como orador, no había en los mítines de caridad quien lo igualara en la tarea de arrancar lágrimas y dinero a su auditorio. Era todo un personaje público. La última vez que estuve en Londres, mi ama me obsequió con dos invitaciones. Me envió primero al teatro, para que pudiese admirar a una bailarina que hacía furor en ese momento, y luego al Exeter Hall, para que oyese a Mr. Godfrey. La dama cumplió su labor acompañada por una banda de música. El caballero, con la ayuda de un pañuelo y un vaso de agua. Una gran muchedumbre asistió al espectáculo ejecutado con las piernas. Otro enorme gentío presenció el verificado con la lengua (aludo a Mr. Godfrey) de la persona de más dulce carácter que jamás haya existido. Amaba a todo el mundo. Y todos lo amaban a él. ¿Qué probabilidades podía tener Mr. Franklin —qué probabilidades cualquier hombre de capacidad y fama medianas— frente a un hombre de su categoría?
El día catorce llegó la respuesta de Mr. Godfrey.
Aceptaba la invitación de mi ama desde el miércoles, que era el día del cumpleaños de Miss Raquel, hasta la noche del viernes, fecha en que se vería obligado a regresar a la ciudad, para atender sus compromisos con la Sociedad de Damas de Beneficencia. Envió con su respuesta la copia de unos versos suyos, en honor del "día natal" de su prima. Miss Raquel, según me dijeron, se burló juntamente con Mr. FrankIin, durante la cena, de tales versos. Y Penélope, que se hallaba enteramente de parte de Mr. Franklin, me preguntó triunfalmente qué pensaba yo de todo eso.
—Miss Raquel, querida, te ha despistado mediante un perfume falso —le repliqué—, pero mi olfato no puede ser engañado tan fácilmente. Aguarda hasta el instante en que los versos de Mr. Ablewhite sean seguidos por su propio autor.
Mi hija me respondió que muy bien podía Mr. Franklin meter su cuchara y probar suerte, antes de que los versos fueran seguidos por el poeta. En favor de tal punto de vista, debo reconocer que Mr. Franklin no desechó la menor oportunidad que se le presentó para intentar ganarse los favores de Miss Raquel.
No obstante ser el más inveterado de los fumadores, abandonó el cigarro porque ella le expresó un día que le repugnaba sentir el olor dejado por el humo del mismo en sus ropas. Luego de ese acto de abnegación pasó tan malas noches, debido a la ausencia de la acción calmante del tabaco, a la cual estaba tan acostumbrado, y bajó cada mañana con un aspecto tal de agotamiento y tan ojeroso, que la misma Miss Raquel hubo de pedirle que volviera a sus cigarros. ¡No!; jamás habría él de volver a una cosa que le causara a ella la menor molestia; lucharía con resolución hasta vencer su insomnio y recobraría, tarde o temprano, el sueño por la mera presión de la paciencia que estaba dispuesto a emplear para lograrlo. Tal devoción, pensarán ustedes (coincidiendo con lo que dijo alguien escaleras abajo), no podía dejar nunca de producir el efecto correspondiente en Miss Raquel..., respaldada como se hallaba tal devoción por la labor diaria de decorar la puerta. Todo eso estará muy bien... pero lo cierto es que ella poseía en su alcoba un retrato de Mr. Godfrey, donde se lo veía hablar, durante un mitin, con el cabello flotando a impulsos de su propia elocuencia, y se advertía cómo sus ojos, de la manera más agradable, embrujaban y hacían salir el dinero Cada mañana, como la misma Penélope hubo de reconocerlo, se exhibía allí en efigie ese hombre de quien las mujeres no podían prescindir y observaba a Miss Raquel mientras era peinada. Poco tiempo habría de pasar, pensaba yo, antes de que la estuviera mirando con sus ojos reales.
El dieciséis de junio se produjo un evento que hizo que las probabilidades de éxito de Mr. Franklin en este asunto se tornaran más lejanas que nunca.
Un extraño caballero, que hablaba el inglés con acento extranjero, apareció esa mañana en la casa y solicitó una entrevista con Mr. Franklin Blake para tratar cuestiones de negocio. Estas no tenían nada que ver, posiblemente, con el asunto del diamante, por las dos razones que paso en seguida a exponer: primero, porque Mr. Franklin nada me dijo acerca de esa entrevista, y segundo, porque puso al tanto de la misma (luego que el extraño caballero hubo partido) a mi ama. Quizá ésta hizo alguna insinuación respecto al asunto, poco tiempo después, delante de su hija. Comoquiera que sea, oí decir que Miss Raquel le dirigió algunos severos reproches a Mr. Franklin, mientras se hallaban junto al piano, esa noche, relacionados con las gentes entre las cuales había aquél vivido y a los principios que adoptara durante su permanencia en el exterior. Al día siguiente, por primera vez hasta entonces, nada se hizo en materia de decoración allí en la puerta. Sospecho que alguna imprudencia cometida por Mr. Franklin en el Continente —relacionada con alguna mujer o deuda— lo había seguido hasta Inglaterra. Pero todo esto no es más que mera conjetura. En lo que se refiere a este asunto, tanto mi ama como Mr. Franklin me dejaron extrañamente en las tinieblas.
El diecisiete, según todas las apariencias, la nube se había disipado nuevamente. Ambos volvieron a su labor decorativa junto a la puerta y parecían seguir siendo tan amigos como siempre. De creer a Penélope, Mr. Franklin había sabido aprovechar la oportunidad que se le presentara a raíz de la reconciliación, para hacerle a Miss Raquel una declaración amorosa que no había sido ni aceptada ni rechazada. Mi hija estaba segura, a través de diversos signos y señales que no vale la pena especificar aquí, que su joven ama había reñido y alejado a Mr. Franklin, en el primer momento, por no creer que hablara en serio, pero que más tarde lamentó en secreto el haberlo tratado de esa manera. Aunque Penélope gozaba ante su joven ama de una familiaridad que iba más allá de la que generalmente se les dispensa a las criadas —ya que habían compartido, casi, de niñas la misma educación—, demasiado bien conocía yo, no obstante, el carácter reservado de Miss Raquel, para pensar que habría de revelarle sus sentimientos a nadie en tal sentido. Lo que mi hija me dijo en tal ocasión era, sospecho, más la expresión de sus deseos que lo que ella misma sabía en realidad.
El diecinueve hubo otro acontecimiento. Recibimos la visita de nuestro médico, por motivos profesionales. Se lo llamó para que atendiera a cierta persona de quien ya hemos tenido ocasión de hablar en estas páginas: nuestra segunda criada, Rosanna Spearman.
Esta pobre muchacha —que me dejó perplejo, como ya saben, en las Arenas Temblonas— volvió a confundirme una vez más, durante el lapso a que me estoy refiriendo. La idea de Penélope, según la cual su compañera se hallaba enamorada de Mr. Franklin (y mantenida estrictamente en secreto por mi hija, de acuerdo con mis órdenes), seguía pareciéndome tan absurda como siempre. Pero debo reconocer que, teniendo en cuenta lo que me mostraban mis propios ojos y lo que vio mi hija con los suyos, la conducta de nuestra segunda doméstica comenzó a adquirir ante los mismos un cariz misterioso, y ello, hablando de la manera más moderada posible.
La muchacha se cruzaba, por ejemplo, constantemente en el camino con Mr. Franklin..., muy disimulada y silenciosamente, pero lo cierto es que eso ocurría. En cuanto a él) reparaba en ella tanto como hubiera podido hacerlo en el gato; al parecer no pensó nunca malgastar una sola de sus miradas, para dirigirla hacia el rostro vulgar de la muchacha. La pobre criatura, que no había tenido nunca mucho apetito, lo tenía menos ahora y comenzó a consumirse en forma aterradora; sus ojos mostraban cada mañana las visibles huellas del insomnio y del llanto nocturno. Un día Penélope fue testigo de una escena embarazosa, descubrimiento que decidimos, desde el primer instante, mantener en secreto. Había sorprendido a Rosanna junto al tocador de Mr. Franklin, reemplazando furtivamente una rosa que le obsequiara a aquél Miss Raquel para que la luciera en el ojal de la solapa, por otra de la misma variedad, que acababa de cortar con sus manos. Posteriormente se condujo ante mí, en una o dos ocasiones, en forma descarada, cuando le hice presente de manera inequívoca, aunque general, que debía poner más cuidado en lo que hacía y, lo que fue peor aún, no se mostró ya tan extremadamente respetuosa como anteriormente, en las pocas ocasiones en que Miss Raquel le dirigió, por casualidad, la palabra.
Mi ama, que advirtió el cambio, quiso conocer mi opinión al respecto. Yo traté de proteger a la muchacha y le respondí que se hallaba enferma, lo cual dio lugar a que se llamase al médico el día diecinueve, como he dicho más arriba. Aquél manifestó que se trataba de los nervios y que ponía en duda el hecho de que la muchacha pudiese atender el servicio. El ama se ofreció para procurarle un cambio de aire, diciendo que la enviaría a alguna de nuestras granjas interiores. Pero Rosanna, con lágrimas en los ojos, le pidió y rogó que le permitiera quedarse en la casa, y entonces fue cuando yo, en mala hora, le aconsejé que le permitiera quedarse un poco más de tiempo. De acuerdo con lo que acaeció después, fue ése el peor de los consejos que pude haberle dado. Si hubiese sido capaz de intuir por un instante el futuro, habría sacado entonces y sin pérdida de tiempo a Rosanna de la casa con mis propias manos.
El día veinte se recibió una nota firmada por Mr. Godfrey. Había resuelto hacer escala en Frizinghall esa noche, para aprovechar la ocasión que se le ofrecía de consultar a su padre por asuntos de negocios. En la tarde del día siguiente reanudaría su marcha a caballo, en compañía de sus dos hermanas mayores, y pensando llegar a nuestra finca mucho antes de la hora de la cena. Un elegante estuche de porcelana acompañaba a la esquela, el cual le fue entregado a Miss Raquel, juntamente con las expresiones de amor y los mejores deseos de su primo. Mr. Franklin sólo le había regalado un guardapelo de la mitad del valor de aquél. Mi hija Penélope, no obstante —tal es la obstinación de las mujeres—, seguía aún considerándolo el futuro ganador.
¡Gracias a Dios hemos llegado, por fin, a la víspera del día del cumpleaños! Deben reconocer que los he conducido esta vez hasta el sitio indicado, sin haberme entretenido demasiado en el camino. ¡Animo, lectores! He aquí que un nuevo capítulo viene en ayuda de ustedes..., y, lo que es más importante aún, ese nuevo capítulo los llevará directamente hacia lo más intrincado del relato.