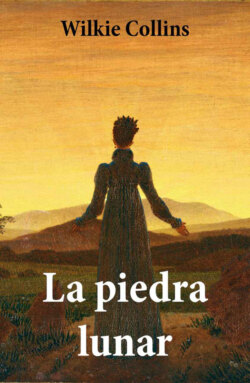Читать книгу La piedra lunar (texto completo, con índice activo) - Уилки Коллинз - Страница 24
XII
ОглавлениеLa noche del jueves llegó a su término sin que ocurriera hecho alguno digno de ser recordado. En la mañana del viernes se produjeron dos novedades.
Primero: el repartidor del pan declaró haber visto a Rosanna Spearman la tarde anterior, cubierta con un denso velo, camino a Frizinghall, por la senda de peatones que atravesaba la ciénaga. Difícil era que alguien se equivocara respecto a Rosanna, cuyo hombro deforme servía para identificarla, a la pobre, sin ninguna dificultad... No obstante, el hombre debió haberse equivocado, pues Rosanna, como ustedes están enterados, había permanecido en su alcoba del piso superior toda la tarde del jueves.
La segunda novedad nos fue transmitida por el cartero. El muy digno doctor Mr. Candy había dicho una de las tantas cosas infortunadas que expresó en su vida, cuando afirmó ante mí, al partir en medio de la lluvia la noche del día del cumpleaños, que la piel de un médico era una cosa impermeable. A despecho de su piel, la humedad había sabido cómo infiltrarse a través de su cuerpo. Luego de sufrir un enfriamiento esa misma noche, se hallaba ahora con fiebre. Las últimas noticias traídas por el cartero aseguraban que le fallaba la cabeza..., y que hablaba en su delirio tan tonta y volublemente, el pobre hombre, como acostumbraba hacerlo cuando se encontraba sano. Todo el mundo sintió mucho lo que le ocurrió al pobre doctor; pero Mr. Franklin pareció, sobre todo, lamentarlo, a causa del estado en que se hallaba Miss Raquel. De acuerdo con lo que oí que le decía a mi ama mientras estuve en el aposento donde se desayunaban, Mr. Franklin parecía ser de opinión que Miss Raquel—de no aclararse pronto la cuestión de la Piedra Lunar—habría de necesitar la urgente asistencia del mejor de los médicos a nuestro alcance.
No había transcurrido mucho tiempo desde que terminara el desayuno, cuando llego un telegrama de Mr. Blaye, padre, en respuesta al que le remitiera su hijo. Nos comunicaba en él que acababa de dar, gracias a la ayuda de su amigo el Jefe de Policía, con el hombre ideal para el caso. Era el Sargento Cuff, quien llegaría procedente de Londres en el tren de esa mañana.
Al leer el nombre del nuevo funcionario policial, Mr. Franklin se sobresaltó. Se hallaba, al parecer, enterado de algunas curiosas anécdotas relacionadas con el Sargento Cuff, las que le fueron narradas por el abogado de su padre durante su estada en Londres.
—Comienzo a vislumbrar que nos estamos aproximando al fin de este problema —dijo—. De ser cierta la mitad de las historias que han llegado a mis oídos, no existe en Inglaterra, cuando ocurre que hay que desvelar algún misterio, persona alguna que pueda equipararse con el Sargento Cuff.
Nuestra excitación e impaciencia fueron en aumento a medida que se aproximaba el instante del arribo de tan renombrado y competente personaje. El Inspector Seegrave, de regreso a la hora señalada y enterado de la inminente llegada del Sargento, se encerró de inmediato en una habitación, llevándose consigo tinta, papel y pluma, con el propósito de trabajar en el informe que indudablemente le sería requerido. En lo que a mí concierne, me hubiera agradado ir a la estación en busca del Sargento. Pero en ese instante no había ni qué pensar en el vehículo o los caballos del ama, aunque se tratara de traer al famoso Sargento Cuff, y en cuanto al calesín, se lo tenía en reserva para transportar más tarde a Mr. Godfrey. Mucho fue lo que lamentó este último tener que abandonar a su tía en un momento tan trascendental, y así fue como difirió su partida hasta la hora de salida del último tren. Pero el viernes a la noche tenía que encontrarse en la ciudad, debido a que una Sociedad Femenina de Beneficencia, que se hallaba en dificultades, requería su presencia allí para consultarlo, el sábedlo a la mañana.
A la hora indicada descendí hasta la entrada principal, para aguardar la llegada del Sargento.
Cuando llegué a la altura del pabellón de guardia, vi avanzar camino arriba, desde la estación, un cabriolé. De su interior surgió un hombre de edad madura, de cabellos grises y tan espantosamente delgado, que era como si en ningún lugar de sus huesos se hallara, siquiera, una onza de carne. Estaba decorosamente vestido de blanco de pies a cabeza y lucía una corbata, también blanca, en torno al cuello. Su rostro era tan aguzado como un destral y tenía la piel amarilla, reseca y marchita como una hoja de otoño. Sus ojos, acerados y ligeramente grises, poseían la artera propiedad de desconcertar a quien se encontraba con ellos, como si dejaran entrever que esperaban de uno más de lo que uno sabía respecto de sí mismo. Su andar era suave, su voz melancólica y sus largos dedos se encorvaban como garras. Se lo hubiera podido tomar por un párroco, un empresario de pompas fúnebres o cualquiera otra cosa, menos por lo que realmente era. Desafío al lector a que me muestre, dondequiera que sea, un ser más antagónico al Inspector Seegrave y un funcionario policial más deprimente para una familia en desgracia que el Sargento Cuff.
—¿Vive aquí Lady Verinder? —me preguntó.
—Sí, señor.
—Soy el Sargento Cuff.
—Por aquí, señor, tenga la bondad.
Durante el trayecto hacia la casa le dije mi nombre y mi situación en la misma, con el propósito de ganarme su voluntad y hacerlo hablar respecto a la misión que le encargaría el ama. A despecho de mi esfuerzo, ni una sola palabra conseguí arrancarle. Demostró su admiración por las tierras de la finca e hizo notar que el aire marino era extremadamente agradable y vivificante. Secretamente me pregunté cómo había logrado tanta fama el renombrado Sargento Cuff. Llegamos a la casa en la actitud de dos perros recíprocamente hostiles y constreñidos a permanecer juntos por primera vez en su vida, por hallarse amarrados a la misma cadena.
Luego de preguntar por el ama y de enterarnos de que se encontraba en uno de los invernaderos, dimos la vuelta en torno a los jardines que se hallan en la parte trasera de la casa y enviamos un criado en su busca. Mientras aguardábamos, el Sargento Cuff se dedicó a observar el arco de siemprevivas que se alzaba a nuestra izquierda y a atisbar por entre los rosales; avanzó luego directamente hacia allí, con muestras de hallarse por primera vez interesado respecto a algo. Ante el asombro del jardinero y mi disgusto personal, este famoso pesquisante demostró ser todo un pozo de sabiduría en lo que atañe a esa cosa baladí que son las rosas.
—¡Ah!, veo que las han plantado en el lugar exacto: mirando hacia el Sur y Suroeste —dijo el Sargento, meneando su cabeza gris y dejando trascender cierto agrado a través de su voz melancólica—. Este ordenamiento es el que más conviene a un jardín de rosas.... nada de círculos engastados en rectángulos. Sí, así debe ser; y con senderos entre un macizo y otro. Pero no de grava como son éstos. Césped, señor jardinero.... caminos de césped entre sus rosas: la grava es demasiado áspera para ellas. He aquí un hermoso macizo de rosas blancas y rojas. Juntas producen siempre un hermoso efecto, ¿no le parece? Aquí tenemos, Mr. Betteredge, la blanca rosa almizcleña, nuestra vieja rosa inglesa, irguiendo su cabeza en medio de las más finas y recientes variedades de rosas. ¡Querida mía! —dijo el Sargento, acariciándola con sus dedos flacos, igual que si se tratara de un niño.
¡De manera que éste era el hombre encargado de recuperar el diamante de Miss Raquel y de descubrir al ladrón!
—Parece que le agradan a usted mucho las rosas, Sargento —observé.
—No es mucho el tiempo de que dispongo para sentir agrado por nada —dijo el Sargento Cuff—. Pero cuando dispongo de algún instante para ello, se lo dedico, la mayor parte de las veces, a las rosas. Me crié entre ellas, en el vivero de mi padre, y habré de terminar mis días entre las rosas, de serme posible. Sí. Cualquier día de éstos abandonaré, si Dios quiere, la caza de ladrones, para probar fortuna con las rosas. Pero los caminos que irán de un macizo a otro en mi jardín serán de hierba, señor jardinero —dijo el Sargento, a quien la desagradable idea de construir los senderos de grava en los jardines de rosas parecía obsesionarlo.
—Extraña preferencia, señor —me aventuré a decir—, en un hombre de su oficio.
—Si mira usted en torno suyo (cosa que muy poca gente hace) —dijo el Sargento Cuff—, comprobará usted que los gustos de un hombre se hallan, la mayor parte de las veces, en pugna total con lo que hace. Muéstreme dos cosas más antagónicas que un ladrón y una rosa y me comprometo a cambiar mis preferencias..., si no es ya demasiado tarde para realizar tal cosa, a esta altura de mi vida. ¿No le parece, señor jardinero, que la rosa de damasco es un buen injerto para las otras variedades más frágiles? ¡Ah! En mi opinión, sí. He aquí al ama. ¿No es ésa Lady Verinder?
La había visto antes que yo o el jardinero..., y eso que ambos sabíamos hacia qué lado mirar para dar con ella y él no. Comencé, pues, a pensar ahora que se trataba quizá de un hombre más listo de lo que supusimos a primera vista.
La presencia del Sargento en la casa o tal vez su mensaje —alguna de esas dos cosas—, pareció confundir en cierta medida a mi ama. Por primera vez desde que la conocía, vi que vacilaba respecto a las palabras que correspondía utilizar frente a un extraño. El Sargento Cuff le allanó el camino de inmediato. Le preguntó si alguna otra persona había sido llamada con anterioridad, para hacerse cargo de la investigación del robo. Al respondérsele afirmativamente y comunicársele que dicha persona se encontraba en la casa, solicitó autorización para entrevistarse con ella como primera providencia.
Mi ama lo dirigió en el camino de regreso. Antes de ponerse en marcha, resolvió el Sargento liberar su mente del peso que implicaba la cuestión de las sendas de grava y le dijo unas palabras de despedida al jardinero.
—Trate de convencer a su ama para que ensaye el césped —dijo lanzando una mirada hostil hacia los senderos—. ¡Nada de grava! ¡Nada de grava!
A qué se debió que el Inspector Seegrave pareciera haber disminuido varias veces de volumen cuando le fue presentado el Sargento Cuff es algo que no podría yo aclarar. Dejo sólo constancia del hecho. Se retiraron los dos a deliberar y permanecieron durante un largo y árido espacio de tiempo alejados de todo otro contacto mortal. A su regreso, el señor Inspector venía excitado y el señor Sargento se dedicaba a bostezar.
—El Sargento desea ver la habitación privada de Miss Verinder —me dijo Mr. Seegrave, en un tono muy pomposo y diligente—. Puede ser que quiera hacerle algunas preguntas. ¡Tenga la bondad de atenderlo!
Mientras me daba estas órdenes, dirigí mi vista hacia el gran Cuff. El gran Cuff, por su parte, miraba hacia el Inspector Seegrave, en esa forma tranquila y expectante que ya he señalado. No afirmaré que se hallase al acecho para sorprender en su dinámico colega algún detalle que lo hiciera aparecer en su carácter de asno..., sólo diré que lo sospeché intensamente.
Los conduje escaleras arriba. El Sargento avanzó suavemente en dirección del armario hindú y dio toda una vuelta en torno del boudoir; hizo varias preguntas dirigidas casi todas a mí y sólo unas pocas al señor Inspector, y cuyo sentido, creo, se nos escapó por igual a ambos. A su debido tiempo la investigación lo llevó hasta la puerta y se encontró frente a frente de las imágenes decorativas que ustedes ya conocen. Su dedo inquisitivo y descarnado se detuvo sobre la mancha situada exactamente debajo de la cerradura, la cual había sido advertida anteriormente por el Inspector Seegrave, cuando regañó a las criadas por aglomerarse en el cuarto.
—Es una lástima —dijo el Sargento Cuff—. ¿Cómo ha ocurrido esto?
La pregunta me la había dirigido a mí. Le contesté que las criadas se agolparon en el cuarto la mañana anterior y que alguna de ellas debió haber causado ese daño con su falda.
—El Inspector Seegrave les ordenó salir —añadí—, para evitar que aumentaran el daño.
—¡Así es! —dijo el señor Inspector, con su tono militar—. Les ordené salir. Las faldas tienen toda la culpa, Sargento... las faldas.
—¿Pudo usted ver cuál fue la que lo hizo? —preguntó el Sargento Cuff, insistiendo en interrogarme a mí y no a su colega.
—No, señor.
Luego de esto volvióse hacia el Inspector Seegrave para decirle:
—Supongo que usted lo sabrá, ¿no es así?
—No puedo recargar mi memoria con esas menudencias, Sargento —dijo—, con esas menudencias.
El Sargento Cuff miró a Mr. Seegrave de la misma manera que había mirado los senderos de grava en el jardín de las rosas y nos dio así, según su modo melancólico, la primera muestra de su calidad.
—La semana pasada, señor Inspector, llevé a cabo una investigación privada —dijo—. En un extremo de la misma se hallaba un crimen y en el otro una mancha de tinta sobre un mantel, mancha en la cual nadie había reparado. En mi larga excursión por los sucios caminos de este mundo pequeño y cochino, no encontré jamás cosa alguna que mereciera ser llamada una menudencia. Antes de avanzar un solo paso en este asunto, tenemos que averiguar qué falda fue la que originó esa mancha y establecer sin lugar a dudas cuánto tiempo permaneció húmeda la puerta.
El señor Inspector —aceptando un tanto de mala gana la reprimenda— le preguntó si había que citar a las mujeres. El Sargento Cuff, luego de reflexionar durante un breve instante, suspiró y sacudió negativamente la cabeza.
—No —dijo—; aclararemos primero la cuestión de la pintura. En lo que a ella concierne, sólo caben un sí o un no..., lo cual significa que será un asunto breve. En lo que respecta a las mujeres, se trata en cambio de habérselas con faldas..., lo cual indica que el asunto será largo. ¿A qué hora estuvieron las criadas en esta habitación, ayer a la mañana? ¿A las once... eh? ¿Se halla alguno de los presentes en condiciones de asegurar si se había ya secado o no la pintura a las once de la mañana del día de ayer?
—Mr. Franklin Blake, el sobrino de Su Señoría, podrá informarlo—dije.
—¿Se encuentra en la casa dicho caballero?
Mr. Franklin se hallaba tan a mano como era posible, aguardando la oportunidad de ser presentado al gran Cuff. Medio minuto más tarde se encontraba ya en la habitación, y le daba las siguientes explicaciones:
—Esta puerta, Sargento —dijo—, ha sido pintada por Miss Verinder bajo mi dirección, con mi ayuda y utilizando un excipiente creado por mí. Dicha sustancia se seca en doce horas, cualquiera sea el color con que se mezcle la misma.
—¿Recuerda a qué hora dio término a la pintura de ese fragmento en que aparece la mancha, señor? —preguntó el Sargento.
—Exactamente —respondió Mr. Franklin—. Fue esa la última parte de la puerta que pintamos. Queríamos que estuviese lista para el miércoles último y yo mismo la completé hacia las tres de la tarde o quizá un poco más.
—Hoy es viernes —dijo el Sargento Cuff, dirigiéndose al Inspector Seegrave—. Llevemos la cuenta, señor. A las tres de la tarde del día miércoles, ese fragmento de la puerta se hallaba ya pintado. El excipiente se secó en doce horas... lo cual quiere decir que estaba seco hacia las tres de la mañana del día jueves. A las once de la mañana del jueves realizó usted aquí su indagación. Réstele tres a once y quedan ocho. Hacía ya ocho horas que la pintura se había secado, señor Inspector, cuando usted pensó que las faldas de las criadas habían hecho esa mancha.
¡Mr. Seegrave acababa de sufrir su primer knock-down! De no haber sido por la circunstancia de que había hecho recaer antes las sospechas en la pobre Penélope, me hubiese apiadado de él.
Luego de haber aclarado la cuestión de la pintura, el Sargento Cuff dejó de lado inmediatamente a su colega, y se dirigió a Mr. Franklin por considerarlo su auxiliar más prometedor.
—Es un hecho evidente, señor —dijo—, que ha puesto usted el hilo en nuestras manos.
Mientras estas palabras se deslizaban por sus labios se abrió la puerta de la alcoba y vimos llegar súbitamente a Miss Raquel.
Se dirigió al Sargento, sin advertir, al parecer, o no tomando en cuenta, el hecho de que se trataba de un perfecto desconocido para e]la.
—¿Dice usted —le preguntó, indicando a Mr. Franklin— que él acaba de colocar el hilo en sus manos?
—Ésta es Miss Verinder —murmuré a espaldas del Sargento.
—Este caballero, señorita —dijo el Sargento, estudiando minuciosamente con sus ojos grises y acerados el semblante de mi joven ama—, ha colocado, posiblemente, el hilo en nuestras manos.
Volviéndose, trató ella de mirar hacia Mr. Franklin. Digo trató, porque repentinamente volvió sus ojos hacia otra parte, antes de que sus ojos se encontraran. Su mente parecía hallarse extrañamente perturbada. Enrojeció y luego empalideció de nuevo. Y con su palidez, una nueva expresión surgió en su rostro, una expresión que me hizo estremecer.
—Habiendo respondido a su pregunta, señorita —dijo el Sargento—, le ruego ahora que conteste a su vez a la nuestra. Hay una mancha en la pintura de su puerta. ¿Sabe usted, acaso, cuándo fue hecha, o quién la hizo?
En lugar de responder, Miss Raquel prosiguió con sus preguntas, como si no le hubieran hablado o no hubiese escuchado las palabras.
—¿Es usted otro funcionario policial? —le preguntó.
—Soy el Sargento Cuff, señorita, de la Policía de Investigaciones .
—¿Tomará usted en cuenta el consejo de una joven?
—Me sentiré muy complacido en escucharla, señorita.
—Haga usted el trabajo por sí mismo... ¡y no permita que Mr. Franklin Blake lo ayude!
Dijo tales palabras con tanto rencor, de una manera tan salvaje y extraordinariamente abrupta y con tan mala intención respecto a Mr. Franklin, tanto en la voz como en la mirada, que a pesar de haberla conocido yo desde niña y de amarla y honrarla casi tanto como a mi ama, me sentí por primera vez en mi vida avergonzado de la conducta de Miss Raquel.
La mirada inmutable del Sargento Cuff no se desvió un palmo del rostro de ella.
—Gracias, señorita —dijo—. ¿Sabe usted algo respecto a esa mancha? ¿No pudo haberla hecho usted misma, por casualidad?
—Nada sé respecto a esa mancha.
Luego de esta réplica abandonó el cuarto, encerrándose nuevamente en su alcoba. Esta vez pude oír —tal como Penélope la había oído anteriormente— cómo estallaba en sollozos en cuanto se encontró sola de nuevo.
No me atreví a mirar al Sargento... Dirigí mi vista hacia Mr. Franklin, que era quien se hallaba más próximo a mí. Me pareció que su angustia respecto a lo ocurrido era más honda que la mía.
—Le dije antes que me hallaba preocupado por ella —dijo—. Ahora sabe usted por qué.
—Miss Verinder parece un tanto contrariada por la pérdida de su diamante—observó el Sargento—. ¡Se explica, se explica! Es una gema valiosa.
He aquí la disculpa que yo había ideado para justificar su conducta (cuando se olvidó de sí misma el día anterior delante del Inspector Seegrave), lanzada otra vez por un hombre que no podía tener en absoluto el interés que yo tenía por justificarla... ¡puesto que no era más que un perfecto desconocido para ella! Una especie de frío temblor me acometió a través de todo el cuerpo: algo que no pude explicarme en ese instante. Ahora sé que en ese momento debí haber sospechado por vez primera la existencia de una luz nueva (de una luz espantosa), que acababa de caer súbitamente sobre el asunto entre manos, en la mente del Sargento Cuff... pura y exclusivamente a consecuencia de lo que él acababa de descubrir con su mirada en el rostro de Miss Raquel y de lo que acababa de oír de labios de la misma Miss Raquel en esa primera entrevista.
—La lengua de una joven es un órgano privilegiado, señor —le dijo el Sargento a Mr. Franklin—. Olvidemos lo pasado y vayamos directamente a nuestro asunto. Gracias a usted sabemos a qué hora se hallaba seca la pintura. Lo que ahora hay que averiguar es cuándo fue vista por última vez la puerta sin esa mancha. Tiene usted una cabeza entre los hombros... y comprenderá, pues, lo que le quiero decir.
Mr. Franklin, recobrándose, logró desasirse de la influencia de Miss Raquel, para retornar al asunto entre manos.
—Creo que lo entiendo —dijo—. Cuanto más reduzcamos esa cuestión que se refiere al tiempo, más limitado será el campo en que se desarrolle la investigación.
—Así es, señor —dijo el Sargento—. ¿Echó usted una ojeada a su trabajo, luego de haberlo terminado, el miércoles por la tarde?
Mr. Franklin respondió, sacudiendo la cabeza:
—No podría asegurarlo.
—¿Y usted? —inquirió el Sargento Cuff, volviéndose hacia mí.
—Yo tampoco podría asegurarlo, señor.
—¿Quién fue la última persona que estuvo en esta habitación el miércoles por la noche?
—Creo que Miss Raquel, señor.
Mr. Franklin intervino para decir:
—O posiblemente su hija, Betteredge.
Volviéndose hacia el Sargento Cuff le explicó que mi hija era la doncella de Miss Verinder.
—Mr. Betteredge, dígale a su hija que suba. ¡Un momento! —me dijo el Sargento llevándome hacia la ventana y fuera del alcance del oído de los demás—. El Inspector local —prosiguió en un cuchicheo— me ha hecho llegar un amplio informe respecto a la manera en que ha conducido este asunto. Entre otras cosas y según lo admite él mismo, ha convulsionado a la servidumbre. Se hace imprescindible devolverles la tranquilidad. Dígale a su hija y a los criados restantes estas dos cosas a las que acompaño mis felicitaciones: primero, que no he encontrado prueba alguna, hasta ahora, de que el diamante haya sido robado, y que lo único que sé es que el diamante se ha perdido. Y segundo, que mi labor aquí, en lo que concierne a la servidumbre, se circunscribirá, simplemente, a pedirles que unan sus esfuerzos y me ayuden a dar con la gema.
Mi experiencia respecto a la servidumbre, abonada por lo que vi cuando el Inspector Seegrave les prohibió la entrada en sus habitaciones, me ofreció ahora la oportunidad de intervenir.
—Me atreveré a pedirle, Sargento, que me permita hacerle a las mujeres un tercer anuncio —le dije—. ¿Se las autorizará, con su consentimiento, a que suban y bajen las escaleras cuando quieran y entren y salgan de sus habitaciones cuando lo deseen?
—Gozarán de entera libertad —dijo el Sargento
—Eso es lo que habrá de calmarlos a todos, señor —observé—, desde la cocinera hasta el último galopín de la cocina.
—Vaya y hábleles de una vez, Mr. Betteredge.
Así lo hice antes de que hubiesen transcurrido cinco minutos. Sólo se presentó una dificultad y esto ocurrió cuando les hablé de los dormitorios. A un gran esfuerzo se vio sometida mi autoridad cuando, en mi carácter de jefe de la servidumbre, hube de impedir que la población femenina de la casa se lanzara detrás de mí y Penélope escaleras arriba, pues todas querían desempeñar su papel de testigos voluntarios y lanzarse ansiosa y febrilmente en ayuda del Sargento Cuff.
Éste pareció simpatizar con Penélope. Perdió un tanto su melancolía y cobró casi el aspecto que tuviera cuando advirtió la rosa almizclera en el jardín. He aquí la declaración de mi hija, tal cual le fue arrancada por el Sargento. En mi opinión, llenó muy bien su cometido..., pero, ¡vaya!, se trata de mi hija: nada hay en ella que la asemeje a su madre; ¡gracias a Dios, nada que la recuerde!
Deposición de Penélope: Habiéndose sentido profundamente interesada por la decoración de la puerta, se ofreció para mezclar los colores. Recordaba el fragmento situado inmediatamente debajo de la cerradura, por haber sido ése el último sitio que fue pintado. Había mirado hacia allí varias horas más tarde, sin advertir mancha alguna. Estuvo en el lugar por última vez a las doce de la noche, sin percibir, tampoco, ninguna mancha. A esa hora le dio las buenas noches a su joven ama en su dormitorio, oyó las campanadas del reloj del boudoir; se hallaba en ese instante con la mano en el picaporte de la puerta recién pintada; sabía que la pintura estaba húmeda (ya que ayudó a la tarea de pintarla, mezclando los colores, como se ha dicho); trató, por lo tanto, en lo posible de no tocarla; podía jurar que levantó sus faldas en ese instante y que no existía entonces mancha alguna en la pintura; pero no podía jurar en cambio que no la hubiera rozado involuntariamente con sus ropas al salir; se acordaba de su traje de entonces, porque era nuevo y le había sido regalado por Miss Raquel; su padre se acordaba de ello y podría confirmarlo, por su parte; pudo hacerlo, en efecto y se mostró dispuesto a ello, después de haber ido en busca del vestido; su padre reconoció que ése era el traje que llevaba aquella noche; en el examen de las faldas, tarea prolongada a causa de la longitud del vestido, ni la sombra de una mancha se descubrió en parte alguna. Y aquí termina la deposición de Penélope, bastante buena y convincente, por otra parte. Firmado: Gabriel Betteredge.
El próximo paso del Sargento fue preguntarme si era posible que algún perro grande que hubiera en la casa hubiese penetrado en la habitación y cometido el daño al agitar su cola. Al asegurársele que tal cosa era imposible, mandó buscar un vidrio de aumento y se esforzó por estudiar el aspecto de la mancha. Ningún dedo humano había dejado su marca en la pintura. Según todas las apariencias, la pintura había sido manchada por alguna pieza flotante del traje de alguien que rozó la puerta al pasar por allí. Esa misma persona, si se relacionaban las deposiciones respectivas de Penélope y Mr. Franklin, debió haberse hallado en la habitación y cometido el daño entre la medianoche y las tres de la mañana del día jueves.
A esta altura de la investigación el Sargento Cuff advirtió que cierto individuo, llamado el Inspector Seegrave, hallábase aún en el aposento, y resolvió entonces efectuar una síntesis de sus procedimientos, en beneficio de su colega, de la siguiente manera:
—Eso que usted llamó una menudencia, señor Inspector —díjole el Sargento, señalando la mancha de la puerta—, ha adquirido cierta importancia desde el instante en que usted se fijó en ella por última vez. En el estado actual de la investigación y según mi opinión; pueden hacerse tres descubrimientos tomando a esa mancha como punto de partida. Averigüe usted, primeramente, si hay en la casa algún traje que ostente una huella de pintura. Luego, a quién pertenece dicho traje. Y, por último, trate de lograr que esa persona explique por qué se encontraba en dicha habitación entre la medianoche y las tres de la mañana y cómo fue que manchó la puerta. Si esa persona no logra satisfacer sus deseos, no tendrá usted entonces que dedicarse por más tiempo a la búsqueda de la mano que se apoderó del diamante. En tal caso, si no le es molesto, tomaré el asunto por mi cuenta y no lo detendré aquí por más tiempo, impidiéndole el atender sus labores cotidianas en la ciudad. Veo que ha traído usted a uno de sus subalternos. Déjelo a mi disposición por si lo necesito... y permítame desearle a usted muy buenos días.
Grande era la estima que el Inspector Seegrave sentía por el Sargento, pero mayor era aún la que experimentaba hacia sí mismo. Golpeado duramente por el famoso Cuff, decidió devolverle el golpe elegantemente, poniendo en juego todo su ingenio, en el instante de abandonar la habitación.
—Hasta ahora me he abstenido de expresar opinión alguna —dijo el Inspector con su voz de militar todavía incólume—. Sólo quiero hacer notar ahora, en el momento de abandonar este caso en sus manos, una cosa. Lo que pasa, Sargento, es que se está viendo una montaña donde no hay más que una cueva de topo. Buenos días.
—Lo que pasa es que no ve usted más que una cueva de topo, porque su cabeza se halla demasiado en lo alto para poder distinguir la cosa. Y luego de haber devuelto el cumplimiento de su colega en esta forma, el Sargento Cuff giró sobre sus talones y se dirigió hacia la ventana.
Mr. Franklin y yo aguardamos para ver qué ocurría ahora. El sargento permaneció junto a la ventana mirando hacia afuera con las manos en los bolsillos y silbando la melodía de "La última rosa del verano", suavemente, para sus propios oídos. En los procedimientos que se sucedieron más tarde tuve ocasión de comprobar que al distraerse no iba nunca más allá del silbido, en los momentos en que se hallaba más concentrado en su labor y siguiendo palmo a palmo el sendero que lo conduciría hacia sus fines últimos; en tales ocasiones "La última rosa del verano" le servía evidentemente de ayuda y estímulo. Creo que esa canción concordaba con su carácter. Le recordaba, sin duda, a sus rosas predilectas, y cuando él la silbaba, se convertía en la más melancólica de las canciones.
Volviéndose desde la ventana, un minuto o dos más tarde se dirigió el Sargento hacia el centro de la habitación, y se detuvo allí enfrascado en sus ideas y con la vista fija en la puerta del dormitorio de Miss Raquel. Luego de un instante volvió en sí y asintió con la cabeza, diciendo tan sólo:
—¡Con eso basta!
Y, dirigiéndose a mí, preguntó si sería posible hablar durante diez minutos con el ama, en el momento que ella considerase más conveniente.
Mientras abandonaba la habitación para transmitir este mensaje, oí que Mr. Franklin le dirigía al Sargento una pregunta, por lo cual decidí detenerme en el umbral para captar la respuesta.
—¿Se halla usted ya en condiciones —inquirió Mr. Franklin— de decir quién ha robado el diamante?
—El diamante no ha sido robado —replicó el Sargento Cuff.
Sacudidos por tan extraordinaria opinión, le preguntamos ansiosos qué quería significar con tales palabras.
—Hay que aguardar todavía un poco —dijo el Sargento. Las piezas de este rompecabezas se hallan completamente dispersas aún.