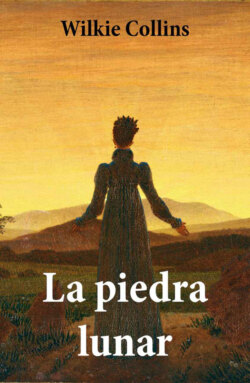Читать книгу La piedra lunar (texto completo, con índice activo) - Уилки Коллинз - Страница 23
XI
ОглавлениеLuego que el último huésped se hubo alejado regresé al vestíbulo interior, donde encontré a Samuel junto al aparador presidiendo la labor de quienes servían el brandy y la gaseosa. El ama y Miss Raquel abandonaron la sala y entraron allí seguidas de dos caballeros. Mr. Godfrey bebió un poco de brandy y gaseosa. Mr. Franklin se abstuvo en absoluto. Se sentó, denotando un cansancio mortal; creo que las conversaciones sostenidas por él durante esa fiesta de cumpleaños habían rebasado su capacidad de resistencia.
Al volverse para decirles buenas noches, posó mi ama una dura mirada sobre el legado del Coronel que rutilaba sobre el pecho de su hija.
—Raquel —le preguntó—, ¿dónde piensas guardar el diamante esta noche?
Miss Raquel se hallaba muy animada, en ese estado espiritual propicio para decir tonterías e insistir perversamente en ellas como si se tratara de cosas henchidas de sentido, que habrán podido sin duda observar algunas veces en las jovencitas cuando se hallan excitadas hacia el final de un día agitado. Primero expresó que no sabía dónde colocarlo. Luego que lo pondría, "naturalmente, sobre su tocador, entre las demás cosas". Pero en seguida recordó que muy bien podía la piedra darse a brillar por su cuenta, aterrorizándola con su espantosa luz lunar en medio de la noche. Después se refirió a un bufete hindú que se encontraba en su sala privada y decidió instantáneamente colocar el diamante hindú en dicho bufete para que así tuvieran esos dos bellos objetos nativos la oportunidad de admirarse mutuamente. Luego de haber permitido que la pequeña corriente de su insensatez avanzara hasta ese punto, decidió interponerse su madre para contenerla.
—¡Pero, querida! Tu bufete hindú carece de cerradura —le dijo.
—¡Por Dios, mamá! —exclamó Miss Raquel—. ¿Vivimos acaso en un hotel? ¿Hay ladrones en la casa?
Sin responder a tan absurdas palabras, les deseó mi ama buenas noches a los dos caballeros. Luego se volvió hacia Miss Raquel para besarla.
—¿Por qué no me dejas guardar a mí el diamante, esta noche? —le preguntó.
Miss Raquel respondió en la misma forma en que hubiera replicado diez años atrás, de habérsele propuesto en ese entonces abandonar una muñeca nueva. Mi ama advirtió que no sería posible hacerla entrar en razones esa noche.
—Ven a mi alcoba mañana en cuanto te levantes, Raquel —le dijo—. Pues tendré entonces algo que decirte.
Dicho lo cual, abandonó el cuarto lentamente, abismada en sus propios pensamientos, que parecían conducirla por senderos nada gratos.
Miss Raquel fue la primera persona en dar las buenas noches después de ella. Estrechó primero la mano de Mr. Godfrey, que se hallaba dedicado a la contemplación de un cuadro en el extremo opuesto del cuarto. Luego se volvió hacia Mr. Franklin, que permanecía sentado, silencioso y con aire de fatiga, en un rincón.
Ignoro lo que hablaron. Pero hallándome, como me hallaba, a pocos pasos de nuestro grande y antiguo espejo de marco de roble, pude verla reflejándose en él, mientras le enseñaba por un momento y a hurtadillas a Mr. Franklin, luego de haberlo extraído de su escote, el guardapelo que aquél le regalara, acompañando su acción con una sonrisa cuyo sentido trascendía los límites de un acto ordinario, antes de dirigirse con paso ágil a su alcoba. Este incidente me hizo perder un tanto la confianza que había tenido hasta entonces en mi discernimiento. Comencé a pensar que bien podía, después de todo, hallarse Penélope en lo cierto respecto a los sentimientos de su joven ama.
Tan pronto como liberó Miss Raquel los ojos de Mr. Franklin y pudo éste de nuevo mirar por su cuenta, reparó en mi presencia. Su variable opinión, que cambiaba ante cualquier cosa, varió también en lo que respecta a los juglares.
—Betteredge —dijo—, me siento inclinado a pensar que tomé demasiado en serio las palabras que me dijo Mr. Murthwaite allí, en los arbustos. Me pregunto ahora si no nos habrá hecho víctimas de alguno de sus embustes de viajero. ¿Piensas soltar, de veras, a los perros?
—Les quitaré el collar, señor —respondí—, dejándolos en libertad para que se den una vuelta por ahí esta noche, si es que huelen algo que los impulse a hacer tal cosa.
—Muy bien —dijo Mr. Franklin—. Ya veremos mañana qué es lo que hay que hacer. No estoy dispuesto, de ninguna manera, Betteredge, a alarmar a mi tía, mientras no tenga una razón poderosa para hacerlo. Buenas noches.
Tan pálido y agotado se hallaba en el instante en que asiendo la bujía se dispuso a ascender la escalera, que me atreví a aconsejarle que tomara un trago de brandy con gaseosa antes de irse a la cama. Mr. Godfrey, que avanzó hacia nosotros desde el otro extremo del hall, apoyó mi ofrecimiento. Insistió de la manera más cordial ante Mr. Franklin, para hacerlo beber un trago antes de retirarse.
Si detallo estas pequeñeces, es sólo para hacer constar el gran placer que experimenté al advertir cómo, pese a cuanto había visto y oído ese día, los dos caballeros se hallaban en mejores relaciones que nunca. La guerra verbal (que presenció Penélope en la sala) y su rivalidad anterior en procura del favor de Miss Raquel parecían no haber dejado ninguna huella profunda en sus espíritus. Pero, ¡bueno!, tengan en cuenta que se trataba de dos caballeros de buen carácter y de dos hombres de mundo. Indudablemente la gente de condición posee el método de no ser tan pendenciera como la que no lo es.
Mr. Franklin rehusó el brandy con gaseosa y ascendió la escalera acompañado de Mr. Godfrey, pues sus cuartos se hallaban contiguos. Ya en el rellano, no obstante, y fuera porque su primo lo hubiese convencido o porque dando un viraje como de costumbre hubiese cambiado nuevamente de opinión, me gritó desde lo alto:
—Quizá necesite echar un trago durante la noche. Súbeme un poco de brandy a mi habitación.
Envié a Samuel con el brandy y la soda y salí de la casa para ir a quitarles el collar a los perros. Iistos, atónitos y locos de alegría al ver que se los libertaba a esa altura de la noche, comenzaron a saltarme encima como dos cachorros. Sin embargo, la lluvia se encargó bien pronto de apagar su vehemencia: luego de mojar su lengua en breve instante, se deslizaron nuevamente en sus perreras. Al emprender el regreso hacia la casa, observé en lo alto señales de un cambio favorable en las condiciones del tiempo. Por el momento, sin embargo, seguía lloviendo torrencialmente y la tierra se hallaba enteramente empapada.
Samuel y yo recorrimos la casa, cerrando como de costumbre todas las puertas. Sin confiarme a mi subalterno, me aseguré, esta vez por mí mismo, de que todo se hallaba en orden. Todo estaba bajo llave y a salvo cuando tendí mi vieja osamenta en la cama, entre la medianoche y la una de la madrugada.
Sin duda las inquietudes del día resultaron un tanto agobiantes para mí. Sea como fuere, me sentí aquejado en cierta medida por la misma dolencia que había hecho presa de Mr. Franklin. Salía el sol cuando pude dormirse. Todo el tiempo que duró mi desvelo permaneció la casa tan silenciosa como una tumba. No escuché otro rumor que el de la lluvia o el viento silbando entre los árboles, cuando empezó a soplar la brisa de la madrugada.
Me desperté a las siete y media, y al abrir la ventana tuve ocasión de admirar un magnífico día de sol. El reloj ya había dado las ocho y me disponía a salir para amarrar de nuevo a los perros, cuando escuché de improviso un crujido de faldas detrás de mí en la escalera.
Al volverme vi venir a Penélope corriendo como una loca.
—¡Padre! —chilló—. ¡Sube, por Dios, la escalera! ¡El diamante ha desaparecido!
—¿Estás loca? —le pregunté.
—¡Ha desaparecido! —dijo Penélope—. ¡Nadie sabe cómo pudo ocurrir tal cosa! ¡Sube y compruébalo por ti mismo!
A la rastra me condujo hasta la sala privada de su joven ama, que se hallaba contigua a su dormitorio.
Allí, sobre el umbral de este último, se erguía Miss Raquel con el rostro tan blanco como el níveo peinador que la cubría. Allí también pude observar las dos puertas del bufete hindú abiertas de par en par. Una de las gavetas interiores había sido impulsada hacia afuera en toda su longitud.
—¡Mira! —dijo Penélope—. Yo misma vi a Miss Raquel guardar anoche el diamante en ese cajón.
Me dirigí hacia el bufete. La gaveta se hallaba vacía.
—¿Es cierto eso, Miss Raquel? —le pregunté.
Con una mirada que no era la habitual y una voz que tampoco era la propia, Miss Raquel me respondió de la misma manera que me había replicado mi hija:
—El diamante ha desaparecido.
Dichas estas palabras se retiró a su alcoba y se encerró en ella con llave.
Antes de que tuviéramos tiempo de decidir lo que habría de hacerse, entró allí nuestra ama, la cual, atraída por mi voz, venía a enterarse de lo ocurrido en la habitación privada de su hija. La noticia de la pérdida del diamante la dejó petrificada. Avanzando hacia el dormitorio de su hija, insistió en ser recibida. Miss Raquel abrió la puerta.
La alarma, propagándose como un fuego por la casa, alcanzó de inmediato a los dos caballeros.
Mr. Godfrey fue el primero en lanzarse fuera de su alcoba. Todo lo que hizo al enterarse de la noticia fue elevar las manos en un ademán de perplejidad que no hablaba para nada en favor de su fuerza de carácter. Mr. Franklin, en cuya lucidez mental yo confiara y cuyo consejo esperaba, se mostró tan impotente como su primo al llegar la noticia a sus oídos. Quiso la casualidad que esa noche descansara por fin a sus anchas y, al parecer, como lo dijo él mismo, ese inusitado derroche de sueño entorpeció sus facultades. No obstante, luego que hubo bebido una taza de café —cosa que, siguiendo una costumbre extranjera, hacía siempre antes de ingerir comida alguna—, se aclaró su cerebro, su yo lúcido retornó, y tomando el asunto en sus manos resuelta y diestramente, adoptó las medidas que siguen:
En primer lugar hizo comparecer a los criados, para comunicarles que debían dejar cerradas todas las puertas y ventanas de la planta baja, excepto la principal, que ya había yo abierto. Luego nos propuso, a su primo y a mí, que antes de emprender acción alguna nos aseguráramos bien de si el diamante no había caído por accidente en algún lugar oculto..., detrás del bufete, por ejemplo, o debajo de la tarima sobre la cual se hallaba aquél. Después de haber indagado allí infructuosamente —y de haber interrogado a Penélope, quien no le dijo más de lo que me había dicho a mí—, manifestó Mr. Franklin que sería conveniente incluir a Miss Raquel en el interrogatorio y le ordenó a Penélope que llamara a su puerta. El llamado fue contestado por mi ama, quien al salir cerró la puerta tras sí. De inmediato se oyó cómo Miss Raquel hacía girar la llave en la cerradura desde adentro. Mi ama se reunió con nosotros, trascendiendo una zozobra y una perplejidad angustiosas.
—La pérdida del diamante parece haber abatido enteramente a Raquel —dijo en respuesta a una pregunta que le hizo Mr. Franklin—. Se niega de la manera más extraña a hablar de la gema aun conmigo. Es en vano que intenten verla ahora.
Luego de haber sumado un nuevo motivo de perplejidad a los ya existentes, con esta mención del estado de Miss Raquel, recobró mi ama mediante un leve esfuerzo su calma habitual.
—Creo que esto no tiene remedio —dijo calmosamente—. ¿No les parece a ustedes que no queda otra alternativa que dar cuenta a la policía?
—Y lo primero que hará la policía —añadió Mr. Franklin, acogiendo con entusiasmo sus palabras—, será echar el guante a los juglares hindúes que actuaron aquí anoche.
Tanto mi ama como Mr. Godfrey, que ignoraban lo que sabíamos Mr. Franklin y yo, clavaron, perplejos, sus miradas en él.
—No tengo tiempo para entrar en detalles —prosiguió Mr. Franklin—. Lo único que puedo asegurarles ahora es que el diamante ha sido robado por esos hindúes.
—Extiéndeme una carta de presentación —le dijo a mi ama—, dirigida a alguno de los magistrados de Frizinghall..., haciendo constar solamente que yo te represento en tus deseos e intereses y déjame partir de inmediato. Las probabilidades que tenemos de darles caza a esos ladrones depende quizá del hecho de no desperdiciar un solo minuto. (Nota bene: se tratara o no de la faceta británica o francesa de su carácter, lo cierto es que la que se mostraba ahora en todo su apogeo constituía la base auténtica de su yo. Sólo cabía preguntarse ahora cuánto tiempo permanecería a flote la misma.)
Echando mano del tintero, del portaplumas y del papel, los puso delante de su tía, quien, según me pareció, escribió la carta que le era solicitada un tanto de mala gana. Si le hubiera sido posible pasar por alto la desaparición de una gema cuyo valor ascendía a veinte mil libras, creo que mi ama —teniendo en cuenta la opinión que le merecía su difunto hermano y el recelo que despertaba en ella ese presente de cumpleaños— se hubiera sentido secretamente aliviada al dejar que los ladrones huyeran impunemente con la Piedra Lunar.
Mientras nos dirigíamos, Mr. Franklin y yo, hacia los establos, se me presentó la oportunidad de preguntarle cómo habían podido los hindúes, de quienes tan mala opinión tenía él, introducirse en la casa.
—Es posible que alguno de ellos se haya deslizado en el vestíbulo durante la confusión que se produjo al retirarse los huéspedes —dijo Mr. Franklin—. Oculto bajo el sofá puede haber oído mencionar a mi tía y a Raquel el nombre del lugar en que habría de ser depositado el diamante anoche. Luego de ello, no habrá tenido más que aguardar a que se hiciese el silencio en la casa para echar mano a la gema en el bufete.
Dicho esto le gritó al establero para que abriese la puerta y se lanzó en seguida al galope.
Esa parecía ser la explicación más lógica. No obstante, ¿de qué medios se había valido el ladrón para abandonar la casa? Al ir a abrir yo esa mañana la puerta principal, la hallé cerrada con llave y cerrojo, tal cual la dejara la noche anterior. En lo que concierne a las restantes puertas y ventanas, he aquí que se hallaban aún todas cerradas e intactas, hecho este último elocuente por sí mismo. ¿Y los perros? Concediendo que el ladrón hubiera escapado lanzándose desde alguna de las ventanas del piso alto, ¿cómo había logrado eludir a los perros? ¿Dándoles de comer carne narcotizada? Me hallaba aún pensando en ello, cuando vi venir corriendo hacia mí a los animales, los cuales, luego de doblar una esquina de la casa, se echaron a rodar sobre el césped con tanta alegría y saludable dinamismo, que me vi en apuros para que se calmasen, con el fin de encadenarlos de nuevo. Cuantas más vueltas le daba en mi cabeza, menos satisfactoria me parecía la explicación de Mr. Franklin.
Llegó la hora del desayuno... Pase lo que pase en una casa, haya o no habido en ella un robo o un asesinato, lo cierto es que no puede uno rehuir el desayuno. Terminado éste, envió por mí el ama y me vi obligado a revelarle todo lo que hasta ese instante mantuviera en secreto, en lo que atañía a los hindúes y a su complot. Mujer de gran coraje, supo bien pronto recobrarse del asombro inicial que le provocaron mis palabras. Se hallaba mucho más preocupada por el estado de su hija que por la conspiración de los paganos hindúes.
—Usted sabe lo rara que es Raquel y en qué forma tan distinta de las demás muchachas se conduce en ciertas ocasiones —me dijo—. No obstante, jamás anteriormente he observado en ella el extraño y reservado aspecto que ahora tiene. La pérdida de la gema parece haberle hecho perder la cabeza. ¿Quién hubiera imaginado que ese horrible diamante habría de ejercer sobre ella tal influjo y en tan brevísimo espacio de tiempo?
Sin duda era para extrañarse. En lo que concierne a los juguetes y dijes en general, no había ido ella nunca más allá del entusiasmo que por esas cosas sienten la mayoría de las niñas. No obstante, he aquí que seguía encerrada en su alcoba, desconsolada. Justo es agregar, sin embargo, que no fue ella la única persona de la casa que se vio lanzada repentinamente fuera del curso ordinario de su vida. Mr. Godfrey, por ejemplo—pese a ser, profesionalmente hablando, una especie de mitigador de los males ajenos—, parecía hallarse enteramente desorientado respecto de los medios a usar para ayudarse a sí mismo. No contando con ningún compañero que lo entretuviera, ni pudiendo ensayar en la persona de Miss Raquel su experiencia relativa a las mujeres en desgracia, erraba de aquí para allá por la casa y el jardín, sin rumbo y desasosegado. Dos ideas diferentes contendían en su espíritu, en lo que atañe a la conducta a seguir por él, frente a la desgracia acaecida en el seno de la familia. ¿Debía en la actual emergencia aliviar a esta última de la carga que implicaba su presencia allí, en calidad de huésped, o era mejor que se quedara para el caso de que sus humildes servicios pudieran ser de alguna utilidad? Decidió al fin que este último era quizá el procedimiento que aconsejaba la costumbre y el decoro, frente a un infortunio de índole tan peculiar como el que acababa de sobrevenir en la casa. La realidad es la piedra de toque donde se pone a prueba el metal de que está constituido un hombre. Mr. Godfrey, al ser probado por las circunstancias, demostró hallarse fundido en un metal más pobre que el que yo había supuesto. En lo que se refiere a la servidumbre femenina —excepto Rosanna, que se replegó sobre sí misma—, todas las mujeres se dieron a cuchichear en los rincones y a clavar sus miradas suspicaces en cuanta cosa les parecía extraña, como es costumbre en quienes componen esa mitad más débil del género humano, cuando ocurre algún suceso extraordinario en una casa. Admito que yo mismo me inquieté y me puse de mal humor. La maldita Piedra Lunar había trastornado todas las cosas.
Poco antes de las once regresó Mr. Franklin. La faceta expeditiva de su carácter había naufragado, según todas las apariencias, durante el tiempo que permaneció afuera, bajo el peso de la responsabilidad recaída sobre él. Había partido de nuestro lado al galope y regresaba al paso. Cuando salió era un hombre de acero. A su retorno parecía una cosa rellena de algodón y tan blanda como es posible serlo.
—¡Y bien! —dijo mi ama—. ¿Vendrá la policía?
—¡Sí! —respondió Mr. Franklin—; me dijeron que vendrían volando: el Inspector Seegrave con dos agentes. ¡Mera fórmula! No hay esperanza alguna.
—¡Cómo! ¿Han huido los hindúes, señor? —le pregunté.
—Esos pobres e infortunados hindúes han sido encarcelados de la manera más injusta —dijo Mr. Franklin—. Son tan inocentes como un niño recién nacido. Mi sospecha de que alguno de ellos se había escondido en la casa ha terminado, como todas las demás, por desvanecerse como el humo. Se ha probado que tal cosa —añadió Mr. Franklin, regodeándose en su propia incompetencia— es, desde todo punto de vista, imposible.
Luego de asombrarnos con este anuncio que implicaba un cambio radical en el aspecto presentado por el asunto de la Piedra Lunar, nuestro caballero tomó asiento a pedido de su tía, disponiéndose a explicarse.
Al parecer, la faceta expeditiva de su carácter había seguido actuando en primer plano hasta no más allá de Frizinghall. Luego de haber escuchado su sobria exposición, el magistrado dispuso que el asunto pasara a manos de la policía. Las primeras indagaciones efectuadas en torno a las actividades de los hindúes demostraron que éstos no intentaron siquiera abandonar la ciudad. Posteriormente pudo comprobar la policía que los tres juglares fueron vistos de regreso junto con el muchacho en Frizinghall, entre las diez y las once de la noche anterior..., circunstancia que venía, a su vez, a demostrar, teniendo en cuenta la hora y la distancia, que emprendieron el regreso apenas terminaron su exhibición en la terraza. Aún más, hacia la medianoche tuvo ocasión la policía de comprobar en la casa de huéspedes donde aquéllos se alojaban, que tanto los prestidigitadores como el muchachito inglés se encontraban allí como de costumbre. Yo mismo había cerrado las puertas de la casa poco después de medianoche. No podría haberse hallado otra prueba que hablase más que ésta en favor de los hindúes. El magistrado afirmó que no había el menor motivo para sospechar de ellos hasta ese momento. Pero como podía ocurrir que las investigaciones policiales trajeran a luz ciertos hechos relacionados con los juglares, habría de valerse, con el fin de ponerlos a nuestra disposición, del pretexto de que eran unos truhanes y vagabundos, para encerrarlos bajo llave y cerrojo. Una transgresión cometida por ellos sin saberlo (he olvidado cuál) los colocó automáticamente bajo la acción de las leyes. Toda institución humana, incluso la justicia, extenderá un tanto el radio de su acción, con sólo apartarla de su cauce natural. El digno magistrado era un viejo amigo de la casa..., y los hindúes fueron, por lo tanto, "encarcelados" por una semana, de acuerdo con la orden impartida apenas abrió las puertas el tribunal esa mañana.
Tal fue el relato que de los hechos acaecidos en Frizinghall hizo ante nosotros Mr. Franklin. La pista que se basaba en los hindúes, para esclarecer el misterio de la gema perdida, se había esfumado en nuestras manos, según todas las apariencias. Si los juglares eran inocentes, ¿quién diablos había hecho entonces desaparecer la Piedra Lunar de la gaveta de Miss Raquel?
Diez minutos más tarde la presencia del Inspector Seegrave en la casa provocó en todos una infinita sensación de alivio. Luego de presentarse ante Mr. Franklin, lo siguió hasta la terraza y se sentaron después al sol (la faceta italiana del carácter de aquél se hallaba, sin duda, ahora, en todo su apogeo). Mr. Franklin previno al policía que no cabía abrigar esperanza alguna respecto a la investigación, antes de que éste hubiera dado siquiera comienzo a la misma.
Teniendo en cuenta la situación en que nos hallábamos, ninguna visita hubiera podido ser más estimulante para nosotros que la del Inspector de la policía de Frizinghall. Míster Seegrave era una persona imponente, de elevada estatura y ademanes marciales. Tenía una hermosa voz de acento imperativo, una mirada extraordinariamente enérgica y una gran levita pulcramente abotonada hasta la altura de su corbatín de cuero. "¡He aquí al hombre que ustedes necesitan!", parecía hallarse estampado en todo su semblante; y les dio unas órdenes tan severas a sus dos subalternos, que no nos quedó ya la menor duda respecto a que nadie se atrevería a jugar con él.
Comenzó por indagar dentro y fuera de la finca, llegando a la conclusión de que ningún ladrón había tratado de violentar las puertas y que, por lo tanto, el hurto había sido cometido por algún habitante de la casa. Imaginamos la alarma que cundió entre la servidumbre, cuando ese anuncio oficial llegó a sus oídos. El Inspector resolvió examinar primero el boudoir, terminado lo cual dispuso el registro de los criados. Al mismo tiempo apostó a uno de sus hombres junto a la escalera que conducía a los dormitorios de la servidumbre, con la orden de no dejar pasar a nadie de la casa, hasta tanto no se le dieran nuevas instrucciones.
Esto último dio lugar a que las representantes de la otra mitad más débil del género humano se dieran a vagar por allí desorientadas. Saltando cada una de su rincón, se lanzaron escalera arriba en dirección al aposento de Miss Raquel, donde se presentaron en corporación. (Rosanna Spearman había sido arrastrada esta vez en medio de ellas) y se arrojaron luego como una tromba sobre el Inspector Seegrave, emplazándolo, con el aire de ser cada una de ellas la culpable, a que dijera de una vez por todas sobre quién recaían sus sospechas.
El señor Inspector se mostró a la altura de las circunstancias..., las miró con sus ojos enérgicos y las amedrentó con su voz de militar:
—Bueno, ahora, todas las mujeres pueden ir bajando la escalera. Todas. No las necesito aquí para nada. ¡Miren! —dijo el Inspector, señalando súbitamente una pequeña mancha que se hallaba hacia el borde y exactamente debajo de la cerradura de la puerta recién decorada del aposento de Miss Raquel—. ¡Miren lo que ha hecho alguna de ustedes con su falda! ¡Fuera, fuera de aquí!
Rosanna Spearman, que era quien más próxima se hallaba a él y a la mancha, dio el ejemplo, retirándose obedientemente para ir a reanudar sus faenas. El resto de la servidumbre la imitó. El Inspector terminó su registro del cuarto y no habiendo sacado nada en limpio, me preguntó quién había sido la persona que descubrió el robo. Mi hija había sido tal persona. Se envió, pues, por ella.
El señor Inspector se mostró un tanto severo con Penélope, al dar comienzo al interrogatorio.
—Ahora, muchacha, escúcheme bien..., y trate de decir tan sólo la verdad.
Penélope se inflamó instantáneamente.
—¡Nunca se me ha enseñado a decir otra cosa que la verdad, señor policía!... ¡Y si mi padre, que se halla aquí presente, permite que se me acuse de ladrona y falsaria, que se me impida la entrada a mi propia habitación y se pisotee mi buena reputación, la única cosa de valor con que cuenta una muchacha pobre, si mi padre lo permite, consideraré que no es tan buen padre como yo lo creí hasta ahora!
Una palabra oportuna dicha por mí en ese instante, sirvió para colocar las relaciones de Penélope con la Justicia en un plano menos enojoso. Las preguntas y las réplicas se sucedieron, sin que se arribara a nada digno de mención. La última escena a que asistió mi hija la noche anterior fue aquella en que vio a Miss Raquel colocar su diamante en la gaveta del bufete. Cuando, hacia las ocho de la mañana siguiente, pasó por allí con una taza de té para Miss Raquel, halló el cajón abierto y vacío. Ante lo cual puso sobre aviso a toda la casa... Eso es todo lo que tenía que decir Penélope.
El señor Inspector solicitó ver en seguida a la propia Miss Raquel. Penélope le hizo llegar a ésta el pedido a través de la puerta. La réplica llegó por la misma vía:
—No tengo nada que decirle a la policía... No quiero ver a nadie.
Nuestro experimentado oficial se sintió, a la vez, perplejo y ofendido al oír tal respuesta. Yo le dije que mi joven ama se encontraba enferma y le rogué que difiriese la entrevista para más adelante. En seguida descendimos la escalera y nos cruzamos luego con Mr. Godfrey y Mr. Franklin en el hall.
Ambos caballeros, siendo, como eran también, moradores de la casa, fueron requeridos para que arrojaran, de serles posible, alguna luz sobre el asunto. Ninguno de ellos sabía nada importante. ¿Habían escuchado algún ruido sospechoso durante la noche? Ninguno, como no fuera el golpeteo acompasado de la lluvia. ¿Y yo, por mi porte, despierto como había estado durante más tiempo que cualquiera de ellos, no había oído nada? ¡Nada tampoco! Se me liberó del interrogatorio. Mr. Franklin, aferrado aún al punto de vista de que nuestras dificultades eran insalvables, cuchicheó en mi oído:
—Este hombre no nos servirá para nada. El Inspector Seegrave es un asno.
Liberado a su vez de las preguntas, Mr. Godfrey me murmuró al oído:
—Evidentemente se trata de un hombre muy capaz. ¡Betteredge, confío plenamente en él!
Muchos hombres, muchas opiniones, como dijo hace tiempo uno de nuestros mayores.
El señor Inspector decidió ir de inmediato al boudoir; mi hija y yo íbamos pisándole los talones. Tenía el propósito de averiguar si es que alguno de los muebles fue cambiado de lugar durante la noche..., pues su previa indagación en el mismo sitio lo había dejado, al parecer, insatisfecho.
Mientras nos hallábamos hurgando aún entre sillas y mesas, se abrió súbitamente la puerta del dormitorio. Después de haberse rehusado a recibir a nadie, he aquí que, ante nuestro asombro, avanzaba Miss Raquel hacia nosotros, por su propia voluntad. Luego de echar mano de su sombrero de jardín, que se hallaba sobre una silla, avanzó en línea recta hacia Penélope para hacerle esta pregunta:
—¿Mr. Franklin Blake la envió con un recado para mí esta mañana?
—Sí, señorita.
—Deseaba hablar conmigo, ¿no es así?
—Sí, señorita.
—¿Dónde está él ahora?
Al oír voces provenientes de la terraza de abajo, me asomé a la ventana y pude distinguir a dos caballeros que se paseaban por allí de arriba abajo. Respondiendo en lugar de Penélope dije:
—Mr. Franklin se halla en la terraza, señorita.
Sin agregar una sola palabra y haciendo caso omiso de lo que le decía el señor Inspector, quien se esforzó por hacerse oír, con el semblante mortalmente pálido y extrañamente aislada en sus propios pensamientos, abandonó Miss Raquel la estancia y bajó en dirección a la terraza, para ir a enfrentar a sus primos.
Sin duda fue la mía una falta de respeto y también de educación, pero no pude de ningún modo resistir a la tentación de asomarme a la ventana, para asistir al encuentro de Miss Raquel con los dos caballeros.
Avanzó aquélla directamente al encuentro de Mr. Franklin, sin reparar, al parecer, en Mr. Godfrey, el cual optó por retirarse, dejándoles el campo libre. Cualquier cosa que le haya dicho a Mr. Franklin, lo expresó de una manera vehemente. Fueron tan sólo unas pocas palabras; pero, a juzgar por lo que alcancé a ver del rostro de él, desde mi observatorio, despertaron en Mr. Franklin un asombro que iba más allá de todo intento descriptivo. Se hallaban aún los dos allí, cuando vi aparecer a mi ama en la terraza. Miss Raquel la vio... le dijo unas palabras más a Mr. Franklin... y emprendió súbitamente el regreso a la casa, antes de que mi ama pudiera darle alcance. Esta, sorprendida por su conducta, y advirtiendo la sorpresa de Mr. Franklin, se puso a hablar con su sobrino. Mr. Godfrey se acercó entonces para unirse a la conversación. Mr. Franklin echó a andar entre ambos y comenzó a referirse, sin duda, a lo que acababa de ocurrirle, pues los otros dos, luego de haber avanzado unos pocos pasos, se detuvieron en seco como paralizados por el asombro. A esta altura de mi observación oí que la puerta de la habitación privada de mi ama era impulsada de manera violenta. Miss Raquel atravesó el cuarto velozmente, irradiando una cólera salvaje, con los ojos llameantes y las mejillas ardientes. El señor Inspector intentó de nuevo interrogarla. Ya sobre el umbral de su alcoba, Miss Raquel se volvió para gritarle enfurecida:
—¡Yo no lo he mandado llamar! Ni lo necesito. He perdido mi diamante. ¡Ni usted, ni nadie en el mundo habrán de encontrarlo jamás!
Dicho lo cual, se introdujo en su alcoba y luego de cerrarnos la puerta en la cara, le echó la llave a la puerta. Penélope, que se hallaba muy próxima a ésta, dijo que la oyó estallar en sollozos, apenas se encontró a solas en su cuarto.
¡Tan pronto rugía, tan pronto lloraba! ¿Qué significaba eso?
Respondí al Inspector que ello significaba que la mente de Miss Raquel se hallaba perturbada por la desaparición de la gema. Preocupado como me sentía por el buen nombre de la familia, mucho fue lo que lamenté ese olvido de las formas de parte de mi joven ama —aun frente a un funcionario policial—, y la excusé de la mejor manera, en consecuencia. En el fondo me hallaba de lo más perplejo ante las asombrosas palabras y la conducta seguida por Miss Raquel en esta emergencia. Apoyándome, para descifrar su sentido, en las palabras que pronunciara junto a la puerta de su alcoba, sólo pude sacar en limpio que se hallaba mortalmente ofendida por el hecho de que hubiéramos mandado llamar a la policía, y que el asombro que se reflejó en el rostro de Mr. Franklin, en la terraza, tuvo su origen en el reproche que ella le dirigió a raíz de haber sido él la persona más responsable de traer la policía a la casa. Si esta suposición mía se confirmaba, ¿por qué entonces ...habiendo ella perdido el diamante... se oponía a la entrada en la finca de esas gentes cuya misión consistía, precisamente, en reintegrarle la gema? ¿Y cómo es que, ¡en nombre del cielo!, podía ella saber que la Piedra Lunar no habría de ser jamás recuperada?
Tal como se hallaban las cosas, era imposible que persona alguna de la casa estuviese en condiciones de responder a ninguna de esas preguntas. Mr. Franklin consideraba, al parecer, que su honor le impedía repetirle a un criado—aun tan anciano como yo—lo que Miss Raquel le dijo en la terraza. Mr. Godfrey, cuya condición de caballero y de pariente le hubiera dado probablemente acceso a la intimidad de Mr. Franklin, respetó su secreto por decoro. Mi ama, que se hallaba también en conocimiento del mismo y era la única persona que podía llegar hasta Miss Raquel, hubo de reconocer abiertamente que nada pudo obtener de su hija. "¡Me enloqueces cuando me hablas del diamante!": ni una sola palabra más pudo arrancarle su madre, luego de poner en juego toda su influencia.
He aquí que nos encontrábamos ante una valla infranqueable, en lo que respecta a Miss Raquel..., y ante un escollo también infranqueable, en lo que concierne a la Piedra Lunar. En cuanto a lo primero, mi ama se mostró impotente para prestarnos ayuda. En lo que atañe a lo segundo (como lo habrán sospechado ustedes), Mr. Seegrave estaba ya a punto de convertirse en un inspector que no sabe qué hacer.
Luego de haber huroneado de arriba abajo en el boudoir sin haber descubierto absolutamente nada entre los muebles nuestros experimentado funcionario se dedicó a averiguar si los domésticos tenían o no conocimiento del sitio en que fue colocado el diamante la noche anterior.
—Para empezar le diré, señor —contesté—, que yo conocía el lugar. También Samuel el lacayo..., pues se encontraba presente en el hall, en el instante en que se habló respecto al sitio en que debía ser colocado esa noche el diamante. Mi hija también lo sabía, como ya lo ha manifestado ella misma. Penélope o Samuel debieron mencionar la cosa ante los demás criados..., o bien éstos oyeron por sí mismos la conversación a través de la puerta lateral del hall, que da sobre la escalera posterior, la cual pudo muy bien hallarse abierta en este instante. En mi opinión, todo el mundo conocía el lugar en que se encontraba la gema anoche.
Como mi respuesta abría ante el señor Inspector un campo demasiado vasto en donde volcar sus sospechas, aquél trató de reducir sus proporciones pidiendo de inmediato detalles acerca del carácter de cada uno de los domésticos.
Yo pensé en seguida en Rosanna Spearman. Pero no era mi propósito ni tampoco me correspondía hablar para hacer recaer las sospechas sobre una pobre muchacha cuya honestidad se hallaba por encima de toda sospecha, de acuerdo con lo que yo conocía de ella hasta ese momento. La directora del reformatorio se la había recomendado a mi ama diciéndole que se trataba de una sincera penitente y de una muchacha digna de la mayor confianza. Era el señor Inspector quien debía dar con las causas que hicieran recaer las sospechas sobre ella... Entonces, el deber me obligaría a ponerlo al tanto de cómo había entrado Rosanna al servicio de mi ama.
—Todas éstas son personas excelentes —le dije—. Y todas se han mostrado dignas de la confianza que les dispensa nuestra ama.
Luego de esto no le quedaba a Mr. Seegrave otra cosa por hacer... que, en primer término, habérselas con los criados por su cuenta y ponerse en seguida a trabajar.
Uno tras otro fueron todos interrogados. Uno tras otro probaron que no tenían nada que decir, lo cual fue expresado (por las mujeres) en forma harto locuaz y que dejaba trascender el desagrado que les causaba la prohibición de retornar a sus alcobas. Una vez que se los mandó a todos de vuelta abajo, se solicitó de nuevo la presencia de Penélope, quien fue interrogada por segunda vez.
Su pequeño estallido colérico en el boudoir y la circunstancia de que se hubiera apresurado a pensar que se sospechaba de ella produjeron, al parecer, una mala impresión en el Inspector Seegrave. Esta impresión se hallaba robustecida, en parte, por el hecho de que aquél insistía en la idea de que había sido ella la última persona que vio el diamante la noche anterior. Cuando el segundo interrogatorio llegó a su fin, mi hija vino hacia mí frenética. No había ya lugar a dudas: ¡el funcionario policial la había casi señalado como la autora del robo! Apenas podía yo creer que aquél fuera (utilizando palabras de Mr. Franklin) tan asno como para opinar de esa manera. Pero, a pesar de que no dijo una palabra, las miradas que le dirigió a mi hija no dejaban traslucir nada bueno. Yo me reí de la pobre Penélope, diciéndole, para calmarla, que la cosa era demasiado ridícula para ser tomada en serio, en lo cual me hallaba, sin duda, en lo cierto. Aunque mucho me temo que en el fondo fui tan estúpido como para sentirme, a mi vez, irritado. El asunto era, realmente, un tanto enojoso. Mi hija en un rincón, cubriéndose la cara con un delantal. Sin duda dirán que era una tonta: debería haber aguardado a que él la acusara abiertamente. Y bien, siendo un hombre justo y equilibrado como soy, admito que tienen razón. No obstante, el señor Inspector debería haber tenido presente... no importa lo que debería haber tenido presente. ¡El demonio se lo lleve!
El siguiente y último eslabón de la encuesta condujo las cosas, según el lenguaje corriente, a una crisis. El funcionario mantuvo una entrevista con mi ama, a la cual asistí yo. Después de informarle que el diamante debió, sin duda alguna, haber sido tomado por alguno de los moradores de la casa, le pidió permiso para registrar inmediatamente, junto con sus hombres, las habitaciones y arcas de la servidumbre. Mi ama, haciendo honor a su condición de mujer generosa y de alta clase, rehusó a tratarnos como ladrones.
—Jamás consentiré que se les paguen de esta forma —dijo— todos los servicios que les debo a los fieles servidores de esta casa.
El señor Inspector hizo una reverencia y dirigió sus ojos hacia mí, dándome a entender con ellos claramente: "¿Para qué me llaman, si luego me atan las manos de esta manera?" Como primer doméstico sentí inmediatamente que, si es que queríamos ser justos con ambas partes, no debíamos aprovecharnos de la bondad del ama.
—Le estamos muy agradecidos a Su Señoría —dije—, pero le rogamos, al mismo tiempo, nos permita hacer lo que consideramos debe hacerse en este caso, esto es, entregar nuestras llaves. En cuanto vean hacer tal cosa a Gabriel Betteredge —añadí, deteniendo al Inspector Seegrave junto a la puerta—, el resto de los criados seguirá su ejemplo, se lo prometo. Aquí tiene usted mis llaves, para empezar.
Mi ama me estrechó la mano, agradeciéndome el gesto con lágrimas en los ojos. ¡Dios mío!; ¡cuánto hubiera dado en ese instante por que se me concediera el privilegio de derribar de un golpe al Inspector Seegrave!
Tal como lo prometiera yo, los otros criados siguieron mi ejemplo, de mala gana, naturalmente, pero sin hacer objeción alguna. Las mujeres, sobre todo, presentaron un cuadro digno de ser contemplado, durante todo el tiempo en que los empleados policiales se dedicaron a hurgar en sus enseres. La cocinera daba a entender, a través de su apariencia, que de muy buena gana hubiera asado vivo en su horno al señor Inspector, y las restantes, que habrían sido capaces de comérselo una vez efectuada la operación.
Terminada la búsqueda y no habiéndose dado con el diamante ni con vestigio alguno de su presencia en ningún sitio, el Inspector Seegrave se retiró a mi pequeño cuarto para meditar acerca de las medidas que correspondía ahora tomar. Llevaba ya con sus hombres varias horas en la finca, y no había avanzado una sola pulgada en el sentido de poder indicar la forma en que había sido quitado de allí el diamante, ni de hacer recaer las sospechas sobre ninguna persona en particular.
Mientras el policía seguía rumiando en la soledad, fui enviado a la biblioteca en busca de Mr. Franklin. ¡Ante el mayor de los asombros, al posar mi mano en la puerta de la misma, ésta fue abierta súbitamente desde adentro, para dar paso a Rosanna Spearman!
Luego que era barrida y limpiada cada mañana, nada tenían que hacer en la biblioteca, en las restantes horas del día, ni la primera ni la segunda criada de la casa. Deteniéndola, pues, la acusé al punto de haber violado las leyes de la disciplina doméstica.
—¿Qué es lo que está haciendo usted aquí a esta hora del día? —le pregunté.
—Mr. Franklin perdió un anillo arriba —dijo Rosanna— y he venido a la biblioteca para entregárselo.
Se puso roja al decirme esas palabras; luego se alejó, sacudiendo la cabeza y adoptando un aire de importancia que me dejó perplejo. Los procedimientos efectuados en la casa habían indudablemente trastornado, a unas más, a otras menos, a todas las sirvientas de la casa, pero ninguna se apartó tanto de sus maneras habituales como, según todas las apariencias, lo había hecho Rosanna.
Hallé a Mr. Franklin escribiendo sobre la mesa de la biblioteca. Apenas hube entrado me pidió un coche para ir de inmediato a la estación. El timbre de su voz me convenció al instante de que la faceta expeditiva de su carácter se hallaba una vez más en primer plano en su persona. El hombre de algodón se había esfumado: era el de acero el que se encontraba de nuevo allí sentado ante mí.
—¿Va a ir a Londres el señor? —le pregunté.
—Voy a telegrafiar a Londres —dijo Mr. Franklin—. He convencido a mi tía de la necesidad de conseguir los servicios de una cabeza más lúcida que la del Inspector Seegrave y he logrado su permiso para dirigirle este telegrama a mi padre. Mi padre es amigo del Jefe de Policía y éste se halla en condiciones de indicar el hombre ideal para aclarar el misterio del diamante. Y ya que hablo de misterios... —añadió Mr. Franklin, bajando el tono de su voz—, tengo otra cosa que decirte, antes de que te dirijas al establo. No vayas a dejar escapar una sola palabra de lo que te diré en seguida: o bien Rosanna no se halla en sus cinco sentidos, o mucho me temo que sepa respecto a la Piedra Lunar más de lo que es conveniente que sepa.
No puedo afirmar cuál fue mayor, si mi asombro o mi pena, al enterarme de ello. De haber sido más joven, le habría confesado a Mr. Franklin lo que sentía en ese momento. Pero en la vejez adquirimos un hábito hermoso: al hallarse uno ante algo que no ve claro del todo, opta por retener su lengua.
—Vino para traerme un anillo que se me había caído en mi dormitorio —prosiguió Mr. Franklin—. Luego de darle las gracias, aguardé, naturalmente, a que se retirase. En lugar de hacer tal cosa, permaneció frente a mí junto al borde opuesto de la mesa, mirándome de la manera más extraña: semiatemorizada, semifamiliarmente, no sé por qué motivo. "Es raro lo que ha ocurrido con el diamante, señor", me dijo, con una premura y una osadía repentinas. Yo le repliqué: "Sí; es raro", y me pregunté en voz alta qué ocurriría ahora. ¡Palabra de honor, Betteredge, creo que debe estar mal de la cabeza! "¿No es cierto, señor, que no habrán de recuperar jamás el diamante?" —dijo—. No, como tampoco darán nunca con la persona que se lo llevó... Respondo de ello". ¡Y, haciéndome una reverencia, se atrevió a sonreírme! Antes de que hubiera tenido yo tiempo de preguntarle qué quería decir, oímos tus pasos. Creo que temía que tú la sorprendieses aquí dentro. Sea como fuere, cambió de color y abandonó el cuarto. ¿Qué diablos significa esto?
Ni aun entonces me atreví a narrarle la historia de la muchacha, ya que hacerlo hubiera equivalido, casi, a denunciarla como ladrona. Por otra parte, aunque yo hubiese reconocido francamente mi error en este punto y aun suponiendo que ella fuera efectivamente la autora del robo, el hecho de que hubiera recurrido, entre todas las personas del mudo, a Mr. Franklin para confiarle su secreto, constituía de por sí un misterio que había que aclarar aún.
—No puedo ni siquiera concebir que la pobre muchacha se vea envuelta en un enredo, por el solo hecho de ser un tanto traviesa y de expresarse en la forma más extraña —prosiguió Mr. Franklin—. No obstante, de haberle dicho al Inspector Seegrave lo que me dijo a mí, tonto como es éste, mucho me temo...
Se detuvo a esta altura dejando inconclusa la frase.
—Lo mejor será, señor —le dije—, que en la primera oportunidad, confidencialmente y en dos palabras, ponga yo a mi ama al corriente de lo acontecido. Ella siente por Rosanna un cordial interés y es posible, después de todo, que la muchacha haya dicho lo que dijo, de puro tonta y atolondrada. Siempre que ocurre en una casa algún hecho desusado, señor, las criadas lo enfocan desde el ángulo más tenebroso...esto las hace adquirir a las infelices un cierto grado de importancia ante sus propios ojos. Si se trata de un enfermo, puede usted estar seguro de que profetizan su muerte. Si de una gema perdida, presagiarán que nunca habrá de ser recuperada.
Esta apreciación (que, debo reconocer, llegué a considerar yo mismo como razonable luego de haber meditado sobre ella) sirvió, al parecer, para tranquilizar a Mr. Franklin en forma notable; luego de plegar el telegrama, dejó de lado la cuestión. Mientras iba hacia el establo para ordenar que se enganchara el pony al calesín, lancé una mirada hacia el interior de las dependencias de los criados, quienes se hallaban comiendo en ese instante. Rosanna Spearman no se encontraba allí. Al preguntar por ella me respondieron que, habiendo enfermado súbitamente, debió ser conducida escaleras arriba hasta su alcoba, para descansar.
—¡Qué extraño! Me pareció que se hallaba enteramente bien la última vez que la vi —observé.
Penélope me siguió afuera.
—No hables de esa manera delante de los otros criados, padre —me dijo—. Así no haces más que incitarlos a ser más duros aún con ella. La pobre está sufriendo lo indecible por Mr. Franklin Blake.
He aquí otro punto de vista respecto a la conducta de la muchacha. De estar en lo cierto Penélope, podían explicarse la extraña conducta y el desusado lenguaje de Rosanna, diciendo que poco le importaba lo que hubiera de decir, con tal de sorprender a Mr. Franklin y obligarlo a hablar con ella. Concediendo que ésta fuese la explicación exacta del enigma, se aclaraba, quizá, de tal manera el motivo que la impulsó a obrar en la forma presuntuosa y casquivana en que lo hizo, cuando pasó junto a mí en el hall. Aunque él no le dijo más que tres palabras, se había salido con la suya, puesto que Mr. Franklin habló, realmente, con ella.
Con la vista seguí la faena de enjaezar el pony. En medio de la diabólica red de misterios e incertidumbres que nos rodeaban, puedo afirmar que experimenté un gran alivio al observar lo bien que armonizaba cada hebilla con la correa correspondiente. Luego de haber visto al pony recostarse contra las varas del calesín, podía uno afirmar que acababa de percibir una cosa que no dejaba lugar a dudas. Y esto, permítanme que lo diga, era algo que ocurría cada vez menos en la casa.
Mientras giraba con el calesín en dirección a la puerta principal, advertí que no sólo me aguardaba sobre los peldaños Mr. Franklin, sino también Mr.
Godfrey y el Inspector Seegrave.
Las reflexiones de Mr. Seegrave (luego de haber fracasado en el registro efectuado en las habitaciones y en las arcas de la servidumbre) lo llevaban ahora hacia una nueva conclusión. Persistiendo en su idea primitiva, sobre todo en aquello de que fue una persona de la casa quien robó la gema, nuestro experimentado funcionario opinaba ahora que el ladrón (y fue lo suficientemente perspicaz para no mencionar a Penélope, cualquiera que haya sido su idea última al respecto) había actuado de común acuerdo con los hindúes y propuso, en consecuencia, desviar el curso de la pesquisa en dirección a aquéllos, que se hallaban en la prisión de Frizinghall. AL tener noticia de tal decisión, Mr. Franklin se ofreció para llevar de regreso al Inspector a la ciudad, desde donde podría él por su parte telegrafiar a Londres con la misma comodidad que lo hubiera podido hacer desde nuestra estación. Mr. Godfrey, con su fe depositada aún en la persona de Mr. Seegrave e interesado grandemente en el interrogatorio de los hindúes, había pedido permiso para acompañar al funcionario a Frizinghall. Uno de los dos subalternos fue dejado en la finca, en previsión de lo que pudiera ocurrir. EL otro acompañaría al Inspector a la ciudad. Así es como los cuatro asientos del calesín se hallarían todos ocupados.
Antes de empuñar las riendas, Mr. Franklin me llevó unos cuantos pasos más allá, fuera del alcance del oído de los otros.
—Aguardare, antes de telegrafiar a Londres —me dijo—, que hayan sido interrogados los hindúes, para ver lo que ocurre. En mi opinión, este estúpido funcionario de la policía local se halla tan a oscuras como lo estuvo siempre en este asunto y trata simplemente de ganar tiempo. La idea de que alguno de los criados se halla en connivencia con los hindúes me parece la cosa más absurda y ridícula. Presta atención a cuanto ocurra en da casa, Betteredge, mientras dure mi ausencia y trata de esclarecer la situación de Rosanna Spearman. No te exijo que hagas nada que te degrade ante sus propios ojos, ni que te conduzcas en forma cruel con la muchacha. Sólo te pido que ejercites tus facultades de observación con más intensidad que de costumbre. Por más a la ligera que tomemos esto delante de mi tía, se trata de una cosa más importante de lo que tú te imaginas.
—Se hallan en juego veinte mil libras, señor —le dije, pensando en el valor del diamante.
—Se halla en juego la tranquilidad de Raquel —me respondió, gravemente, Mr. Franklin—. Estoy muy preocupado por ella.
Me abandonó en seguida, como si deseara darle un corte abrupto al diálogo. Yo estaba seguro de haberlo comprendido. De proseguir hablando, se hubiera visto obligado a revelarme el secreto de las palabras que Miss Raquel le dijo en la terraza.
Así fue como partieron para Frizinghall. Yo me hallaba enteramente dispuesto, en interés de ella misma, a cambiar algunas palabras en privado con Rosanna Spearman. Pero la oportunidad buscada no se presentó. Aquélla sólo bajó la escalera a la hora del té. Demostró estar excitada y poseída por una gran versatilidad de espíritu, sufrió luego lo que allí denominaban un ataque de histerismo y, después de ingerir una dosis de carbonato amónico por orden del ama, fue enviada de nuevo a la cama.
El día se deslizó monótona y aridamente. Miss Raquel seguía encerrada en su aposento, luego de comunicar que se sentía demasiado enferma para comer esa noche. Mi ama se hallaba tan preocupada respecto a su hija, que yo no me atreví a aumentar su desasosiego mediante el relato de lo que Rosanna Spearman le había dicho a Mr. Franklin. Penélope insistió en que debía ser inmediatamente juzgada, sentenciada y transportada al presidio por ladrona. Las demás mujeres tomaron sus Biblias y sus libros de cánticos y se entregaron a la lectura mostrando un rostro tan áspero como el agraz, cosa que siempre ocurre, según he tenido ocasión de comprobar en la esfera de mis actividades, cada vez ejecuta la gente un acto piadoso a una hora desacostumbrada. En lo que a mí se refiere, no me hallaba con el ánimo suficiente para abrir siquiera mi Robinsón Crusoe. Salí al patio, y ansioso como estaba de alegrarme un poco y sentirme acompañado, me dirigí con mi silla hacia las perreras para conversar con los perros.
Media hora antes de la fijada para cenar retornaron los dos caballeros de Frizinghall, luego de haber convenido con el Inspector Seegrave que éste regresaría al día siguiente. Durante su estada en la ciudad visitaron al viajero hindú Mr. Murthwaite, en su nueva residencia, próxima a la población. Complaciendo el pedido que le hiciera Mr. Franklin, puso cordialmente su conocimiento de la lengua de los hindúes a disposición del mismo, para interrogar a los juglares, que ignoraban el inglés. La encuesta, prolongada y cuidadosa, no condujo a nada concreto: no existía el menor motivo para suponer a los juglares en connivencia con ninguno de nuestros criados. AL llegar a esta conclusión, Mr. Franklin resolvió despachar su mensaje telegráfico a Londres y el asunto quedó en un punto muerto hasta el día siguiente.
Esto es cuanto tengo que decir respecto a lo ocurrido el día posterior al cumpleaños. Uno o dos días más tarde, sin embargo, las tinieblas se disiparon un tanto. De qué y cuáles fueron las consecuencias es algo que sabréis en seguida.