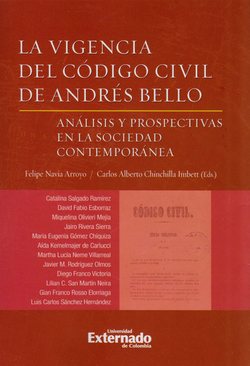Читать книгу La vigencia del Código Civil de Andrés Bello - Varios autores - Страница 42
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. CÓDIGO CIVIL FRANCÉS
ОглавлениеPara entender esta relación, debemos examinar los antecedentes en el Código Civil francés, que supuestamente representó un ideario de igualdad, libertad, propiedad y confraternidad, según el decir de los revolucionarios franceses.
Los miembros de la comisión redactora del Código Civil, designados por Napoleón el 14 de agosto de 1800, fueron los juristas Félix Julien Jean Bigot de Préameneu, prestante abogado, consejero de Estado, moderado; Jean-Étienne Portalis, oriundo del norte de Francia, abogado eminente, en su época de juventud fue un monárquico moderado, después se convirtió en un elocuente defensor de la tradición romanista, jurista brillante comprometido con las libertades, también consejero de Estado; François Denis Tronchet, abogado del parlamento de París, diputado, defensor del rey Luis XVI, presidente del tribunal de casación; y Jacques de Maleville, también nacido en el norte francés, destacado jurista, todos bajo la dirección de Jean-Jacques-Regis de Cambacérès, político, abogado, diputado para la Convención Nacional, presidente del Senado, consejero de Estado y arquitecto del Código. Sin duda, una comisión conformada por juristas de las más altas calidades, comprometidos con superar la decadencia del antiguo régimen y con facilitar el nacimiento del nuevo.
Sin embargo, en contravía de lo que era el propio espíritu revolucionario, el Código Civil francés, en el capítulo de la regulación de los derechos de los hijos, le asestó el más duro golpe a la igualdad y a la dignidad de las personas, desconociéndolas de manera flagrante. La comisión y los legisladores se mostraron temerosos de que la opinión pública juzgara las normas igualitarias como demasiado extremistas y permisivas y, en virtud de esta creencia, no se le dio estatus, por ejemplo, a los hijos naturales, a quienes se les negaba su vocación hereditaria y su derecho a alimentos.
Lo anterior es un ejemplo de la contradicción del Código Civil francés frente al sentir de la Revolución, que por ley del 12 de brumario del año II (2 de noviembre de 1793) le concedió los mismos derechos a los hijos naturales que a los hijos legítimos de manera retroactiva al 14 de julio de 1789, “ley que se presentó como transitoria a la espera de que se dictare un Código Civil, por lo que solo se aplicaba a los hijos naturales ‘actualmente existentes’”3. Este argumento demuestra que lo consagrado en el Code Civil significó un paso atrás en la lucha por la igualdad y la dignidad de los seres humanos. Los codificadores le dieron en este punto prioridad al pensamiento basado en el antiguo régimen, renunciando a las ideas revolucionarias, a la convicción de la capacidad transformadora de la ley sobre la creencia de un sector de la sociedad.
El Código clasificó a los hijos en legítimos, legitimados, adoptivos, naturales, adulterinos e incestuosos.
Los hijos legítimos eran los concebidos y nacidos dentro del matrimonio; los hijos legitimados eran fruto de uniones en las cuales los dos progenitores eran solteros y una vez nacido el hijo, la pareja contraía matrimonio; los hijos adoptivos eran aquellos cuyo vínculo se daba por sentencia del juez de paz, una vez reuniera todos los requisitos legales, providencia que no debía tener parte motiva, requería de la confirmación de la Corte y dentro de los tres meses siguientes debía asentarse la providencia en el registro4; los hijos adulterinos, que eran los concebidos por padre y madre casados con terceras personas o cuando por lo menos uno de ellos había contraído matrimonio; y los hijos incestuosos, que eran aquellos producto de relaciones prohibidas en el ordenamiento jurídico, como por ejemplo, los hijos producto de las relaciones entre padre e hija, madre e hijo, o entre hermanos.
En lo relativo a los tres últimos, para los responsables del Código Civil francés fue más fuerte el temor al escándalo que podía aparecer en los estrados judiciales, que una postura coherente con el ideario de la Revolución; olvidaron que la nueva norma podía tener un carácter pedagógico, orientado a la búsqueda de un cambio en la comprensión de la familia, de los hijos y del individuo dentro de un nuevo marco civil. Una concepción arraigada en los derechos humanos o derechos fundamentales llegó a Francia solo tiempo después, al irse aprobando leyes con este propósito5.
En la materia que nos ocupa, la filiación, el Código Civil francés consagró en el artículo 340 que un hijo extramatrimonial no podía demandar su verdadera filiación, no tenía acción para ello y tenía que conformarse con la voluntad de su padre. El artículo decía: “Se prohíbe la indagación de la paternidad”. La prueba para que un juez llegara a reconocer a estos hijos era imposible, salvo que existiera un reconocimiento voluntario por parte del presunto progenitor, caso en el cual este no podía reclamar los derechos de un hijo legítimo, debía conformarse con la tercera parte de lo que heredaba aquel, a la mitad si concurrían con ascendientes y hermanos, y a las tres cuartas partes cuando no concurrían descendientes legítimos, ascendientes ni hermanos. Esta situación se prolongó en el tiempo hasta 1896, cuando por ley del 25 de marzo se dio el cambio y el hijo natural comenzó a heredar la mitad de lo que heredaba un hijo legítimo, y con la ley del 16 de noviembre de 1912 se autorizó de manera limitada la investigación de la paternidad.
Así mismo, el Código Civil francés prohibía que el hijo de una pareja, en la que uno de sus miembros había contraído matrimonio, tuviera acción para demandar su filiación. También prohibía el reconocimiento por parte del padre de un hijo adulterino, es decir fruto de una relación sexual de un hombre o mujer cuando uno de ellos o los dos habían contraído vínculo matrimonial y tampoco tenían acceso a esta acción los llamados hijos incestuosos. En consecuencia, los hijos adulterinos e incestuosos no tenían derechos sucesorales, solamente los tenían los naturales, es decir, los habidos entre parejas que en el momento de la concepción eran solteros, siempre que el reconocimiento se hiciera en el momento del nacimiento o después, mediante un acto auténtico a las voces del artículo 334.
El artículo 335 rezaba que “Este reconocimiento no podrá aprovechar a los hijos nacidos de comercio incestuoso o adulterino”. Así mismo se ordenaba que cuando el reconocimiento se hacía por parte del padre o de la madre en beneficio de un hijo natural, habido antes del matrimonio, este reconocimiento no perjudicaba al otro cónyuge, ni a sus hijos, y su efecto se producía después de la disolución del matrimonio, donde no queden hijos6. Los hijos naturales reconocidos no podían reclamar los mismos derechos de uno legítimo, heredaban la tercera parte de estos, heredaban la mitad cuando el padre o la madre no dejara descendencia, pero sí ascendientes, hermanos o hermanas, y solo heredaban la totalidad de la herencia cuando no había ningún otro heredero7 y el reconocimiento de los hijos podía ser impugnado por cualquier persona que tuviera interés8.
El artículo 341 rezaba “Se admite la indagación de la maternidad. El hombre que reclame a su madre, estará obligado a probar que es idénticamente la misma criatura que la tal parió. No se admitirá esta prueba por testigos sino cuando haya habido antes un principio de prueba por escrito”. Como se aprecia, hay una diferencia en el tratamiento del reconocimiento entre la paternidad y la maternidad. Con seguridad buscaba una postura ejemplarizante para la madre y la impunidad del presunto padre.
¿Por qué fue tan radical la legislación francesa en el tratamiento de este tema? Veamos cómo lo explican los franceses. Julien Bonnecase, profesor de derecho civil de Grenoble, en la primera mitad del siglo XX, en un excelente texto sobre el derecho de familia y la filosofía del código de Napoleón, sostiene que estas normas se redactaron con el conocimiento y convencimiento de que eran injustas, que violentaban los derechos de los hijos extramatrimoniales, y que hubo
cierta pusilanimidad, destinada en el fondo a satisfacer los prejuicios del momento. Esto es tanto más exacto cuanto que durante los trabajos preparatorios, los redactores del Código reconocieron perfectamente que la noción de derecho conducía a proteger al hijo natural: pero, sus declaraciones sobre este punto, eran inmediatamente seguidas de pretendidas consideraciones sociales, destinadas a desechar la solución lógica que necesariamente hubiera sido su conclusión; repetimos que el falso elemento experimental prevaleció sobre el elemento racional9.
Ahora escuchemos la explicación de Bigot de Préameneu, quien afirmaba:
Los hijos naturales son víctimas inocentes de la culpa de sus padres. El orden social ha exigido que se concedan determinadas prerrogativas a los hijos nacidos de matrimonios legítimos. Todos los pueblos han reconocido la necesidad de mantener la barrera que los separa, pero la dignidad del matrimonio no exige que sean extraños a las personas de quienes recibieron la vida. La ley que pretendiese ahogar el grito de la naturaleza entre los que dan y quienes reciben la existencia, sería a la vez bárbara e inconsciente. Los padres tienen para sus hijos naturales deberes tanto más grandes cuanto que deben a ellos su infortunio […]. Cuando se trata de fijar la suerte de los hijos naturales, nada es más difícil como conservar un justo equilibrio entre los derechos que reciben de su nacimiento, y las medidas que exige la necesidad de la organización de las familias. Parece que es este un escollo contra el cual los legisladores han fracasado hasta hoy. Han exigido mucho para el orden social, o lo han descuidado demasiado10.
Bonnecase afirma que estas expresiones de Bigot de Préameneu muestran la lucha que se dio en el interior de las diversas asambleas entre el elemento experimental y el racional del derecho, y agrega que desgraciadamente él mismo cayó justo en lo que combatía y por esta vía llegó a calificar como “sabias disposiciones” la prohibición de la investigación de la paternidad11.
¿Y cuál era la posición sobre este asunto liderada por Portalis? En su Discurso preliminar sobre el proyecto de Código Civil manifestó que “nos consuela que nuestros errores no sean irreparables: una discusión solemne, una discusión ilustrada los corregirá. Y la nación francesa, que ha sabido conquistar la libertad por las armas, sabrá conservarla y afianzarla con las leyes”12.
Para Portalis, la libertad y la igualdad no estaban garantizadas en lo que a la familia se refiere. Desde su perspectiva jurídica, contrario al pensamiento de otros comisionados, él era claro en sostener que la familia giraba en torno únicamente del matrimonio, institución en la cual se vivían los más caros sentimientos del ser humano, por ello afirmaba que
Durante todo ese tiempo, el marido, la mujer y los hijos, reunidos bajo el mismo techo y por los más caros intereses, contraen el hábito de los más tiernos afectos. Ambos cónyuges sienten no solo la necesidad de amarse sino también el deber de amarse para siempre. Se ven nacer y afianzarse los más tiernos sentimientos conocidos por los hombres, el amor conyugal y el amor paterno13.
Así las cosas, la familia matrimonial, el gobierno de la familia y el estado de los hijos, junto con otros temas, aparecen en su exposición como uno de los más importantes del Código Civil, porque están relacionados con el estado actual de todas las cosas, las costumbres públicas, el bien general y la felicidad de los particulares14.
Por estas razones, para Portalis
La protección del matrimonio, la conservación de las buenas costumbres y el interés de la sociedad, exigen que los hijos naturales no sean tratados igual que los hijos legítimos. Va además contra el orden establecido que el derecho de sucesión, considerado por todas las naciones civilizadas no un derecho de ciudadanía, sino un derecho de la familia, pueda pertenecer a unos seres que son, sin duda, miembros de la ciudad, pero que la ley que establece los matrimonios no puede reconocer como miembros de una familia. Solo hay que garantizarles, en una medida equitativa, el auxilio que la humanidad reivindica para ellos. En vano se exigen en su favor los derechos de la naturaleza: el derecho a suceder no es un derecho natural; no es sino un derecho social, regulado por entero por la ley o política o civil y que no debe ir en contra de las otras instituciones sociales15, y esa argumentación es lo que le permite sostener que “La publicidad y la solemnidad de los matrimonios pueden, por sí solas, evitar esas uniones equívocas e ilícitas tan poco favorables a la propagación de la especie”16.
La batalla de los hijos adulterinos y los incestuosos también fue larga. A estos les fue mejor que a aquellos, pues lograron más rápido sus derechos. Cuando los hijos incestuosos eran producto de un matrimonio con dispensa, su estatus era más fácilmente reconocible que el de aquellos hijos cuyos padres no tenían dispensa. Una ley de 1907 permitió que todos los hijos incestuosos pudieran ser legitimados, y cuando no procedía la dispensa, los hijos podían ser legitimados por el matrimonio de sus padres cuando este se declaraba nulo. Pero vale a título de matrimonio putativo, si uno los padres era de buena fe, es decir, si ignoraba el lazo de parentesco17. Los hijos adulterinos no tenían problema cuando eran fruto de relaciones adulterinas del marido, no existían hijos legítimos dentro de su unión matrimonial, quedaba viudo y contraía matrimonio con la madre de sus hijos extramatrimoniales, caso en el cual quedaban legitimados; o cuando el hijo nacía como fruto de las relaciones adulterinas de la madre, cuando estas eran desconocidas por el marido o sus herederos. De lo contrario su situación era compleja porque carecía de acción, salvo que, como quedó dicho, el padre lo reconociera.