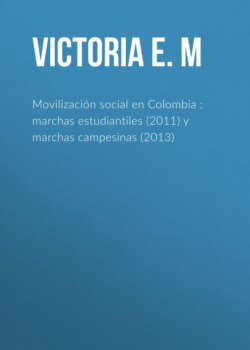Читать книгу Movilización social en Colombia : marchas estudiantiles (2011) y marchas campesinas (2013) - Victoria E. González M - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CARACTERIZACIÓN DEL CAMPESINADO COLOMBIANO
ОглавлениеMauricio Archila Neira (2011) advierte la complejidad que es ineludible enfrentar a la hora de caracterizar el movimiento campesino, debido principalmente a dos elementos: el primero, la heterogeneidad en términos de clase –contrario a lo que sucede con el movimiento obrero–, dado que está compuesto por actores de diferente condición socio-económica, como jornaleros, colonos y campesinos medios, entre otros; y el segundo, las transformaciones que se han dado con ocasión del desarrollo mismo de sus luchas. En cuanto al primer punto, el autor aporta una valiosa definición a partir de la cual sustentamos este trabajo al momento de pensar el campesinado como colectivo sujeto de estudio: “el campesinado está conformado por todos aquellos trabajadores rurales cuya reproducción proviene fundamentalmente de su trabajo directo de la tierra”. En cuanto al segundo, Archila propone como ejemplo las serias diferencias entre las invasiones de tierras de los años veinte y el alto componente cívico de las movilizaciones de los ochenta que pueden hacer pensar en movimientos campesinos en plural.
Por otra parte, el autor en cita afirma que existe una dificultad adicional que se agudiza en un país como Colombia: la complejidad de diferenciar estudios históricos sobre movimientos sociales en el agro, los problemas de la tenencia de tierras y la violencia reflejada en fenómenos como el desplazamiento interno. Nosotros consideramos que, si bien es necesario enfocarse en los estudios históricos sobre el campesinado debido al interés particular de esta investigación, las otras grandes temáticas mencionadas se constituyen en ejes fundamentales para entender el contexto en el que estos estudios se han desarrollado; por lo anterior, inicialmente abordaremos los ejes mencionados de manera conjunta.
Durante los primeros cuarenta años del siglo XX, Colombia, como otros países del continente, fue un país esencialmente rural. Entre 1900 y 1930 solo había tres centros urbanos con más de cien mil habitantes y el 70% de la población vivía en el campo. De acuerdo con el informe “La población en Colombia” (CICRED, 1974):
La nación se cimentaba en el sector primario; las diferentes regiones, con una economía de auto subsistencia, unas relaciones de producción cuasi feudales y una cultura cerrada, permanecían aisladas entre sí por ausencia de medios de comunicación masivos o de adecuadas vías de transporte. Los desplazamientos se iniciaron lentamente a partir de 1940, por ello, el censo general realizado el 22 de mayo de 2005 mostró que en Colombia había 41’242.948 habitantes; el 75% de personas vivían en la zona urbana (30’933.211 personas) y el 25% en la zona rural (10’310.737 personas) (DANE, 2006).
A su turno, en el informe “¡Basta Ya! Colombia. Memorias de guerra y dignidad” (2013) se explica que la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido elementos clave en el origen y el mantenimiento del conflicto armado colombiano. Y se mencionan “históricos, persistentes y dinámicos procesos de despojo y apropiación violenta de tierras”, así como la gradual convergencia entre la guerra y el problema agrario materializada en la concentración ociosa de la tierra, usos inadecuados, colonizaciones y titulaciones fallidas. A lo anterior se suman componentes como las dinámicas del narcotráfico, la explotación minera y energética, los modelos agroindustriales y las alianzas criminales entre paramilitares, políticos, servidores públicos y élites locales económicas y empresariales.
En una reflexión similar, el analista Omar Vera afirma que en los últimos 25 años, en Colombia, se agudizó la expulsión de millones de campesinos pobres de sus tierras debido al desarrollo de proyectos de gran envergadura desde lo productivo, relacionados principalmente con la agroindustria maderera, los agrocombustibles, la palma aceitera, la caña de azúcar y la soya, proyectos que también incluyen las industrias minera y petrolera. Para el desarrollo de dichos proyectos se han utilizado variados mecanismos, algunos ilegales, como el despojo armado –efectuado principalmente por el paramilitarismo–, y otros legales, como el endeudamiento hipotecario de los campesinos, el despojo por presión ambiental o la compra de las tierras a precios irrisorios, forzada por las adversas condiciones de violencia en los territorios.
Para el ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, la tierra es uno de los principales activos con los que cuenta una sociedad, una familia o una persona individual, y los problemas de la tierra en Colombia apuntan a una excesiva concentración, a la proliferación de minifundios que hacen antieconómicas muchas propiedades, a problemas de falta de formalización de la propiedad y despojos por parte de varios actores. Restrepo hace énfasis en la informalidad, dado que hoy en día la mitad de las personas que trabajan predios que asumen como propios no tienen escrituras y, por ende, no pueden tener acceso a créditos ni a subsidios, ni tampoco pueden hipotecar ese activo. Además de lo anterior, el exministro explica que el Estado también ha sido despojado de baldíos cuya extensión podría sumar más de un millón de hectáreas.
El investigador Alejandro Reyes Posada (2016), por su parte, presenta como un primer factor generador de disputas por la ocupación y el uso del territorio colombiano el proceso conflictivo y violento entre las élites, que han puesto la mano de obra al servicio del latifundio, y la población campesina, que ha reaccionado tratando de colonizar espacios lejos de la estructura latifundista. Lo anterior determina que a lo largo de la historia se dé una permanente tensión entre latifundio y colonización. Reyes expone como un segundo factor el hecho de que las guerrillas hayan cumplido funciones de regulación social en un contexto marcado por la falta de reglas, lo cual ha traído como consecuencia –entre otras muchas– la expansión de cultivos ilícitos como una forma de “supervivencia marginal” de los campesinos ante la tenencia de un grupo de terratenientes de las mejores y más productivas tierras y ante los constantes fracasos en los intentos por sacar adelante reformas agrarias.
Sumado a lo anterior, el informe denominado “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia”, presentado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015)5, determina que en la actualidad el problema de la tierra se ha agravado por la protección fiscal que ha convertido la adquisición de predios en una herramienta para el lavado de activos. Lo anterior ha propiciado alianzas del latifundio con el narcotráfico, y con la ayuda del paramilitarismo ha contribuido a la concentración de la propiedad agraria. Un régimen económico de estas características necesariamente agudiza las formas de despojo que ya venían dándose, debilita la economía y agudiza ulteriormente la condición de pobreza de la población rural.