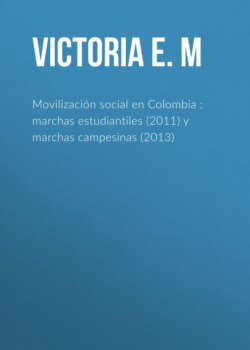Читать книгу Movilización social en Colombia : marchas estudiantiles (2011) y marchas campesinas (2013) - Victoria E. González M - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA MOVILIZACIÓN CAMPESINA EN COLOMBIA
ОглавлениеThair Silva (2008) manifiesta que en los albores del siglo XX aparecen las primeras organizaciones campesinas encaminadas a luchar por trabajar para su propio beneficio, acceder a la propiedad de la tierra y contar con condiciones dignas de trabajo. La primera movilización de 1920 permitió apreciar un incipiente grado de organización que se reflejó en la constitución de grupos como el Baluarte Rojo de Loma Grande, San Fernando, Canalete y Callejas en Córdoba6.
En 1928 las constantes reuniones de campesinos en torno a la defensa de sus derechos condujeron a la formación del Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria y el Partido Socialista Revolucionario, preludio del Partido Comunista Colombiano, de manera que cabe decir que estas organizaciones políticas se desarrollaron gracias a una importante base suministrada por el campesinado.
La crisis económica mundial de finales de la década de 1920 también golpeó a Colombia y suscitó la creación de nuevas movilizaciones motivadas por el enorme empobrecimiento de los estratos más bajos. Se crearon entonces ligas campesinas, sindicatos de obreros rurales y unidades de acción rural. A comienzos de los años cuarenta se crea la Federación Campesina e Indígena, que luego toma el nombre de Confederación Campesina e Indígena, la cual condujo movilizaciones en todo el país en contra de la Asociación Patriótica y Económica Nacional7, y posteriormente en contra de la Ley 100 de 1944[8]. A estas organizaciones se suman los llamados círculos clericales de Acción Cultural Popular (ACPO)9 y de Radio Sutatenza.
Archila (2017) aborda este período desde el carácter de los actores que lo animan. Habla entonces de un principio de constitución de un movimiento compuesto por colonos, cuyo proceso de formación arranca en el siglo XIX; posteriormente, en los años treinta, aparece un movimiento fuerte de campesinos arrendatarios, especialmente de las zonas cafeteras; y en los años veinte y treinta aflora otro elemento, articulado en un comienzo al movimiento campesino sin que la identidad étnica sea determinante, que es el movimiento indígena. En efecto, si bien en la primera década del siglo XX este movimiento se enfoca hacia los intereses étnicos, como en el caso de la organización de Quintín Lame, en los años veinte y treinta se entrelaza con el movimiento campesino. Posteriormente, ya en los años setenta, el movimiento indígena se distancia del campesino y conforma el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y luego la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en los años noventa, conservando el interés en la problemática agraria, pero con acento principalmente en lo étnico.
En 1956 tan solo subsiste la Federación Agraria Nacional (FANAL), fundada diez años atrás con el apoyo de la Iglesia Católica y la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), que no está constituida ante todo por campesinos sino por trabajadores de otros sectores. De todas estas organizaciones podemos decir que su principal reivindicación fue el derecho a la tenencia de la tierra, y de hecho sus acciones más recurrentes fueron justamente la invasión y apropiación de territorios en todo el país.
La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) fue creada por el Decreto 755 de 1967 –durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo– y mediante Resolución 061 de 1968, como respuesta a la lentitud de la reforma agraria y en busca de encauzar las luchas campesinas a través de una institución que el Gobierno pudiera controlar. Obtuvo personería jurídica mediante la Resolución 649 de 1970, del Ministerio de Agricultura. Archila (2011) considera a la ANUC como la asociación campesina más importante en la historia del país, y si bien se formó por voluntad del Gobierno, rápidamente fue cooptada por los campesinos. Citando a Zamosc (1982), Archila explica que lo que inicialmente se constituyó como una ventaja para la creación de la ANUC –la heterogeneidad de sus integrantes–, posteriormente se convirtió en una grave dificultad. El hecho de que a la Asociación pertenecieran campesinos sin tierra, jornaleros y campesinos ricos multiplicó la variedad de intereses por los cuales luchar y, por ende, acrecentó las discrepancias internas.
Jesús María Pérez (2010), líder campesino de la región de Sucre, relata su paso por esta organización de la siguiente manera:
Inicialmente la Asociación no logró representar una auténtica organización del campesinado. Cuando los pocos elementos conscientes que a ella irrumpieron trataron de darle un rumbo diferente, no se les prestó la debida colaboración, sino que se les condenó, sometiéndolos al aislamiento, a la división y a la posibilidad de diluir la organización; esa fue la historia de la ANUC hasta el Segundo Congreso en Sincelejo en 1972. Fue en ese momento cuando el campesinado comprendió realmente su situación. De ahí en adelante nuestra primera y más importante batalla ha sido por la independencia y la autodeterminación. Nuestra franca lucha a lo largo de la década de 1970 no solo fue por la tierra, sino también por liberarnos de las órdenes de un Estado que nos tenía excluidos desde siempre.
Pérez explica además que el gobierno de Misael Pastrana Borrero, quien asumió la presidencia en 1970, tenía una política agraria muy distante de la promulgada por Lleras Restrepo, por lo cual comenzó a hostigar a los integrantes de la ANUC. Debido a ello, el 5 de junio de 1971, en la ciudad de Cúcuta, los campesinos reunidos formularon una plataforma ideológica que sirvió como base para convocar en febrero de 1972 el Segundo Congreso de la ANUC, encuentro en el que se terminó de fortalecer la idea del campesinado de constituirse como organización independiente del gobierno y de los partidos políticos y adquirir una dinámica propia de poder10.
El movimiento campesino, al igual que los demás sectores sociales, tuvo un papel protagónico en el primer paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, que movilizó cientos de ciudadanos en todo el país y dejó un saldo de 16 muertos en Bogotá. Alejandro Reyes (2016) señala:
… el movimiento campesino de comienzos de los años setenta fue el detonante de un proceso de politización generalizado. Los conflictos se desplazaron a los centros urbanos a medida que la avalancha migratoria desbordaba su capacidad de absorción poblacional. Este cambio estructural se expresó posteriormente en las luchas cívicas que reclamaron una mayor acción estatal en la solución de necesidades populares.
Igualmente, se ha señalado que “en sus años de auge la ANUC encabezó muchas luchas sociales, no solamente campesinas. Organizó paros cívicos, se solidarizó con los sindicalistas en huelga, apoyó a los pobladores urbanos en procura de vivienda o servicios públicos, desfiló en los primeros de mayo y hasta respaldó demandas estudiantiles y magisteriales” (Archila, 2008, citando al diario El Tiempo).
El año 1978 inicia el gobierno de Julio César Turbay Ayala y desde un primer momento el mandatario declara su preocupación por la inseguridad y la inmoralidad que vive el país, frente a lo cual expide el Decreto legislativo 1923 del 6 de septiembre de 1978 –llamado “Estatuto Jurídico para la Seguridad del Estado” y más conocido como “Estatuto de Seguridad”11– y anuncia la aplicación del artículo 28 de la Constitución de 1886 que permite proceder, “previo dictamen de los Ministros”, a la retención hasta por diez días de personas sospechosas de querer alterar el orden público12.
A finales de los ochenta, la ANUC logró acercamientos que condujeron al congreso de 1981, donde la Asociación se reunificó alrededor de un comité, aunque siguieron prevaleciendo dos líneas fuertes que tan solo en 1987 lograron resolver algunas de sus diferencias. Lo expuesto no implica que no hubiese presencia de otros intentos de unidad del campesinado en los ámbitos local y regional, con matices políticos, como el Sindicato de Pequeños Agricultores del Guaviare (Simpag) o la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia surgida en 1984, posteriormente conocida como Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic), una organización gremial que en principio se organizó en busca de gestionar programas oficiales para mujeres y poco tiempo después orientó su lucha a la defensa de los intereses de las mujeres campesinas13.
Thair Silva (2008) recuerda que el año de 1996 es escenario de multitudinarias marchas protagonizadas por cerca de 300 mil campesinos cultivadores de hojas de coca de las regiones de Guaviare, Putumayo y Caquetá en contra de las fumigaciones con glifosato. A pesar de que el país era consciente de la proliferación de cultivos ilícitos y de la existencia de miles de colombianos que vivían de esta actividad prefería ignorar la problemática, hasta que esta estalló. Las marchas pusieron al descubierto las precarias condiciones de los campesinos que hasta entonces eran vistos como narcotraficantes, pero que en realidad eran trabajadores rurales faltos de infraestructura para producir y comercializar otros productos, y constreñidos por las circunstancias a dedicarse a los cultivos ilícitos como el único medio para sobrevivir. De estas movilizaciones nace la Coordinadora de Cultivadores de Coca y Amapola, la cual se pone en marcha en el año 2000 para enfrentar el Plan Colombia14 y luchar en contra de las aspersiones con glifosato y a favor de la implementación de cosechas alternativas rentables.
La Constitución de 1991 es quizá el evento político más importante de finales del siglo XX. En el marco de la construcción de este nuevo texto fundamental, más que crearse, se reconocen derechos sociales y mecanismos de participación de la ciudadanía que otrora se desconocían. Bajo esta influencia, las luchas campesinas comienzan a sumar a sus reclamaciones, denuncias por violaciones a los derechos humanos y por la falta de satisfacción de las necesidades básicas.
En 1995 la organización Unidad Cafetera se unió con otros pequeños y medianos propietarios, tales como paneleros, cerealeros y papicultores, para luchar en contra de la política neoliberal y la importación de productos agropecuarios que ponía en condiciones de inferioridad a la producción nacional. Para tal fin, se conformó la Asociación Nacional para la Salvación Agropecuaria de Colombia, más conocida como Salvación Agropecuaria, que promovió el paro nacional agropecuario del 31 de julio al 4 de agosto de 2000 y que movilizó a cerca de cien mil personas. El 7 y 8 de abril de 2003 se llevó a cabo el Congreso Nacional Agrario, que con la participación de campesinos, indígenas y negritudes trabajó temas como el derecho a la tierra; la reconstrucción de la economía agropecuaria y agroalimentaria; la protección del medio ambiente; la política concertada con los cultivadores de coca, amapola y marihuana; los derechos sociales, económicos y culturales del campesinado, los indígenas y los afrodescendientes; el reconocimiento político al campesinado; el reconocimiento de las mujeres campesinas; el derecho a la territorialidad, y el fin del desplazamiento forzado (Thair Silva, 2008). Durante esta etapa es importante destacar de qué manera se extendió el fenómeno del desplazamiento en muchas regiones del país debido a las disputas por el territorio y los poderes locales entre grupos armados. Dan cuenta de ello fenómenos como el producido en el año 2000, tres años después de un éxodo masivo de los habitantes de la zona de el Atrato por la guerra entre paramilitares y guerrilleros, cuando el Gobierno Nacional adelantó la titulación colectiva sobre 101 mil hectáreas que las comunidades ocupaban antes de la huida, para sacarlas del mercado de la tierra; esto con base en la Ley 70 de 1993. Pero cuando los desplazados empezaron a regresar, se encontraron con que sus parcelas estaban cultivadas con palma de aceite o dedicadas a la ganadería, y muchas estaban sembradas con coca. Detrás de esta ocupación, según las denuncias avaladas por la Iglesia Católica y varias ONG, se hallaban grupos paramilitares que impulsaban un gran proyecto agroindustrial.
Entre 2002 y 2010, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los campesinos concentraron sus protestas en la exigencia de la protección a la vida, a la integridad y la libertad, más que en las tradicionales demandas por la tierra. Según el informe del CINEP (2009), “La protesta social 2002-2008: en cuestión las políticas públicas de Uribe Vélez”, durante el gobierno de este mandatario los reclamos de los campesinos apuntaban a una política agraria integral que tuviese en cuenta la pequeña producción agrícola, asistencia técnica, precios de sustentación, comercialización, empréstitos blandos y refinanciación de las deudas. En contraposición a estos reclamos, el gobierno de Uribe prefirió la inversión en agroindustria, específicamente la orientada a la producción de agrocombustibles, y la creación de empresas asociativas rurales para otorgar a los campesinos tierras en comodato administradas por empresarios. Las luchas de los campesinos en este período fueron más bien ocasionales, debido a la gran represión ejercida por el gobierno y al incremento del fenómeno del desplazamiento debido a la presencia impune del paramilitarismo en muchas regiones. Aun así, en esta etapa se movilizaron cientos de pequeños productores del campo, en particular en contra de medidas que pretendían la implementación de procesos “normalizados” e higiénicos para sus productos, exigencias que no podían cumplir los pequeños productores debido a su precaria situación económica.