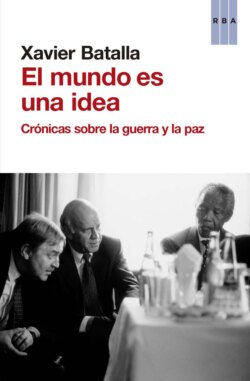Читать книгу El mundo es una idea - Xavier Batalla - Страница 4
PRESENTACIÓN por JOSEP FONTANA
ОглавлениеQuienes trabajamos en el terreno de la historia del tiempo reciente sabemos cuán valioso resulta para nosotros la labor de los periodistas que se especializan en el estudio de la política internacional. Más allá de la realidad puntual de los acontecimientos, ellos son quienes nos transmiten unas experiencias vividas sobre el terreno, que tienen un extraordinario valor, puesto que nos ayudan a contextualizar los hechos y a evitar las manipulaciones a las que los someten con frecuencia los portavoces políticos.
Xavier Batalla, que ha publicado libros sobre las guerras de Iraq y de Afganistán, ha ido un paso más allá para ofrecernos una reflexión global sobre el mundo actual, a la luz de sus experiencias de cronista de la segunda mitad del siglo XX. En este último libro, en el que parte de la convicción de que «todos los órdenes mundiales han sido creados mediante la guerra», se pregunta cuál es en realidad el «nuevo orden» surgido de la guerra fría, lo que exige desvelar las ideas sobre las que se está construyendo.
«El mundo es una idea», nos dice, pero una idea que está generalmente asociada a algún poder, y que puede conducir a una utopía o a una distopía. Para averiguar las ideas que sirven de base a esta primera parte del siglo XXI, Batalla inicia un largo y documentado recorrido por la historia del pensamiento político que ha legitimado las interpretaciones del mundo, desde Tucídides hasta el Fukuyama del «fin de la historia» (y hago esta precisión porque Fukuyama ha dado tantas vueltas desde entonces que resulta difícil saber cómo definirlo hoy), y por las políticas asociadas a este pensamiento.
El primer paso para dilucidar el pensamiento que domina en el presente consiste en distinguir lo que son las ideas básicas que fundamentan la política, del simple ruido de propaganda, tópicos y prejuicios que se destina a atraer los votos. Las elecciones norteamericanas de 2012 nos dieron una buena muestra de la superficialidad de lo que puede llegar a difundirse para este fin.
El aquelarre en que se convirtieron los debates para elegir el candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2012 tuvo como protagonistas a personajes que superaban las viejas historias de hombres como Ronald Reagan, quien, a la vuelta de un viaje a América Central, les contó a los periodistas su sorprendente descubrimiento de que «aquello eran diferentes países», lo que no fue obstáculo para que se esforzase en destruir tres o cuatro de ellos; o como el vicepresidente Dan Quayle, que parecía ostentar hasta ahora el récord de la estupidez, por su incapacidad para deletrear la palabra «patata».
La relativamente reciente cosecha supera, sin embargo, todos los antecedentes, lo que ha llevado a James Marshall Crotty a preguntarse en Forbes: «¿Cómo puede un país con el mayor PIB del mundo, y con un sistema absurdamente complejo para regularlo todo [...] permitir que figuren en su escena nacional hombres y mujeres de un intelecto tan evidentemente inferior?».1
Hubo candidatos republicanos menores, como Michele Bachmann, quien estaba convencida de que había que seguir luchando contra «la URSS», y que afirmaba que las escuelas públicas eran «antros de iniquidad en que se enseñaba a los niños a usar condones, respetar la diversidad religiosa y poner en duda la superioridad moral norteamericana». También hubo otros que estaban condenados a abandonar, como Newt Gingrich, que llegó a contar con el mecenazgo del magnate del juego Sheldon Adelson. Sin embargo, destacaron sobre todas las demás las declaraciones que hacían en público los dos candidatos con más posibilidades de triunfo. Rick Santorum suprimiría las universidades, «donde el 62% de los estudiantes pierden la fe». Mitt Romney, que creía que Rusia (por lo menos ya se había enterado de que la URSS había desaparecido) seguía siendo el principal enemigo geopolítico de Estados Unidos, denunció a Barack Obama en un artículo publicado el 29 de marzo de 2012 en Foreign Policy, por «reducir nuestra fuerza naval y aérea por debajo de los números ya demasiado bajos de la actualidad», pese a que el gasto militar norteamericano es superior al de todos los demás países del planeta sumados (es, en concreto, cinco veces superior al de la segunda potencia militar actual, que es China).2 Por suerte sabemos que todas estas afirmaciones no se correspondían con lo que realmente pensaban, sino que se trataba, como dijo Lloyd Grove, del «paquete cuidadosamente calibrado de temas que les han preparado sus asesores». Porque, concluyó Grove, «ha pasado mucho tiempo desde que a un candidato presidencial se le permitía actuar como un ser humano normal».3
Para descubrir las ideas realmente válidas es mejor acudir al tipo de planteamientos que se usan desde el Gobierno para justificar la política. «Toda política exterior que se precie dice tener buenas intenciones», escribe Batalla. Más allá de esta proclamación destinada al público, lo que hay es la certeza de que quienes la enuncian tienen «intenciones». Lo más difícil es descubrir cuáles son, y si son realmente «buenas» (o en todo caso, para quién lo son).
Batalla dedica mucha atención a lo que Henry Kissinger dice en sus libros; pero no debería sobrevalorar este «autorretrato» intelectual. El Kissinger real, que no es tampoco el que Hitchens malinterpretó con evidencias dudosas, lo vemos reflejado en los documentos que ponen de manifiesto su conducta política, de los que disponemos en una extraordinaria abundancia: los 2.100 memcoms (resúmenes de conversaciones) digitalizados por el National Security Archive, que suman 28.386 páginas, y los miles de telcons (transcripciones de conversaciones telefónicas) a los que hoy tenemos acceso.
Es verdad que este cúmulo de documentos es demasiado amplio como para que un investigador pueda consultarlos cómodamente; pero los volúmenes que nos ofrecen hoy una selección de los textos más interesantes de estos fondos documentales, al igual que los ya publicados sobre las cintas que grabaron las conversaciones de Kennedy, Johnson o Nixon, nos permiten una nueva vía de aproximación al conocimiento de la forma en que se llega a la toma de decisiones políticas, que raras veces es la que los propios políticos afirman para legitimarlas (como lo hacen, por ejemplo, en sus «Diarios», obviamente autocensurados, tal como se puede ver en los de Carter y Reagan).
La importancia de esta fuente reside en que por primera vez nos permite conocer los errores de percepción, las informaciones falseadas o los temores injustificados en que se basaron decisiones que, con frecuencia, tuvieron como consecuencia que se sacrificasen inútil e injustificadamente millares de vidas humanas.
Interpretada de este modo, toda la guerra fría, con sus millones de muertos, habría sido un tremendo error. Lo que ocurre es que hay en ella una dimensión más profunda, que corre desde los planteamientos reservados de Kennan a Truman, hasta el pensamiento «neocon» que Batalla recoge del Defense Planning Guidance de 1992 y del Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century del año 2000. Me refiero, claro está, a la voluntad de mantener una supremacía indiscutida y «desanimar a las naciones avanzadas de cualquier intento de desafiar nuestro liderazgo o de aspirar a un liderazgo regional».
En este terreno, que podríamos llamar «más profundo», no parece que sea enteramente justa la afirmación de que «todo ha cambiado en el escenario internacional en el siglo XXI». Por lo menos así parecen sugerirlo las preocupaciones actuales de los militares norteamericanos, como las del teniente coronel Andrew Krepinevich, director del CSBA (Center for Strategic and Budgetary Assessments), un think tank dedicado a la política de defensa, quien sostiene que lo que Estados Unidos debe decidir ahora es si va a competir o no con China por el control del Pacífico occidental. Si renuncia, habrá de admitir un cambio sustancial en el equilibrio militar mundial; si acepta, «la cuestión es cómo competir con eficacia». De hecho ya hace tiempo que algunos militares se vienen quejando de que las actividades en el Golfo y la guerra de Afganistán les estén privando de los recursos necesarios para esta tarea.4
De este mismo think tank surgió un texto que defendía el nuevo concepto estratégico de «AirSea battle», que se completó en 2009 y apareció desarrollado en 2010 en un extenso documento que contaba como autores con un equipo dirigido por el capitán de la armada Jan van Tol, experto en planificación estratégica. Su finalidad es la de perseverar en los objetivos planteados desde comienzos de la guerra fría, con el fin de impedir el ascenso de cualquier competidor que pueda desafiar la supremacía mundial de Estados Unidos, lo cual exige, en primer lugar, mantener el control de las rutas terrestres, marítimas y aéreas, que son las arterias del comercio internacional.5
Van Tol asegura que el objetivo de esta estrategia, que implica el uso conjunto de fuerzas aéreas y navales, no es la guerra, pero en su estudio se desarrollan planes para interceptar el comercio con China, confiscando en alta mar los cargamentos de las embarcaciones, en operaciones en las que se especula, sin embargo, con la posibilidad de hacer frente a una posible respuesta armada china, a lo que podría responder la presencia de tropas estadounidenses en Australia.
Si añadimos a ello la evidencia de que los dirigentes chinos creen hoy por su parte que ha llegado el momento de asumir su papel en el mundo, y que es Estados Unidos quien se encuentra en «el lado equivocado de la historia»,6 podría resultar que el futuro se pareciese demasiado al pasado —Kissinger no duda en seguir usando para la actualidad el concepto de «guerra fría»— y que lo que debería preocuparnos no es precisamente el cúmulo de dislates que puede soltar un político estadounidense.
Xavier Batalla tiene toda la razón. Para entender el mundo en que vivimos no basta con seguir día a día los acontecimientos, sino que necesitamos desentrañar las ideas que los explican. Una tarea compleja y difícil, a la que deben seguir ayudándonos informadores de su categoría.
J. F.