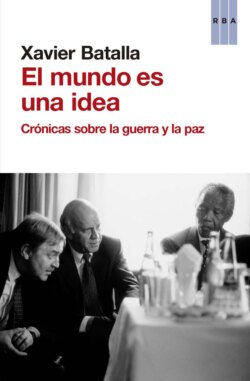Читать книгу El mundo es una idea - Xavier Batalla - Страница 5
PREFACIO
ОглавлениеTodos los órdenes mundiales han sido creados mediante la guerra. A cada conflagración le seguiría una ambiciosa iniciativa diplomática con el propósito de evitar que la historia se repita. El primer acto de contrición en el siglo XX fue la Sociedad de Naciones, creada bajo los auspicios del presidente estadounidense Woodrow Wilson, un idealista. Pero el Senado norteamericano se refugió en el aislacionismo y Alemania, derrotada, fue excluida, como Rusia. Una Sociedad de Naciones sin tres de los grandes no tenía posibilidades, y fracasó. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) intentó mejorar el invento multilateral. Nació impulsada por la coalición vencedora en la Segunda Guerra Mundial, con una cincuentena de países, y los objetivos que se fijó fueron ambiciosos: eliminar las causas de la guerra, la tiranía y la injusticia. Pero la guerra fría enterró los ideales que siguen haciendo de la ONU el símbolo de la inalcanzable salud moral del mundo.
Ahora, en la segunda década del siglo XXI ya han sonado tambores de guerra a propósito de Siria, Corea del Norte y el controvertido plan nuclear que tiene Irán en su mente. Estados Unidos simbolizó un final bélico con la arriada de su bandera en Bagdad el 15 de diciembre de 2011. El mundo continúa esperando la iniciativa que evite que la historia se repita.
Cuando terminó la primera guerra del Golfo (1990-1991), George H. W. Bush recuperó la retórica de Wilson y, por tercera vez en el siglo XX, un presidente estadounidense anunció un nuevo orden. Y este orden, según Bush, debería caracterizarse «por el gobierno de la ley más que por el recurso a la fuerza», pero la historia se repitió con Bush hijo, primero, legalmente, en Afganistán, y después, ilegalmente, en Iraq.
Bush creyó tener dos grandes ideas para establecer unilateralmente un nuevo orden, pero su guerra global contra el terrorismo no ha creado nada, incapaz de reorganizar el mundo. Fred Kaplan, autor de How a Few Grand Ideas Wrecked American Power (2008), sostiene que Bush fracasó por dos razones. Primero, porque los neoconservadores tuvieron la idea de que el mundo había cambiado después del 11 de septiembre de 2001, cuando, en realidad, el mundo —el poder y la guerra— sigue funcionando igual que antes. Y segundo, porque Washington actuó con el convencimiento de que, una vez en la posguerra fría, tenía tanto poder que podía actuar unilateralmente. Estas dos ideas fijas, que no grandes, demostraron que Bush, en opinión de Kaplan, fue ingenuo, impulsivo y tozudo, convencido de que su rectitud moral le podía ahorrar el conocimiento de la historia.
El mundo es una idea. Mejor dicho: es una idea sobre cómo funciona o debería funcionar. Si tuviéramos que hacer caso a Gengis Kan, la cosa estaría clara. Para el líder de los mongoles, el placer más dulce de la vida era «cazar y vencer a los enemigos, apoderarse de sus bienes, dejar a sus esposas llorando y gimiendo, montar su caballo castrado [y] servirse del cuerpo de sus esposas como camisón y ayuda».7 En cambio, para los contrarios a la guerra, la paz es el estado normal de las sociedades. El mundo es una idea, pero, según quién la tenga, esta puede ser una utopía o una distopía. Si la utopía es la búsqueda de un ideal imposible, la distopía es un lugar sin esperanzas.
John Keegan, celebrado autor de la Historia de la guerra, ¿qué es la guerra?, un agnóstico en la materia, dice que «las civilizaciones deben su nacimiento a los guerreros y sus culturas nutren a los guerreros que las defienden».8 Robert D. Kaplan, realista, no parece mal encaminado cuando dice que «uno debe tener siempre presente que las ideas importan, para bien o para mal, y reducir el mundo simplemente a luchas de poder equivale a hacer un uso cínico de Maquiavelo. No obstante, algunos académicos e intelectuales van demasiado lejos en la dirección opuesta: tratan de reducirlo todo simplemente a ideas y descuidan el poder».9 Y los idealistas en las relaciones internacionales fueron los filósofos de la Ilustración.
Los atenienses inventaron la democracia, que fue destruida por Esparta (el físico David Deutsch afirma que no somos inmortales porque Atenas perdió en el Peloponeso). Los chinos inventaron la burocracia. Los judíos inventaron la «monarquía limitada», ya que solo Dios podía tener el poder supremo. Los romanos inventaron los contrapesos de poder. Y los europeos inventaron, además, los parlamentos, como el sistema europeo de equilibrio de poder surgido en el siglo XVII, de la guerra de los Treinta Años. Entonces se creía que el mundo era uno de los dos cielos: como Dios gobernaba el cielo, un emperador gobernaría el mundo secular y un papa la Iglesia universal. Pero este nuevo término sirvió luego para definir una política de equilibrio de poder: la expresión Realpolitik reemplazó al término francés raison d’État. En Mobsters10 se dice: «Agallas y cerebro. Teniendo eso no necesitan ejército». Michael Karbelnikoff le hace decir al actor F. Murray Abraham en su película: «Hace cien años, Austria estaba gobernada por un príncipe llamado Metternich. Austria era débil y sus vecinos fuertes, pero Metternich era un viejo zorro frío y calculador. Si uno de los países se volvía demasiado fuerte, organizaba una alianza contra él. Eso llevaba a Europa al borde de la guerra y entonces todos se lo agradecían cuando impedía que estallara la contienda». «Entonces, apenas tenía ejército», replica uno de los gánsteres. «Sin embargo —contesta F. Murray Abraham—, tenía a Europa cogida por los huevos».11 Todos entendieron que así es como funciona la Mafia.
Egipcios, sumerios, chinos, asirios, griegos, indios y romanos se hicieron con esclavos a los que obligaron a trabajar en la construcción de murallas para protegerse de los extranjeros. Los habitantes de Jericó construyeron una muralla para proteger su ciudad, como hicieron los chinos con la mayor barrera entre su imperio y los que consideraban extraños; las fortificaciones se convirtieron en la especialidad italiana y, como pasó siglos después, también lo hicieron soviéticos e israelíes.
Nuestros antepasados, como afirma William R. Polk,12 lidiaron con el problema que representa el extranjero, o el bárbaro, con muchas ideas: desde el aislacionismo hasta el colonialismo; desde el comercio hasta el imperialismo; desde la diplomacia hasta el espionaje (Heródoto13 consideró que la primera misión de espionaje de la historia fue la que Jerjes despachó a Grecia desde Asia); desde la liberación hasta la esclavitud, y desde la actividad misionera hasta la exterminación. Cuando Cicerón dejó escrito en el siglo I a. C. que «todos los cimientos de la comunidad humana» estaban amenazados por tratar a los extranjeros peor que a los ciudadanos romanos, ya estableció la base de la sociedad internacional.14 Cicerón, como Aristóteles, fue un idealista que se basaba en valores morales.
«La guerra es tan antigua como la humanidad, pero la paz es una invención moderna», escribió el jurista sir Henry Maine a mediados del siglo XIX. Y Michael Howard ha escrito que «la paz inventada por los pensadores de la Ilustración, un orden internacional en el cual la guerra no desempeña ningún papel, ha sido una aspiración común entre los visionarios a lo largo de la historia, pero, por sorprendente que parezca, tan solo hace un par de siglos que se ha convertido en un verdadero objetivo y aspiración para los líderes políticos».15 Pero sigue siendo una aspiración.
La sociedad global tiene nuevas ideas y desafíos, particularmente desde el final de la guerra fría. Entre los nuevos factores están el experimento sin precedentes de la Unión Europea, las emergentes economías —la venganza de la descolonización—, la creciente influencia de las fuerzas no gubernamentales en la política exterior de un Estado, las innovaciones de globalización del comercio y de las comunicaciones, y de las demandas de las voces, previamente ignoradas, de las mujeres y las minorías. Por eso, el análisis de las relaciones internacionales deberá basarse en la conjunción de las diferentes teorías capaces de entender el mundo. En realidad, la humanidad sigue estando dividida entre quienes creen que la paz debe ser preservada y quienes creen que todavía debe ser alcanzada.
El orden medieval europeo entre los siglos VIII y XV fue producto de una simbiosis perfecta entre los guerreros que garantizaban el orden y el clero que lo legitimaba. Fue entonces cuando se inventó la paz, es decir, la visión de un orden social en el que la guerra había sido abolida: un orden en absoluto resultante de una intervención divina, sino fruto del pensamiento y la razón humana.16 El historiador Carlo M. Cipolla dejó escrito que «el déficit público fue una invención de las ciudades-estado italianas en la Edad Media después de una serie de guerras en que se vio envuelta Florencia».17
Timothy Garton Ash, catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford, resume la historia del mundo occidental en un párrafo de su obra Mundo libre.18 Dice que en las escuelas y universidades estadounidenses ha habido generaciones de estudiantes que han aprendido un relato de la civilización occidental que avanza desde Grecia y Roma, pasando por la expansión del cristianismo en Europa, el Renacimiento, la Reforma, la Ilustración, las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa, el desarrollo del capitalismo, la burguesía y el sufragio universal, hasta las dos guerras mundiales y la guerra fría. Todo empezaría, pues, en Platón, y se habría prolongado hasta la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que ganó la guerra fría sin disparar un solo tiro contra la Unión Soviética, desaparecida en 1991. Pero las ideas son algo distinto de los acontecimientos.
Las ideas son consecuencia, a menudo, de los acontecimientos, aunque también pueden ser su causa. Los regímenes comunistas, por ejemplo, fueron producto, al menos en parte, de la idea de Karl Marx de que la historia terminaría con la victoria del socialismo. En sentido contrario, la idea de Francis Fukuyama de que la historia terminó con el triunfo de la democracia y del libre mercado, fue consecuencia de un acontecimiento, el que puso fin al siglo XX: el fracaso comunista. Fukuyama se inspiró para ello en Hegel y Alexandre Kojève, pensador francés de origen ruso que también tuvo la idea del final de la historia.
George W. Bush tuvo muchas ideas. Cuando era candidato a la presidencia hizo campaña como un político conciliador, pero una vez en la Casa Blanca cambió de idea y abominó del consenso. Empezó prometiendo una política exterior humilde y contraria a la idea de construir naciones, algo que consideraba, al menos en boca de Condoleezza Rice —su secretaria de Estado en su segundo mandato— propio de ingenuos que se mueven más por ideas que por los intereses nacionales. Bush, después de los atentados en Nueva York, Washington y Pensilvania del 11 de septiembre de 2001, se embarcó en la construcción idealista de Afganistán e Iraq. Bush volvió a nacer como idealista. No solo se trataba de derrocar al talibán, sino de construir una democracia en Afganistán. Y después de Afganistán, en Iraq y, finalmente, en todo Oriente Medio. Los neoconservadores, que fueron la fábrica de ideas de Bush, dijeron después que la idea era buena y que lo que falló fueron los acontecimientos. Las ideas importan, aunque no siempre se pueden llevar a la práctica.
Isaiah Berlin sentenció que «Robespierre, José II de Austria o Lenin no consiguieron traducir del todo sus ideas. En general, Bismarck, Lincoln, Lloyd George y Roosevelt sí lo hicieron». ¿Por qué unos logran sus objetivos y otros no? Para Berlin, la diferencia es que los primeros comprenden y los segundos no comprenden la naturaleza del material humano con el que están tratando. «Robespierre, José de Austria y Lenin hicieron todo, o casi todo, lo que era humanamente posible para encontrar la solución adecuada. Leían, estudiaban, discutían, reflexionaban [...] Sin embargo, fracasaron visiblemente y no consiguieron lo que deseaban. Tan solo consiguieron alterar violenta y permanentemente el orden que encontraron y produjeron una situación que ni ellos ni sus enemigos esperaban. Bismarck, Lincoln y Roosevelt lo hicieron», escribió Berlin en El poder de las ideas.19
Aunque el estudio de las relaciones internacionales comenzó de manera sistemática en el siglo XX, las relaciones entre el individuo y el Estado, la legitimidad y la autoridad, y el derecho y la ética no fueron inventadas en el siglo XX. Los antiguos griegos, los filósofos indios y los profetas del Antiguo Testamento también se enfrentaron a los mismos problemas, como afirma Kenneth W. Thompson.20 La esencia de los problemas políticos y sociales no ha cambiado con la historia.
En el siglo XX dominaron dos paradigmas de las relaciones internacionales: el realismo y el idealismo. El realismo occidental hunde sus raíces en Tucídides, que estableció el equilibrio del poder. Kautilya, autor del Arthasastra (Libro del Estado) y principal consejero de Chandragupta Maurya, fundador en el 320 a. C. del imperio de la India, es comparado con Nicolás Maquiavelo cuando explica, como ha señalado Robert R. Kaplan, «cómo un príncipe, al que llama “el conquistador”, puede fundar un imperio explotando las relaciones entre varias ciudades-estado». Y Sun Tzu, que conoció la guerra y la detestaba, aunque reconocía su necesidad, diseñó la táctica que hizo posible el Imperio chino.
Clausewitz, excombatiente en las guerras napoleónicas —que escribió De la guerra—, no dijo, como ha advertido John Keegan, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, sino «que se contentó con decir que un animal político es un animal guerrero sin atreverse a considerar el concepto de que el hombre es un animal pensante en quien el intelecto gobierna el imperativo de cazar y la capacidad de matar».21
Los inventores del idealismo en las relaciones internacionales fueron los filósofos de la Ilustración, como Immanuel Kant, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, que pusieron el acento en la necesidad de la cooperación. Y también Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que contempló una federación de Estados como medio para alcanzar la paz, es otra piedra angular del pensamiento idealista, como en el siglo XX lo fue el historiador Arnold Toynbee.
El paradigma idealista o liberal disfrutó una efímera gloria después de la Primera Guerra Mundial, cuando el presidente estadounidense Woodrow Wilson y otros idealistas impulsaron la Sociedad de Naciones, con el propósito de ganar la guerra que pusiera fin a todas las guerras. Pero el fracaso de sus esfuerzos desembocó en el triunfo del realismo, que imperó en la guerra fría. Robert D. Kaplan, realista, sostiene que «el realista puede que tenga los mismos objetivos que el idealista, pero entiende que a veces es necesario posponer la acción para asegurar el éxito».22
El historiador Tucídides (460-411 a. C.), considerado el padre del realismo, narró, en Historia de la guerra del Peloponeso, uno de los episodios más dramáticos del conflicto entre atenienses y espartanos, en el que Atenas, desde una posición de fuerza, exigió la rendición de la isla-Estado de Melos. El acontecimiento sucedió en el año 450 a. C., cuando unos diez mil atenienses se enfrentaron a unos quinientos melios, y el enviado de Atenas, en lo que se conoce como el «Diálogo de Melos», se dirigió a los melios con estas palabras: «Se trata más bien de alcanzar un posible acuerdo con lo que unos y otros sentimos, porque vosotros habéis aprendido, igual que lo sabemos nosotros, que en las cuestiones humanas las razones de derecho intervienen cuando se parte de una igualdad de fuerzas, mientras que, en caso contrario, los más fuertes determinan lo posible y los débiles lo aceptan».23 Y los melios respondieron a los atenienses: «Lo útil (es necesario, en efecto, moverse en esos términos, puesto que vosotros habéis establecido que se hable de lo conveniente dejando aparte de este modo las razones de derecho), lo útil, decimos, exige que nosotros no acabemos con lo que es un bien común, sino que aquel que en cualquier ocasión se encuentre en peligro pueda contar con la asistencia de unos razonables derechos y obtenga provecho de ellos si con sus argumentos logra un cierto convencimiento de su auditorio, aunque sea dentro de los límites estrictos». Es decir, en su respuesta a los atenienses, los melios dijeron que podría llegar un día en que Atenas, si fuera derrotada, desearía que hubiera un sistema de normas que les protegiera. Los atenienses (que fueron finalmente derrotados en la guerra contra Esparta, librada entre los años 431 y 404 a. C.), rechazaron con desdén su propuesta. En el siglo XX, la idea de los atenienses seguía fija en H. J. Mackinder, cuando afirmó que «el gobierno del mundo aún se basa en la fuerza».24
En la República,25 que Platón escribió unos cuarenta años después del diálogo entre atenienses y melios, Trasímaco —que fue modelado a imagen de uno de los más implacables atenienses— representa el cínico sofista que transmite el mensaje de Atenas. Y como afirma Simon Blackburn, «unos y otros son los representantes de la Realpolitik maquiavélica, saben que viven en un mundo despiadado y tratan de adaptarse a él. Tanto ellos como sus sucesores han dejado una larga mancha en la historia de la humanidad (los melios no se rindieron, y los atenienses asesinaron a los hombres y esclavizaron a las mujeres y los niños) [...] Fueron los antepasados directos del neoconservadurismo estadounidense, una ideología que encuentra su inspiración inmediata en Leo Strauss, teórico y especialista en Platón».26
Los realistas son escépticos, aunque no todos, sobre la relevancia de la moralidad en las relaciones internacionales. Y Tucídides no hizo otra cosa que presentar el «Diálogo de Melos» como el primer debate entre realistas e idealistas: ¿deben basarse las relaciones internaciones en los principios de la justicia y la ética o, por el contrario, seguir moviéndose por los intereses nacionales y el recurso a la fuerza? La destrucción de Melos, que provocó el destierro de Tucídides por los atenienses, no cambió el curso de la guerra del Peloponeso, que acabó con la derrota de Atenas. Pero el realismo de Tucídides —ni inmoral ni amoral— es comparable al realismo del filósofo francés Raymond Aron, que escribió en el siglo XX: «Los hombres saben a la larga que el derecho internacional debe someterse a la realidad. Un estatus territorial termina invariablemente por ser legalizado, siempre y que perdure. Una gran potencia que quiera impedir a un rival realizar conquistas debe armarse y proclamar con antelación una desaprobación moral».27
Robert D. Kaplan sostiene en El retorno de la Antigüedad que «puede que La Historia del Peloponeso sea la obra más emblemática sobre la teoría de las relaciones internacionales de todos los tiempos. Es el primer trabajo que introduce el pragmatismo general en el discurso político. Y sus enseñanzas han sido elaboradas por autores como Thomas Hobbes, Alexander Halmilton —uno de los padres fundadores de Estados Unidos—, Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz y, en nuestra época, Hans Morgenthau, George F. Kennan y Henry A. Kissinger».28
El legado de san Agustín fue el realismo político: la idea de que el ideal del orden internacional debía ser preservado por el equilibrio de poder. Y santo Tomás de Aquino ofreció la idea de una política basada en la razón: para él, el mejor orden internacional era un orden de pequeños y medianos Estados con moderadas ambiciones. Reinhold Niebuhr, el teólogo estadounidense y protestante que fue faro del realismo cristiano, situó en el siglo XX a Aquino en la región de los idealistas, y a Agustín entre los realistas.29 Pero los dos coincidieron en que la guerra debía estar subordinada a normas morales.
Nicolás Maquiavelo (1469-1527) cambió esta tradición moral cristiana y la calificó de no realista. El maquiavelismo es un realismo, tanto en las cuestiones internas de los Estados como en las relaciones exteriores, que niega la relevancia de las cuestiones morales, y en el que el fin justifica los medios. Para Maquiavelo, el cristianismo alababa a los dóciles, lo que permitía que el mundo fuera dominado por los malvados. Por eso prefería una ética pagana que aumentara el instinto de conservación.
El resultado fue El príncipe,30 la obra más conocida de Maquiavelo, publicada en 1532, después de su muerte. Fue, en realidad, una guía para ayudar al amoral y cruel César Borgia —que gobernó Florencia de 1513 a 1519— a defenderse de sus enemigos extranjeros, por lo que, debido a su astucia, resulta fácil encontrar en su escrito una justificación para casi todas las opciones políticas. Así, las ideas de Maquiavelo también influyeron a los padres fundadores de Estados Unidos, aunque tuvieran más fe en la gente corriente de la que pudiera tener Maquiavelo.
El sistema político de Estados Unidos data de 1787, cuando los cincuenta y cinco delegados procedentes de los trece estados originales se reunieron en Filadelfia para redactar una constitución. Y los reunidos se movieron más por el miedo que por las ambiciones. Tras haber conseguido la independencia de Gran Bretaña, los delegados temían que su libertad fuera destruida por la anarquía. William R. Polk ha explicado así los temores de los delegados: «Según creían, no era posible confiar en el pueblo; a menudo se mostraba perezoso, ignorante y sujeto a la manipulación por parte de los tiranos. La única salvaguarda que acertaron a imaginar fue dividir el poder de tal modo que ningún grupo pudiera dominarlo por completo».31
El debate entre el mundo natural, en el que mandan los intereses, y el mundo modificado por la ética, que sería el de los principios, será seguramente interminable. La política del mundo natural se basa, naturalmente, en la fuerza. Esta es la idea que tuvo Thomas Hobbes (1588-1683) con su concepto de un estado anárquico de las relaciones internacionales. La política del mundo deseable descansa en el derecho y su gran abogado es Immanuel Kant (1724-1804).
René Descartes fue el sistematizador del racionalismo europeo. La situación comenzó a cambiar unos años más tarde, cuando Isaac Newton, al observar cómo caían las manzanas, formuló la ley de la gravitación universal. La manzana, en su trayecto hasta el suelo, recorrió la distancia que separa la monarquía absolutista de la monarquía parlamentaria surgida de la Gloriosa Revolución inglesa de 1688-1689. Para Michael Howard, «durante la segunda mitad del siglo XVII, con la aspiración del Estado, apareció un nuevo concepto newtoniano en el que los Estados mantenían una relación semejante a la que el universo y los planetas mantienen entre sí. Entonces el mantenimiento de la paz pasó a verse como la conservación del equilibrio de poderes, que se debía a constantes regulaciones mediante la guerra».32
El mundo ha cambiado. Y dos de estas grandes ideas, así como su híbrido, siguen moviendo el mundo. Hugo Grotius hizo una inestimable aportación al orden internacional durante el terrible período de la guerra de los Treinta Años.33 Desde entonces, el debate principal ha seguido siendo entre las ideas de Hobbes, un realista (Leviatán,34 1651), para quien «las convenciones, sin la espada, son solo palabras»,35 y las de Kant, un idealista (La paz perpetua,36 1795).
Hobbes tuvo una visión sombría de la naturaleza humana, una profunda desconfianza en el sistema internacional y el convencimiento de que es la fuerza, y no la cooperación, la que evita los conflictos. La idea de Kant fue que el hombre está hecho de «material corrupto», pero tuvo luces para razonar que la cooperación entre Estados genera seguridad y estabilidad.
Los neoconservadores estadounidenses, que afirmaron que en Iraq lo que les movió fueron los principios y no los intereses, lo tuvieron claro. Uno de sus campeones, Robert Kagan, autor de Poder y debilidad: Europa y Estados Unidos en el nuevo orden mundial,37 dijo que el enfrentamiento entre Estados Unidos y Europa era una confrontación entre el mundo real y el mundo deseable. Kagan sostiene que tan solo se puede vivir en el mundo real y añade que el humanitarismo de Europa es únicamente posible porque es irrelevante. Dicho más llanamente: Kagan considera ingenuos a los europeos, incluidos sus dirigentes, por creerse la paz perpetua.
Kant, amante tanto de la Revolución francesa como de la norteamericana, planeó sobre el conflicto de Iraq. El pensador alemán es más conocido por su dedicación a la metafísica y a la filosofía, pero también fue un maestro del pensamiento político internacional. Su trabajo fundamental en este campo es el ensayo La paz perpetua, obra escrita en 1795. En la primera redacción de su trabajo, Kant afirmó que el mantenimiento de los ejércitos es, en sí mismo, una de las primeras causas de la guerra ofensiva, expresión con la que en su época, posiblemente, aludía a la guerra preventiva, la doctrina popularizada por George W. Bush y sus aliados. En la versión definitiva de esta obra, Kant expuso de manera razonada el derecho de las naciones a crear una federación de Estados libres.
Las naciones, como los individuos en estado natural, dice Kant, viven con el temor a los otros, por lo que, en su opinión, la solución sería una federación de naciones pacíficas que pretendan poner fin a la guerra. El propósito de esta federación no sería la acumulación de poder o la intimidación de los otros, sino la seguridad y la preservación de la libertad de los Estados. Es decir, Kant, para regatear la guerra, propuso la creación de organismos internacionales atendiendo al mandato de la Ilustración o, lo que es lo mismo, de la razón.
Lord Castlereagh, realista, y George Canning, idealista, personificaron hace dos siglos el debate entre Hobbes y Kant sobre cómo debe ser una política exterior. Castlereagh, uno de los grandes protagonistas del reaccionario Congreso de Viena (1814-1815), resumió la política exterior en la defensa de los intereses nacionales; Canning, un plebeyo que prosperó gracias a su extraordinaria elocuencia, defendió los valores democráticos. El primero, pues, fue un pesimista sobre la condición humana; el segundo pudo pasar por idealista.
Una mañana de septiembre de 1809, Canning, entonces ministro de Negocios Extranjeros, y Castlereagh, ministro de la Guerra, se enfrentaron en un duelo con pistolas. Ninguno de los dos sufrió heridas de consideración, pero, en cuanto a las ideas, ganó Castlereagh. Doscientos años después, los dirigentes actuales suelen seguir hablando con el lenguaje de los ideales y actúan según la lógica realista.
Toda política exterior que se precie dice tener buenas intenciones. Un magnífico ejemplo fue el primer ministro William Gladstone, quien en 1880 sentenció que la decencia cristiana y los derechos humanos dirigirían la política exterior británica a partir de entonces. Después de Gladstone, el idealismo fue la perspectiva dominante tras la Primera Guerra Mundial.
Estimulados por el presidente estadounidense Woodrow Wilson —partidario de la expansión de la democracia y que centró sus esfuerzos en el desarrollo de la ley para superar las cuestiones de poder y los intereses nacionales, que consideraba amorales—, los idealistas de las décadas de 1920 y 1930 tuvieron la idea de construir un nuevo orden internacional donde no tuvieran cabida la diplomacia secreta, la creación de organismos internacionales y el rechazo del célebre principio del Senado romano «si vis pacem, para bellum» («si quieres la paz, prepárate para la guerra»), un endiablado engranaje que destruyó Europa en la Primera Guerra Mundial. El liberalismo internacional desembocó en la creación de la Sociedad de Naciones y en el Pacto Briand-Kellogg, con el que, en 1928, se pretendió nada menos que prohibir la guerra. Para los idealistas, la diplomacia secreta y el equilibrio del poder fueron las causas de la guerra.
Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, la escena internacional era un caos, como ocurre ahora. Algunos argumentan que hoy la amenaza es el islam resurgente; en 1919 era el bolchevismo. El proyecto de Wilson era tan ambicioso que Clemenceau, primer ministro francés, ironizó sobre si el presidente estadounidense creía ser Jesucristo.38 Wilson, que era la personificación del idealismo estadounidense, también fue puesto a prueba en 1919. Un reportero de The Washington Post que cubría la revuelta egipcia contra los británicos afirmó que el nacionalismo egipcio se alimentaba de «ideales wilsonianos». «Los manifestantes marchan cantando el credo wilsoniano», escribió. Por el contrario, Wilson hizo oídos sordos a las peticiones de los nacionalistas egipcios y reafirmó su apoyo al poder colonial británico.
Wilson, convencido de que los tiranos eran los que arrastraban a los ciudadanos a la guerra, y no al revés, creyó llegado el momento de que la opinión pública pudiera decir la suya en materia de política exterior. Hasta el siglo XX, la política exterior fue una materia reservada para los gobiernos. Los parlamentos y la ciudadanía debían conceder que el asunto, dada su extraordinaria complejidad, estuviera reservado para esa élite. Wilson contó inicialmente con el apoyo entusiasta de Lippmann, el periodista que en su tiempo mejor reflexionó sobre la opinión pública. Y también se vio asistido por Gallup, el padre de los sondeos de opinión. El resultado fueron dos ironías: Wilson accedió a la Casa Blanca con la promesa de no ir a la guerra, y Lippmann terminó convirtiéndose al realismo.
Lippmann se justificó con estas palabras: «Participamos en la guerra (1914-1918) que terminó con la victoria de los pueblos libres [...] Así entramos en los años veinte, rechazando la posibilidad de la paz en el mundo porque existían muchos problemas, y creyendo que la paz debía durar simplemente declarando que debería durar. Tan encantados estábamos con nuestros nobles y nada costosos sentimientos que, aunque el mundo estaba desorganizado y caótico, decidimos desarmarnos a nosotros mismos y a las democracias».39 Raymond Aron dejó escrito en sus memorias que «Lippmann rechazaba ver los hechos y los hombres, porque ni unos ni otros encajaban en su concepción global de la historia, en la que, según su tesis, se da la primacía de la nación sobre la ideología.40
El internacionalismo liberal fue criticado en la década de 1930 por Reinhold Niebuhr y por E. H. Carr. La Sociedad de Naciones, a la que Estados Unidos nunca perteneció, así como tampoco Japón y Alemania, fue un fracaso, un organismo incapaz de crear un sistema de seguridad colectiva para hacer frente a los Estados que violasen los principios de la organización, y esto provocó la reacción de los realistas. En su principal obra sobre las relaciones internacionales, Carr (1892-1982) criticó la posición idealista, calificándola de «utopía», y añadió que «el utópico establece un patrón ético que pretende que sea independiente de la política y trata de lograr que la política se adecue a él. El realista no puede entender de forma lógica ningún patrón valorativo salvo el de los hechos. En su opinión, el patrón absoluto del utópico está condicionado y dictado por el orden social y es, por tanto, político. La moralidad solo puede ser relativa, no universal. La ética debe ser interpretada en términos de política y la búsqueda de una norma ética fuera de la política está abocada a la frustración. La identificación de la realidad suprema con el bien supremo, que el cristianismo alcanza mediante un golpe enérgico de dogmatismo, es alcanzada por el realista a través del supuesto de que no hay otro bien que la aceptación y el entendimiento de la realidad».41
Cuando Hitler utilizó el poder alemán, ignorando las leyes internacionales y la moralidad, volvió a sonar la hora de la perspectiva realista. El contraataque fue fulminante. Múnich, donde el Reino Unido y Francia accedieron a las demandas alemanas de 1938 con la esperanza de garantizar una paz duradera, se transformó en el símbolo del idealismo. La Segunda Guerra Mundial podría haberse evitado, según argumentan los realistas, si Londres y París no hubieran permitido que sus ideales distorsionaran sus cálculos sobre la importancia de los intereses y hubieran advertido seriamente a Hitler. Margaret MacMillan tiene una opinión distinta de lo sucedido en Múnich: «¿Se equivocaron las democracias en los años treinta al intentar evitar la guerra? Estaban obsesionadas por la espantosa cifra de muertos de la Primera Guerra Mundial, tan reciente aún, y por el temor de que la nueva tecnología de las bombas destruyera la civilización. En lo que se equivocaban, como Neville Chamberlain, y es fácil decir esto retrospectivamente, era en su creencia de que Hitler se detendría una vez satisfechos los objetivos “razonables” de Alemania, como el Anschluss con Austria».42
Hans Morgenthau (1904-1980), influenciado por Niebuhr y Hobbes, representó la reacción radical contra el idealismo, como hizo Maquiavelo contra la excesiva utopía de la época de la caballería. En su libro más famoso, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, afirma que «las relaciones internacionales, como la política, son una lucha por el poder».43 Morgenthau tuvo una idea que creyó luminosa: propuso un plan para Alemania para reconstruirla como un país agrícola, sin industria. No sería una idea brillante, como demostró el Tratado de Versalles treinta años antes. Y el secretario de Estado de Truman, James F. Byrnes, en una acción realista, la rechazó en 1946. Morgenthau se pasó de realista.
Franklin D. Roosevelt rescató la idea de Wilson de la seguridad colectiva con la creación de la ONU. No obstante, la guerra fría dio al traste con los propósitos de enmienda. Henry Kissinger, secretario de Estado de Nixon y de Ford, lo explicó así: «Una vez que la visión del presidente Roosevelt sobre un sistema de seguridad colectiva supervisado por cuatro gendarmes se hundió irremisiblemente, Estados Unidos necesitó cerca de tres años para desarrollar la alternativa que se conoció por la doctrina de la contención».44
Los libros de historia explican que la ONU nació con la firma de San Francisco, en abril de 1945. En realidad, San Francisco fue la culminación de un esfuerzo político y militar que comenzó mucho antes. Estos orígenes ayudan a entender que la ONU no es solo un accesorio idealista, como dicen sus críticos, sino una necesidad realista, como sostienen sus abogados. Roosevelt impulsó la ONU para ganar, militar y políticamente, así como para establecer los cimientos de una paz duradera. La primera piedra del edificio fue la Carta Atlántica, suscrita en 1941. Roosevelt fue acusado de idealista al inspirarse en la Sociedad de Naciones. Los wilsonianos tradicionales creían, y creen, que las instituciones supranacionales proporcionan la necesaria legitimidad para que un Estado ejerza su poder. Es decir, rechazan la idea de que una sola nación, por iluminada que sea, pueda ser un juez mundial. El invento no funcionó a causa del estallido de la guerra fría.
George F. Kennan, entonces diplomático de la embajada estadounidense en Moscú, envió a Washington, a través de cinco telegramas, lo que fue conocido como la «contención». La política de la contención fue el resultado de una posición intermedia adoptada por el presidente Harry S.Truman entre los partidarios de una política de apaciguamiento con respecto a los soviéticos (Henry Wallace, vicepresidente de Estados Unidos entre 1941 y 1945, y candidato a la presidencia en 1948 por el Partido Progresista), y la negociación (James F. Byrnes, secretario de Estados Unidos con Truman entre 1945 y 1947), por una parte, y los que preconizaban una política de confrontación (roll-back), por otra. El resultado fue la militarización de la guerra fría.
Kennan tuvo grandes ideas. Convencido de que la crisis del régimen soviético estaba escrita en la propia naturaleza del sistema totalitario, propuso la ruptura de todo contacto con la URSS hasta lograr una evolución positiva del sistema comunista. Pero se opuso a la militarización de la contención, y resultó derrotado. Fue uno de los artífices del Plan Marshall, y en la década de 1950 propuso que Alemania se transformara en un país neutral del que Estados Unidos y la Unión Soviética retiraran sus tropas. La idea le costó que sus críticos le tildaran de liberal. Fue un realista clásico que siempre abogó pacientemente por el uso de la fuerza.
Lo más importante para Kennan no fue el legalismo. Cuando el espíritu de la indignación controla la utilización de la fuerza, dijo, la moral del Estado exige la rendición incondicional del enemigo. Irónicamente, cuando más se emplean los altos principios morales es cuando se intensifica la violencia y es más destructiva de la estabilidad, que no es lo que ocurre en las guerras basadas en la defensa de los intereses nacionales. La guerra total y la rendición son los precios de la guerra librada por la obsesión legalista-moralista. En 1966, en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, sobre Vietnam, Kennan dijo: «A nuestro país no se le debería exigir, ni se debería exigir él mismo, que cargue con el descomunal peso de determinar las realidades de cualquier país [...] Esto no solo no es asunto nuestro, sino que además no creo que lo podamos llevar a cabo con éxito».45
Los realistas son considerados fríos. Su oficio es el cálculo del poder y el egoísmo. Pero este no parece ser el caso de Kennan, quien dejó escrito como aviso para navegantes: «En mi opinión, la aproximación legalista y moral a las relaciones internacionales se identifica con el concepto de la guerra total y de la victoria total».46 Isaiah Berlin dividió también a los intelectuales entre zorros y erizos, y la magnífica biografía escrita por John Lewis Gaddis (George F. Kennan. An American Life, 2011), el historiador de la guerra fría, demuestra que Kennan fue un zorro. «[El realismo] puede ser, para muchos, sinónimo de cinismo y reacción. Yo no comparto esas dudas. El concepto de realista no puede ser iliberal», dijo.
A quien no se puede tildar de idealista es a Henry Kissinger. Una mañana del verano de 1944, en Camp Claiborne (Luisiana), el general Alexander Bolling, comandante de la división 84 de infantería, presenciaba unas maniobras cuando reparó en un hombre pequeño con un monóculo y uniforme de la Wehrmacht, que se dirigía a las tropas en un impecable alemán de clase alta. «¿Qué está haciendo, soldado?», preguntó el general. «Hago ruido de batalla en alemán», contestó el soldado Fritz Kraemer, reclutado un año antes y conocido como «el Prusiano».47 Uno de los soldados que escucharon aquel día la arenga de Kraemer fue un joven de diecinueve años llamado Heinz Kissinger, un alemán de origen judío que había emigrado a Estados Unidos en 1938. Por primera y única vez en su vida, según ha dejado escrito, Kissinger se emocionó tanto con el discurso que envió a Kraemer una nota de felicitación.
Fritz Gustav Anton Kraemer, el «padre» de la bomba de hidrógeno, fue una figura influyente. Durante veintisiete años trabajó como asesor del Pentágono en geopolítica y estrategia (1951-1978), aconsejó a generales y secretarios de Defensa y perteneció al Consejo de Seguridad Nacional durante diez presidencias, un récord (cuarenta años) para un emigrante que abandonó Alemania en 1933. A principios de 1945, después de la batalla de las Ardenas, Kraemer regresó a Alemania, esta vez con el uniforme estadounidense y en compañía de Kissinger, ya convertido en Henry A. Kissinger y en chófer del general Bolling, aunque, poco después, fue enrolado en la contrainteligencia estadounidense. Kraemer trabajó en el Pentágono y colocó a Kissinger en Harvard.
Kraemer enseñó a pensar geoestratégicamente a quienes serían algunas de las luminarias de la guerra fría. Fue profesor del general Alexander Haig, posteriormente secretario de Estado; de Zbigniew Brzezisnki, consejero de Seguridad Nacional con Jimmy Carter; de James Schlesinger, secretario de Defensa; de Vernon Walters, personificación de la diplomacia secreta y embajador en la ONU y Alemania Occidental, y de Edward Landsdale, general que participó en la fundación del contraespionaje y que inspiró a Graham Greene para crear su inolvidable novela El americano impasible. Entre todos los protegidos de Kraemer, sin embargo, siempre destacó Henry A. Kissinger. «[Kraemer] fue la mayor influencia en mis años de formación; sus valores eran absolutos, era como los antiguos profetas», declaró años más tarde Kissinger.48
Kraemer nunca fue un entusiasta de la Realpolitik, la debilidad de Kissinger. Para Kissinger, la Realpolitik, que la aprendió del príncipe Metternich, fue la fuerza que le impulsó hacia lo más alto. En 1957, comenzó a tocar el poder con la publicación de Armas nucleares y política internacional, obra que le encumbró como una autoridad en estrategia. El joven Kissinger se opuso a la política de Foster Dulles, secretario de Estado, partidario de «una masiva respuesta» en caso de ataque soviético. Kissinger abogó por una «respuesta flexible», una guerra nuclear limitada.
Kissinger fue el artífice de la política exterior estadounidense entre 1969 y 1977, primero como consejero jefe de Seguridad Nacional y después como secretario de Estado de Richard Nixon y de Gerald Ford. Y su política exterior significó un cambio profundo. Una vez roto el consenso anticomunista en la guerra de Vietnam, Nixon y Kissinger concluyeron que el ciudadano norteamericano nunca más toleraría un compromiso en el exterior como el sufrido en Vietnam, por lo que se inclinaron por una política de distensión con la Unión Soviética. El libro fue aplaudido por Edward Teller, padre de la bomba de hidrógeno y personaje en el que Stanley Kubrick se inspiró para crear su inolvidable Dr. Strangelove.
La disputa con Kraemer no tardó en estallar. Kraemer apoyaba a James Schlesinger, entonces secretario de Defensa, rival de Kissinger y partidario de una línea de mayor dureza con los soviéticos. Pero Schlesinger fue despedido por Ford, el sucesor de Nixon, y Kraemer hizo responsable de dicha decisión a Kissinger. Para Kraemer, la Realpolitik con los soviéticos obedeció a la debilidad de los intelectuales. Maestro y alumno dejaron entonces de hablarse. Y el silencio duró veintiocho años, hasta el año 2002, cuando Kissinger le telefoneó. Un año más tarde, en noviembre de 2003, Kraemer murió a causa de una insuficiencia renal y su familia pidió a Kissinger que dijera unas palabras en el funeral. Kissinger dijo entonces: «[Kraemer] continuará siendo un faro para mí».49
Para Kissinger, la historia es un trágico proceso en el que las guerras son inevitables. Y esta es una visión que los estadounidenses, instintivamente, odian. Los wilsonianos creen que Estados Unidos tiene el derecho y el deber de rehacer el mundo. Están convencidos de que las guerras, como afirma Walter Russell Mead, miembro del Council of Foreign Relations, no deben ser libradas en función de los intereses nacionales; para esta visión idealista, las guerras deben hacerse para poner fin a la guerra. Kissinger, como teórico y como practicante, no comulgó con esta visión, después instrumentalizada por los neoconservadores en la invasión de Iraq en marzo de 2003.
Como afirma Walter Isaacson, biógrafo de Kissinger, «el legado de su infancia fue su pesimismo filosófico». Y añade: «De la experiencia nazi [trece de los familiares de Kissinger murieron en campos de concentración nazis] solo se puede salir de dos maneras en política exterior: con una actitud extraordinariamente ética o con el realismo, es decir, con la búsqueda de la preservación del orden a través del equilibrio del poder o en la predisposición a utilizar la fuerza como herramienta de la diplomacia».50 Tanto sus admiradores como sus detractores están de acuerdo en que es brillante analizando el interés nacional y el equilibrio del poder.
Kennan, el artífice de la política de la contención, mezcló realismo para conformar la política exterior de la guerra fría. Según Kissinger, si se quiere entender cómo funciona el mundo, hay que estudiar lo que pasó en Europa hace trescientos cincuenta años. El cardenal Richelieu, entonces primer ministro de Francia, desarrolló el concepto de «interés nacional» mientras trataba de evitar el resurgimiento del Sacro Imperio Romano Germánico, al que consideraba una amenaza para la seguridad de Francia, a pesar de que las dos potencias europeas eran católicas. Desde entonces, el interés nacional, para los realistas, dejó de estar relacionado con los objetivos religiosos o morales. Más tarde, en el siglo XVIII, la diplomacia del equilibrio de poder fue perfeccionada por Inglaterra, un Estado insular cuya seguridad se ha relacionado históricamente con la necesidad de preservar el equilibrio en la Europa continental.
Una vez derrotado Napoleón, los dirigentes europeos buscaron en el Congreso de Viena (1814-1815) un equilibrio de poder que perduró, a través del denominado Concierto Europeo, durante más de medio siglo, hasta que Otto von Bismarck desapareció de la escena y el desequilibrio condujo a la Primera Guerra Mundial. A este siglo de relativa estabilidad dedicó Kissinger su tesis doctoral (A world Restored, 1957), con el austríaco Metternich y el inglés Castlereagh como héroes.
La escena diplomática estadounidense se la han repartido históricamente de forma desigual los idealistas, para quienes la propagación de los valores norteamericanos es lo que da fuerza a su política exterior, y los realistas, que prefieren subrayar los intereses nacionales, la credibilidad y el poder. Kissinger, que leyó más ávidamente a Metternich que a Jefferson, no solo pertenece al grupo realista, sino que reiteradamente oscureció, como dice Isaacson, su lado brillante como estratega y táctico con su debilidad por el secretismo y su desdén por los aspectos morales.
Nueve años antes de la invasión estadounidense de Iraq, Kissinger publicó Diplomacia. Y en esta obra advirtió de que el mundo estaba entrando en una era en la que muchos Estados con fuerzas comparables competirían y cooperarían en función de sus cambiantes intereses nacionales. Kissinger sentenció entonces que el final de la guerra fría —«el wilsonismo tiene pocos discípulos en Asia»—51 hace «menos practicable» el idealismo de Wilson, «la encarnación misma de la tradición del excepcionalismo norteamericano». En lugar de comprometerse en un acto de demostración moral, escribió, Estados Unidos tendría que participar en un equilibrio de poder con Europa, Japón, China y otros países. «El triunfo de la guerra fría ha hecho mucho más inalcanzable el sueño wilsoniano de la seguridad colectiva universal».52
Los neoconservadores, sin embargo, no le escucharon. Le tacharon de cínico. A Kissinger se le fue la mano realista, incapaz de envolver su realismo con el discurso moral que conforta a los estadounidenses. La última ironía es que, como el propio Kissinger admitió, Nixon ordenó que se colgara un retrato de Wilson en la Cabinet Room.
La tragedia de Kissinger es que su grandeza teórica no se vio confirmada en la práctica. Fue un brillante académico, pero también tuvo un lado profundamente oscuro. Como realista, trató de demostrar que la estabilidad internacional es un derecho humano. Pero la manera en que pretendió alcanzar la estabilidad, siempre en nombre de los intereses nacionales, no fue susceptible de ser incluida en un catecismo sobre ética. Galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1973, Kissinger fue admirado por ser el arquitecto de la normalización de las relaciones con China, iniciativa que fue decisiva en la posterior derrota de la Unión Soviética. Pero en su hoja de servicios hubo demasiados grandes borrones: desde la invasión de Timor Oriental por las tropas indonesias, hasta el golpe de Estado que derrocó al presidente chileno Salvador Allende. Christopher Hitchens escribió sobre Kissinger: «Muchos, sino todos los cómplices de Kissinger, están encarcelados, o pendientes de juicio, o han sido castigados y desacreditados de alguna otra manera. La única impunidad que él disfruta es su rango; huele que apesta».53
Robert Dallek, autor de celebrados libros sobre Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy y Ronald Reagan, encontró oro cuando un día buscaba entre las veinte mil páginas de transcripciones de conversaciones telefónicas mantenidas por Kissinger. En una de estas conversaciones, del 16 de septiembre de 1973, una vez derrocado Allende, Nixon y Kissinger hablaban del golpe. Kissinger se quejaba de que «en lugar de celebrarlo», los periódicos estadounidenses lloraran porque se había «derrocado a un Gobierno procomunista». «¿No es un logro?», preguntaba Nixon. «En la etapa de Eisenhower, seríamos héroes»; respondió Kissinger.54
En 1968, Kissinger era asesor para Vietnam en la Administración del demócrata Lyndon B. Johnson. Entonces, vietnamitas y estadounidenses negociaban en París, y Kissinger trabajaba en la campaña presidencial de Nelson Rockefeller, en esos momentos su príncipe y rival de Richard Nixon en el bando republicano. Kissinger, realista, comenzó a pasar a Nixon la información que tenía sobre las negociaciones, temeroso de que un acuerdo de última hora le hiciera perder las elecciones ante Rockefeller.
Kissinger informó a Nixon de que en París se había llegado a un acuerdo: una vez cesaran los bombardeos comenzarían las negociaciones finales. Poco después se hizo público el acuerdo, lo que dio un empujón a la candidatura del demócrata Hubert Humphrey. Pero tres días antes de las elecciones, Nguyên van Thieu, líder del régimen anticomunista de Vietnam del Sur, desafió al presidente Johnson y se negó a unirse a los negociadores. El dirigente survietnamita no viajó a París y Nixon ganó las elecciones.
Una vez Nixon se instaló en la Casa Blanca, Kissinger fue nombrado asesor de Seguridad Nacional. Un colega suyo, Daniel Davidson, aseguraba que Kissinger, refiriéndose a una eventual retirada de Vietnam, sentenció: «Nuestro objetivo es tener un intervalo decente entre la retirada de las fuerzas estadounidenses y la violación de la primera virgen». En enero de 1973, Kissinger y Le Duc Tho, jefe de los negociadores vietnamitas, firmaron el acuerdo de paz, cuyo contenido fue prácticamente idéntico al propuesto por la Administración Johnson en 1968. Cinco años más tarde, Kissinger recibió el Premio Nobel. Le Duc Tho no lo aceptó.
La desaparición de la Unión Soviética en 1991 dejó a Estados Unidos como única superpotencia, lo que cambió el mundo, no el 11 de septiembre de 2001. Pero estos atentados fueron interpretados por Bush como una oportunidad para alumbrar un orden internacional basado en cuatro ideas: la preservación del orden unipolar, la primacía de la fuerza, el ejercicio unilateral del poder y el derecho al ataque preventivo. El resultado fue un desastre.
Con los esfuerzos para comprender la escena después del 11 de septiembre ocurre lo mismo que con la elaboración de una teoría sobre el conjunto de la historia, su finalidad y las normas que presiden las transformaciones. La historia, para unos, evoluciona en línea recta e ininterrumpida; para otros, lo hace como una espiral, y para el resto no se mueve de ninguna de las dos maneras. Con el escenario de después del 11 de septiembre pasa tres cuartos de lo mismo, ya que no resulta fácil señalar el principio central que lo define. ¿Qué mueve ahora el mundo: el día después de Estados Unidos (Fareed Zakaria), el choque de civilizaciones (Samuel P. Huntington), la anarquía global (Robert D. Kaplan), la lucha por los recursos (Michael T. Klare) o la llamada pax mercatoria, que nos promete la paz de la mano de la interdependencia geoeconómica (Montesquieu: «La paz es el natural efecto del comercio»; Kant: «El espíritu del comercio, que es incompatible con la guerra», y J. S. Mill: «El comercio está rápidamente haciendo la guerra obsoleta»)?
El final de la guerra fría, dominado por las capacidades militares, convirtió a Estados Unidos en una hiperpotencia. Josep Fontana afirma que «las causas fundamentales de este enfrentamiento [en la guerra fría] hay que buscarlas en la voluntad de Estados Unidos de construir un mundo que funcionase de acuerdo con sus reglas, que se quería legitimar con la pretensión de que eran las únicas que garantizaban el progreso».55 Fueron los tiempos de George H. W. Bush, Bill Clinton y el primer mandato de George W. Bush. Pero el «momento unipolar», como el neoconservador Charles Krauthammer lo bautizó en 1991, duró poco.
En el siglo XX, Estados Unidos intentó varias veces crear un orden internacional basado en sus propios valores. Primero, Wilson impulsó la Sociedad de Naciones. La segunda vez, Franklin D. Roosevelt se inspiró en Wilson. La tercera ocasión fue cuando Bush padre recuperó la retórica de Wilson para anunciar un nuevo orden internacional. «Un orden en el que ninguna nación debe renunciar a su propia soberanía; un orden caracterizado por el gobierno de la ley más que por el recurso a la fuerza», dijo Bush padre. Clinton se refiere a ello como «el arte de gobernar del siglo XXI». Y también una cuarta vez, cuando Bush hijo, de la mano del unilateralismo, pretendió un nuevo orden internacional por las bravas, lo que acabó como el rosario de la aurora.
El término «estrategia nacional» se refiere a la manera en la que un país utiliza los medios de que dispone para proteger y promover su seguridad, sus principios y sus intereses. No faltan analistas estadounidenses que consideraron que la doctrina Bush significó una ruptura con el pasado, especialmente por los medios empleados, entre ellos el ataque preventivo. Sin embargo, William Kristol, director de la revista neoconservadora The Weekly Standard, insiste en que Bush respetó una línea que se remonta a la doctrina Monroe, con la que Estados Unidos se libró de la influencia europea en el continente americano en el siglo XIX, y a las doctrinas Truman y Reagan. La doctrina Truman oficializó la ayuda estadounidense a gobiernos aliados para contener la expansión soviética. Y la doctrina Reagan fomentó la revuelta contra los insurgentes apoyados por los soviéticos y sus aliados. Y nada más caer las Torres Gemelas de Nueva York, diversos oficiales de la Administración Bush se apresuraron a comparar la guerra global contra el terrorismo con la guerra fría, y no solo por su posible larga duración, sino por la necesidad de una contención del nuevo enemigo, que por primera vez no era de carácter estatal.
La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética manipuló numerosos conflictos cuyos orígenes tenían poco que ver con la guerra fría, conflicto que, según un estudio del International Institute for Strategic Studies, costó la vida a diecinueve millones de personas. La guerra de Vietnam, por ejemplo, fue en realidad una lucha de liberación nacional. Y la revolución sandinista, considerada por la Administración Reagan como otra fase del expansionismo soviético, tuvo que ver más con la injusticia de la situación nicaragüense que con la creación de un Estado prosoviético a un paso de Texas. Ambos conflictos terminaron engullidos por la lógica de la guerra fría. La guerra antiterrorista también manipuló los conflictos. ¿Qué es, por ejemplo, el terrorismo en el conflicto palestino-israelí: la causa o la consecuencia? ¿Y en Iraq? ¿Qué ha sido el terrorismo en Iraq: la causa o la consecuencia? Un estudio del Peace Research Institute Oslo —PRIO— (Trends and Causes of Armed Conflicts, 2001), ha clasificado las causas de los conflictos actuales, cuya inmensa mayoría son de carácter interno (no entre Estados), de la siguiente manera: 1. Las condiciones económicas; 2. Los sistemas políticos represivos; 3. La degradación de los recursos renovables (erosión, deforestación y falta de agua), y 4. La diversidad étnica.
¿Cuándo surgió la idea de actuar unilateralmente: antes o después del 11 de septiembre? Mucho antes de que Bush entrara en la Casa Blanca, un think tank (laboratorio de ideas) neoconservador redactó un documento, «Rebuilding America’s Defenses: Strategies, Forces and Resources for a New Century», en el que proponía lo siguiente: «Antes, el objetivo estratégico era la contención de la Unión Soviética; hoy el objetivo es preservar una seguridad internacional que se corresponda con los intereses e ideales estadounidenses [...] El objetivo es asegurar y expandir las zonas democráticas; evitar la aparición de un nuevo competidor, y preservar un favorable equilibrio de poder en Europa, en Oriente Medio y en la región de petróleo circundante».56
El documento fue obra del Project for the New American Century (PNAC), creado en 1997 y considerado como el manifiesto fundacional neoconservador. El presidente y cofundador del grupo, William Kristol, era director de The Weekly Standard, la biblia neoconservadora fundada en 1995 y financiada por el magnate periodístico Rupert Murdoch.
El seminal documento del PNAC se inspiró a su vez en un informe interno del Pentágono, escrito por Paul Wolfowitz, después subsecretario de Defensa con Bush hijo, «Defense Planning Guidance», en el que afirmaba que Estados Unidos «debe desanimar a las naciones avanzadas de cualquier intento de desafiar nuestro liderazgo o de aspirar a un liderazgo regional». Este informe fue repudiado por Bush padre.57 Y también por Bill Clinton. Pero Bush hijo rescató, al acceder a la Casa Blanca, las ideas de Wolfowitz. Y los dirigentes del PNAC no solo experimentaron en su laboratorio de ideas con Afganistán, sino también con Iraq.
La primera década del siglo XXI ha conocido los cambios más profundos desde el inicio de la guerra fría, tanto políticos como económicos, sociales y tecnológicos. Estados Unidos entró en una fase de interdependencia con China. En Asia se ha generado el acontecimiento de nuestra era: el ascenso de China e India. En Oriente Próximo, la «Primavera Árabe» ha demostrado tener un incierto futuro. En América Latina, sus economías han crecido, pero también el populismo y el crimen organizado. África tiene ahora veintinueve de los treinta y nueve países más pobres del mundo, con una esperanza de vida de cincuenta y tres años, y más de veinticinco millones de personas están infectadas de sida. La globalización se ha acelerado con decisivas innovaciones tecnológicas como internet. Y las emigraciones se han mundializado con las globalizaciones de la economía, el transporte y la información, que ha empequeñecido el mundo.
La década de 1980 fue decisiva. Los demócratas estadounidenses habían dominado las factorías de ideas desde los tiempos de Roosevelt. Un factor determinante de la hegemonía estadounidense en el siglo XX fue su modelo económico, una combinación de producción y consumo de masas —así como masiva intervención pública—, pero la guerra —otra vez la guerra— cambió las cosas: hasta la década de 1940 no se superaron las cifras de desempleo de la Gran Depresión. Y, en cuanto a la política exterior, el internacionalismo liberal apostó por la «convergencia armónica» y las instituciones multilaterales. Pero esta catedral ideológica comenzó a tambalearse en la década de 1980.
Un nuevo tipo de conservadurismo comenzó a desplazar el antiguo sistema económico. Eran los tiempos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Entonces surgieron los primeros think tanks neoconservadores, que después serían el fundamento de la política exterior de George W. Bush. El modelo económico, ya experimentado en el Chile de Augusto Pinochet por Milton Friedman y su Escuela de Chicago, se transformó en el «capitalismo milenarista», según la definición de Walter Russell, basado en el triunfo de la tecnología y la desregulación.58
El resultado fue la crisis financiera de 2008. Durante años, los precios de las acciones y de la propiedad inmobiliaria habían estado subiendo. El día del juicio llegó cuando reventó la burbuja inmobiliaria. Las instituciones financieras de Wall Street ganaron millones de dólares gracias a complejas inversiones respaldadas por las hipotecas, pero el mercado bursátil se hundió. Según S. Mitra Kalita, «la riqueza total de las familias estadounidenses disminuyó en 2008 en once billones de dólares, cantidad igual a la producción de Alemania, Japón y Gran Bretaña juntas».59
Eran los tiempos en que Nicolas Sarkozy, entonces presidente de Francia, reclamaba una refundación del capitalismo. Uno de los casos más escandalosos fue el protagonizado por American International Group (AIG), una empresa de seguros arruinada por las inversiones de riesgo que fue rescatada por masivas inyecciones de dinero público (173.000 millones de dólares, pero la compañía pagó 165 millones de dólares en concepto de primas para los ejecutivos de la división que habían provocado la crisis). En Estados Unidos se habían concedido masivamente unas hipotecas denominadas subprime, caracterizadas por unos tipos de interés en principio bajos y que parecían responder a la voluntad política de favorecer el acceso a la vivienda de las clases bajas (lo que, sin duda, contribuyó a la reelección del presidente Bush). Pero la burbuja estalló en 2008 y Bush pidió al Congreso 700.000 millones para rescatar a los grandes bancos. Fue una medida que no convenció al estadounidense corriente, que no acababa de entender que Wall Street disfrutase de los grandes beneficios generados en la época de las vacas gordas y que ahora, cuando las vacas estaban flacas, se le pidiera a él que pagase la factura.
La excusa más utilizada para explicar el embrollo es que no había otra salida. Los bancos habían crecido tanto que si se hubiera permitido que se hundieran, habrían arrastrado a todo el sistema. En otras palabras, como se ha dicho para descartar un hipotético rescate de la economía española, los bancos eran demasiado grandes como para dejarlos caer sin hacernos daño. La Administración Obama pagó, aunque para apaciguar a los indignados, pidió que se limitasen las primas a los ejecutivos. Pero el consejero delegado del AIG, Edward Liddy, replicó que las primas deberían continuar siendo cuantiosas. «No podemos atraer y retener a los mejores y más brillantes talentos si creen que su remuneración estará sometida a ajustes continuos y arbitrarios», dijo.60
¿Dónde está entonces el talento? En su declaración ante los comités del Congreso, Alan Schwartz, exconsejero delegado de Bear Stearns, confesó en 2009: «Sencillamente, no he sido capaz de dar con algo que hubiera cambiado lo más mínimo la situación». Y más de uno de sus colegas insistió en que, en realidad, fueron víctimas de unas fuerzas económicas que «no podían controlar». Pero estas respuestas resultan inquietantes para los ejecutivos, como advierte el filósofo Michael Sandel en Justicia. «Si es cierto que los bancos fueron víctimas de unas fuerzas económicas que les desbordaron, ¿a quién habrá que atribuir el éxito —y las primas— en los tiempos de las vacas gordas: al talento de los ejecutivos o simplemente a que entonces la economía iba bien?».61
¿Y en la Unión Europea? ¿Qué ha cambiado en Europa en la primera década del siglo XXI? Europa tiene al oeste a Estados Unidos, que le empequeñece política y militarmente; en el Extremo Oriente, la competitividad china agrava su economía y la de su Estado de bienestar; en el este, Rusia tiene la llave energética; y al sur, se encrespan los ánimos y alimentan un nuevo populismo que, junto con la crisis económica, amenaza la integración europea. La crisis del euro y del endeudamiento han disparado la preocupación por el desempleo y por el futuro de una sociedad que envejece. Y eso se traduce en un estado de malestar cuando avanzan las reformas impopulares.
Todo ha cambiado en el escenario internacional en el siglo XXI. El mundo ya no es como en los tiempos de Harry Truman. Y tampoco es unipolar, como los mandatos de George H. W. Bush o de Bill Clinton. El presidente Barack Obama está en un mundo diferente. Mientras la Administración Bush hijo se obsesionó en lo que parecía un choque de civilizaciones con el mundo musulmán y Europa se estancaba en la crisis, China e India anunciaban el siglo XXI como un siglo asiático.
Es la difusión del poder, que lo mismo puede originar un mundo bipolar (Estados Unidos y China), que multipolar o apolar. Obama ha reorientado las necesidades económicas, tecnológicas y militares hacia Asia, no hacia el Atlántico. En el año 2000, el PIB de Estados Unidos era ocho veces mayor que el de China; hoy solo lo duplica. Las diferencias entre las sociedades china y estadounidense seguirán siendo abismales en desarrollo, como en India, donde un centenar de oligarcas poseen el 25% del PIB, mientras que 800 millones sobreviven con un dólar al día. Y China se enfrenta al inmovilismo, la corrupción y las protestas. Pero, como afirma Shlomo Ben-Ami, «las crisis actuales en Estados Unidos y Europa, consecuencia primordialmente de los fallos éticos inherentes al capitalismo de Estados Unidos y las deficiencias de funcionamientos de Europa, acreditan la opinión de Spengler (La decadencia de Occidente, 1918) sobre la insuficiencia de la democracia y su rechazo de la civilización occidental por estar impulsada esencialmente por una corruptora avidez de dinero».62
La pax mercatoria, con la creciente interdependencia, parece rivalizar ahora con la óptica de la seguridad nacional. Jim O’Neill, del banco Goldman Sachs, acuñó el término «BRIC», formado por las iniciales de Brasil, Rusia, India y China, a lo que se añadió después Sudáfrica, transformándolo de este modo en «BRICS». Muchos analistas consideran que, en unas décadas, los BRICS podrían avanzar a algunas de las economías más desarrolladas de Occidente. La idea de la pax mercatoria procede de los pensadores de Ilustración.
Solomon S. Polachek argumenta que la guerra puede convertirse en una idea mucho más costosa, lo que incrementa la posibilidad de la paz. Pero eso no significa que el conflicto bélico sea menos probable que antes de la interdependencia. Michael T. Klare sostiene que «hasta época bien reciente los conflictos internacionales se regían por consideraciones políticas e ideológicas; en cambio, las guerras del futuro se harán, principalmente, por la posesión y el control de unos bienes económicos vitales, y más particularmente por los recursos que precisan las modernas sociedades industriales para funcionar [...] Durante los años próximos, las guerras por los recursos van a ser el rasgo más característico del entorno mundial».63 En Infiltrados, la película de Martin Scorsese rodada en 2006, el guionista deja caer «que habrá una guerra con China en los próximos veinte años» (las estadísticas de los planes de defensa han aumentado un once por ciento respecto al año anterior, 2010).
Kissinger se encuentra en Asia como en casa. Para el exsecretario de Estado, las relaciones entre los grandes países asiáticos en la posguerra fría son como la balanza europea del siglo XIX, cuando la teoría del equilibrio decía que los Estados buscan maximizar su poder pero el empate se mantiene si las alianzas impiden la hegemonía de uno de ellos. Asia reúne las características que rejuvenecerían a Kissinger.
En el tablero existen tres tipos de actores. En primer lugar, las grandes potencias, que son cinco: Estados Unidos, China, Japón, Rusia e India. Después, las potencias medianas, que no pueden imponerse pero sí inclinar la balanza, como Pakistán (en buenas relaciones con Pekín y Washington, pero rival de Nueva Delhi), Indonesia, Corea del Sur y Vietnam. Y, finalmente, los peones, como Laos, Camboya y Singapur. Estados Unidos es el primer actor en Asia, con alianzas (Japón y Corea del Sur) decisivas. Pero ya sufre la competencia. La influencia de China no para de crecer, desde Corea del Norte hasta Pakistán e Irán. Japón se refugia bajo el paraguas estadounidense. Rusia mueve muchos hilos, como demuestra en Irán. Y la quinta potencia, India, es cortejada por el resto.
¿Se trata de hacer con China una política de contención, como la de la Unión Soviética? Kissinger sugiere en su último libro, China, que la Comunidad del Pacífico se basará en intereses en una «época de reequilibrio del orden mundial». «La manera de definir y de establecer el equilibrio ha de determinar la naturaleza de la relación de Estados Unidos con China, y tal vez incluso en el mundo», escribió Kissinger.64
E. H. Carr afirmó que «la antítesis entre utopía y realidad, y entre la teoría y la práctica, también se reproduce en la antítesis entre radical y conservador, entre la izquierda y la derecha [...] El radical es necesariamente utópico y el conservador, realista [...] Así, la derecha es débil en la teoría y padece una inaccesibilidad a las ideas. La debilidad característica de la izquierda es su incapacidad de hacer funcionar su teoría en la práctica».65 Si esto es así, el cambio de régimen en Iraq constituyó un ejemplo de la mentalidad utópica de la derecha neoconservadora, algo nunca visto.
Un destacado miembro de la Administración Bush le dijo al periodista Ron Suskind en 2002: «Ustedes creen que hay que estudiar la realidad». «El mundo ya no funciona así», continuó. «Ahora somos un imperio, y cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad. Y mientras usted estudia esa realidad, nosotros estamos actuando y creando nuestras otras realidades, que podrá estudiar también, y así es como funcionan todos ahora. Somos actores de la historia, y ustedes, todos ustedes, se limitarán a estudiar lo que estábamos haciendo entonces».66 ¿Quién ha sido entonces el utópico?
Woodrow Wilson no tuvo en cuenta la política del poder. Fracasó con la Sociedad de Naciones, pero, como afirma Michael Mandelbaum, profesor de la School of Advanced International Studies of the Johns Hopkins University, sus ideas triunfaron. Mandelbaum afirma: «Wilson fracasó en su intento de persuadir de que el interés nacional residía en evitar una segunda guerra mundial». Pero Wilson triunfó en tres ideas: el liberalismo, la democracia y el desarme.
Kissinger, nada wilsoniano y partidario de la Realpolitik, termina su libro, China, con estas palabras: «El filósofo Immanuel Kant en su ensayo La paz perpetua afirma que la paz perpetua llegará por fin al mundo de una de estas dos formas: por medio de la idea humana o de unos conflictos y catástrofes de tal magnitud que dejen a la humanidad sin la otra alternativa. Ahora nos encontramos en esta coyuntura».67
En 1994, tuve un encuentro con Alvin Toffler, autor de Las guerras del futuro, en Washington. Toffler manifestó entonces que la imagen de «la revuelta de los ricos, que ya existe en Europa, puede provocar una partición de China, Brasil e India». Toffler se refería a la revuelta de los ricos contra los pobres dentro de un país con desigualdades sociales históricas, pero no es descartable en un conflicto bélico entre los Estados. Ahora está por ver si la pax mercatoria, con la globalización, puede solventar el dilema. Barack Obama empezó, al inicio de la crisis, enseñando los dientes a las instituciones financieras, y con el paso del tiempo se ha quedado con los asesores de sus precursores.
A lo largo de la historia, son muchas las ideas o paradigmas que se han puesto en práctica para resolver el problema del extranjero: el realismo clásico, neorrealismo, el realismo defensivo, el idealismo, el liberalismo económico, el conductismo o pluralismo, el estructuralismo, el posmodernismo y el feminismo. Todo esto sigue siendo válido. El mundo es una idea. ¿Realista o idealista? La doctrina Obama, cuando se trata de usar la fuerza, consiste en emplearla unilateralmente cuando los intereses nacionales se vean amenazados. «¿Por qué Michael Corleone, después de haber aceptado un nuevo orden, liquidó a sus enemigos?», preguntó uno de sus críticos. La experiencia, le contestaron: «La fuerza ha sido siempre, y siempre lo será, parte de la ecuación diplomática».
XAVIER BATALLA
Barcelona, 10 de abril de 2012