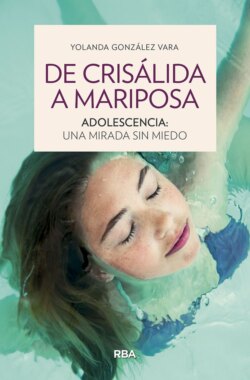Читать книгу De crisálida a mariposa - Yolanda Gónzalez Vara - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDespués de navegar por los delicados y fundamentales años de la infancia, desembarcamos en la adolescencia. Antes de sumergirnos en ella es imprescindible conocer cómo se ha desarrollado la etapa precedente, como cimiento sólido o quebradizo sobre el que se apoya la actual.
Como hemos mencionado en el capítulo 1, la adolescencia no es una etapa aislada ni separada dentro de las fases del proceso de maduración de un ser humano, sino que responde a la manifestación de la interdependencia de todas las fases del desarrollo. La vida de un ser humano mantiene un hilo conductor que se entrelaza en un continuum, siempre que no haya fracturas invisibles en dicho hilo conductor, en cuyo caso derivarán en respuestas sintomáticas diversas y disfunciones de la salud psicosomática y social.
La adolescencia también representa la oportunidad para consolidar o apuntalar lo que emerge como falta o ausencia afectiva en la nueva construcción de identidad del o la adolescente.
Por tanto, no es un período que eclosiona de la nada ni emerge repentinamente. Podríamos considerarlo como la punta de un iceberg que hunde su estructura aparentemente invisible en el mar y contra la que chocamos por ignorar su profundidad. También podríamos considerarlo como la expansión de las ramas de un árbol que esconde sus raíces en las entrañas de la tierra y que, aunque permanezcan escondidas a nuestra mirada, son las que sustentan toda la magnitud del árbol. No obstante, independientemente de la analogía que visualicemos, el resultado está ahí: ese o esa adolescente es la consecuencia directa de muchos factores, pero con una innegable base en la primera infancia.
Nos guste o no, y del mismo modo que en la infancia, podemos considerar la adolescencia como ese espejo único que refleja, nítidamente o de forma borrosa, nuestra interacción histórica y cotidiana.
Sin embargo, esta fase también representa la oportunidad para retomar aspectos inconclusos durante la primera infancia y mejorar aquellos hilos que haya que reparar en la relación vincular. Es decir, es la oportunidad para consolidar o apuntalar lo que emerge como falta o ausencia afectiva en la nueva construcción de identidad del o la adolescente.
En mis anteriores libros podéis profundizar sobre todo el período infantil, desde la gestación hasta los siete años de vida, base de la estructuración caracterial. Tal y como se ha tratado en dichos libros, la infancia condiciona, pero no determina la futura personalidad adulta. Es por ello por lo que la etapa adolescente representa la oportunidad de mejorar y resolver situaciones conflictivas que quedaron pendientes en la etapa infantil.
A modo de somero repaso y siendo tan solo unas pinceladas, es esencial conocer que la etapa infantil representa el tiempo de mayor vulnerabilidad de la existencia de un ser humano debido a la absoluta e incuestionable dependencia natural con la que nacemos todos los mamíferos. Más allá de las modas pediátricas y sociales que pretenden negar dicha dependencia forzando una autonomía que ni biológica ni psicológicamente respetan su proceso madurativo, la evidencia y la clínica confirman la importancia de satisfacer las necesidades emocionales propias de los primeros años de vida si queremos fomentar apegos seguros.
Ninguna excusa educativa o social justifica el robo de la infancia. Esta tiene su tiempo de maduración, de juego y de aprendizaje basados en el movimiento y la exploración del entorno, y, por tanto, desde un ritmo natural que jamás debiera violentarse si deseamos futuros adultos responsables y maduros.
Nuestra sociedad neurótica imprime un ritmo frenético de aprendizaje intraescolar y extraescolar muy alejado del conocimiento y del respeto a sus necesidades vitales, y ninguna de estas prácticas son inocuas para la salud individual y global. Las neurosis, depresiones, violencias diversas y otras disfunciones que sufrimos en esta sociedad no son ni endógenas ni hereditarias, son aprendidas en un ambiente hostil o desprovisto del derecho al amor incondicional. Sin embargo, es más sencillo atribuir todo a la genética y eximir de responsabilidad a los adultos en los cuidados y en el bienestar físico, emocional y social de la primera infancia.
La ignorancia es la causa principal de tanto sufrimiento. Jamás dejaré de insistir en la importancia de la formación como padres y madres y profesionales que interactúan con la primera infancia, porque es la única salida que los seres humanos tenemos para evolucionar a partir de la salud. No podemos pretender que una infancia ignorada o no respetada derive en una adolescencia exenta de serias dificultades tanto a nivel subjetivo como en el plano intersubjetivo.
Tampoco podemos caer, ingenuamente, en la creencia de que, habiendo tratado de ofrecer una cuidada y respetada infancia, la adolescencia en desarrollo sea totalmente plácida y sin sobresaltos. La vida es dinámica y, por supuesto, dicha etapa dependerá del devenir de la infancia, pero también de nuestro presente familiar y personal en el momento en el que las, hasta entonces, criaturas dependientes accedan a esta nueva fase del desarrollo.
La ignorancia es la causa principal de tanto sufrimiento. No podemos pretender que una infancia ignorada o no respetada derive en una adolescencia exenta de serias dificultades.
Sin embargo, crear las bases saludables en la primera infancia fomentará la posibilidad de jóvenes fuertes, que no duros, sensibles y respetuosos ante la vida y con la seguridad interna de ser merecedores de respeto y de amor porque así lo recibieron. Y también con la capacidad de responder ante la injusticia sin caer en el sometimiento y la obediencia ciega o la resignación más mortecina.
El conflicto siempre estará presente en la vida porque es inherente a ella. Pero la forma de afrontarlo es la clave de una convivencia cooperativa y afirmadora de la vida, frente al sufrimiento de la sociedad actual.
Por ello, la atención adecuada a la infancia en el contexto familiar y educativo es vital. Y también lo es la consciencia y la coherencia adultas durante todo este proceso que se despliega ante nuestros ojos.
Crear las bases saludables en la primera infancia fomentará la posibilidad de jóvenes fuertes, que no duros, sensibles y respetuosos ante la vida y con la seguridad interna de ser merecedores de respeto y de amor.
No voy a mencionar aquí las fases del proceso madurativo y cómo acompañarlas, puesto que ya se tratan en mis libros Amar sin miedo a malcriar y Educar sin miedo a escuchar. Desde la vida intrauterina hasta los siete años nos encontramos ante la base constitutiva de la construcción del carácter y del modo de percibir el mundo. Es un período crítico durante el desarrollo de un ser humano, por su característica vulnerabilidad y dependencia, que requiere un abordaje social prioritario.
Algunas claves centrales, durante el período crítico del desarrollo que abarca desde la vida intrauterina hasta los siete años, radican en un abordaje preventivo y social donde se favorezcan la preparación para los partos naturales, lactancias prolongadas no mecánicas, socialización infantil a su debido tiempo y respeto por su dependencia natural sin independencia forzada y precoz. Estos, entre otros factores, son requisitos imprescindibles para no enfrentarnos a una factura elevada en la adolescencia o la adultez.
La atención adecuada a la infancia es vital y también lo es la consciencia y coherencia adultas.
La infancia debiera estar en el centro de la vida y merece todo el amor, respeto y consideración para un desarrollo saludable y gozoso, tanto en el ámbito familiar como en el educativo y social. Desde ahí, la adolescencia será un pasaje de la niñez a la juventud, y más tarde la adultez, sin insostenibles turbulencias, como veremos a continuación.
Ahora abordaremos una edad poco mencionada y que merece idéntica atención y consideración que la precedente y la posterior: la edad puente.