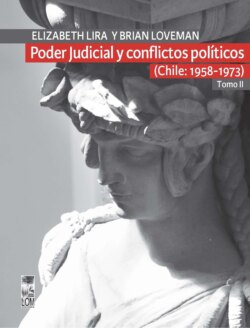Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973) - Brian Loveman - Страница 14
Plan de estabilización y conflictos sociales
ОглавлениеPara el año 1960, el gobierno propuso un reajuste de 10%, no obstante, la tasa de inflación del año anterior era más de 35%. En el Congreso se debatía la ley de reajustes y la CUT respondió con un llamado a paro general de 24 horas. Poco después hubo huelgas en los minerales de cobre y carbón, en el sector metalúrgico, textiles, construcción y educación (40.000 maestros en huelga, que por definición era ilegal al ser empleados públicos) y de varios servicios de utilidad pública, que se sumaron a las huelgas que antecedieron a los terremotos, como fue el caso en la Compañía de Teléfonos y Chilectra134.
En virtud de las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo por el terremoto (Ley 13.305) se había promulgado el DFL 338. Contenía el nuevo texto del Estatuto Administrativo, prohibiendo las huelgas, suspensiones o interrupciones totales o parciales del trabajo y la formación de brigadas, equipos y grupos funcionales de «carácter esencialmente político» (Título III, Art. 166). Tratándose de los promotores de dichas actividades, la sanción sería la destitución (Art. 167). (No se aplicaba esta medida al Poder Judicial, Carabineros y empleados del Ministerio de Defensa, entre otros).
Antes del terremoto y en el período inmediatamente posterior, varios dirigentes y sindicalistas fueron detenidos por orden del gobierno a raíz de las movilizaciones y huelgas ilegales. Ilustra esa situación el caso de los dirigentes sindicales de la Planta Hidroeléctrica de Sauzal, quienes fueron detenidos por orden de un ministro de Corte, que declaró reos a nueve dirigentes de Chilectra. Fueron puestos en libertad bajo fianza, gracias a las gestiones del abogado Enrique Gómez Correa. En tanto, en la 16ª Comisaría de Carabineros se encontraban detenidos 24 obreros de la construcción, los que fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia al día siguiente135. En junio, el senador Salvador Allende declaró que: «el derecho de huelga consagrado en el Código del Trabajo está en la práctica suprimido. Las Juntas de Conciliación no dan pase a ninguna huelga y ese derecho, internacionalmente reconocido, es burlado en Chile (…) se atropella a los obreros, se los lanza a la huelga y ésta es considerada ilegal. [Luego viene] el apoyo de la fuerza policial y la represión»136. Si la Junta de Conciliación no daba lugar a la huelga, o dilataba su decisión, los trabajadores no podían declarar la huelga sin que fuera «ilegal». Y siendo ilegal se enfrentaban a las consecuencias judiciales estipuladas en el Código del Trabajo, el Código Penal y, según las circunstancias, la ley de seguridad interior del Estado.
En la Cámara de Diputados, los parlamentarios José Cademártori (PCCH), Mario Palestro (PS) y Tomás Reyes Vicuña (PDC) denunciaban los excesos y violencia de Carabineros en la huelga de MADEMSA y MADECO137. Tres semanas después, en otra sesión, el senador Blas Bellolio argumentó que los movimientos huelguísticos habían traído como consecuencia que numerosos dirigentes estuvieran detenidos en las cárceles, por habérseles aplicado la ley de seguridad interior del Estado, provocando con ello mayor intranquilidad social. Este senador propuso «conceder amnistía total a los obreros y empleados procesados en relación con los conflictos gremiales. Es necesario también que todas aquellas personas que con anterioridad al 20 de mayo estaban procesadas o detenidas por huelgas y conflictos ilegales, vuelvan al trabajo a atender el sostén de sus familias»138. La amnistía propuesta incluía tanto a los condenados como a los procesados y a los responsables de delitos cometidos con móviles políticos penados por el decreto ley N° 425 sobre abusos de publicidad de 20 de marzo de 1925139. Por lo pronto, el proyecto de amnistía fue letra muerta. La Ley 12.927, el decreto ley 425 (1925) y algunas provisiones del Código Penal y del Trabajo se constituían en un recurso represivo habitual del gobierno frente los conflictos sociales y sindicales.
Con los terremotos de mayo y, en nombre de la solidaridad con los damnificados, se debilitaron las movilizaciones sindicales. A principios de junio, los comités parlamentarios en la Cámara de Diputados, por falta de una ley de amnistía, pidieron al Presidente de la República el desistimiento del gobierno en las querellas presentadas con motivo de las últimas huelgas140. También se pidió que el gobierno comprometiera su cooperación para que las empresas del sector privado se desistieran de las acciones judiciales que hubieren iniciado contra su personal, de acuerdo con distintos artículos del Código del Trabajo, por motivo de los conflictos de trabajo. Entre tanto, centenares de detenidos pasaban un tiempo en la cárcel y la espada de la justicia, o por lo menos de la ley, aplicada por el Poder Judicial, amenazaba caer sobre huelguistas y opositores al gobierno.
En muchos casos el gobierno desistió de las querellas para poner fin a los conflictos laborales, aunque eso no garantizaba que los dirigentes sindicales no fueran objeto de represalias. Por ejemplo, en el caso del sindicato telefónico,el ministro Eduardo Ortiz Sandoval, en la segunda sala de la Corte de Apelaciones, tomó declaraciones a más de 30 trabajadores de ese gremio, dejando detenidos a cinco de ellos (tres mujeres y dos hombres). El abogado Mario Arnello (nacionalista y en esa época cercano a Jorge Prat) consiguió que fueran dejados en libertad bajo fianza141. Sin embargo, según la historia oficial del sindicato, «la derrota en el paro de 1960, aunque no trajo como consecuencia la pérdida de los beneficios que se tenían, en cambio sí tuvo otras consecuencias negativas. El gobierno retiró las querellas contra los dirigentes, pero éstos quedaron fuera de la empresa, después de haber estado encabezando el sindicato durante 12 años»142.